
Resumen
Palabras clave: Crisis darwinismo, nuevo paradigma integral, hipótesis alternativa, tabla periódica, evolución espiral divergente-convergente, ritmo acelerado, teleología, singularidad, punto omega, sintropía, armónicos musicales, ondas estacionarias, saltos cuánticos, discontinuidades evolutivas, tiempo fractal, universo holográfico, gran historia, macrocosmos (paleontología, antropología, historia), microcosmos (embriología, psicología del desarrollo), paralelismo ontogenia-filogenia, espectro energía-conciencia, espiral dinámica, chakras, filosofía perenne, no-dualidad.
Introducción
¡Hola a todos!
Un nuevo universo
A lo largo de las últimas décadas, la aparentemente sólida visión del mundo mecanicista y materialista ha comenzado a presentar alarmantes fisuras. Los planteamientos que hace poco más de un siglo figuraban como rigurosos y casi irrebatibles, empiezan a estar francamente en entredicho.
La crisis del darwinismo
Hoy día el mundo de la ciencia acepta, de forma unánime, el hecho evolutivo como una característica central del universo. En todas las ramas del saber humano —astrofísica, biología, psicología, sociología, etcétera— hay un completo consenso sobre el carácter dinámico y creativo de la realidad fenoménica. Sin embargo, hay discrepancias en la interpretación de los hechos.
La teoría de la evolución de Darwin se basaba fundamentalmente en las mutaciones al azar y en la supervivencia de los más aptos. El siglo pasado, hacia finales de los años 30 y principios de los 40, la “teoría sintética” ampliaba estos planteamientos con las aportaciones de la genética mendeliana y la genética de poblaciones, manteniendo como elementos explicativos básicos la mutación aleatoria y la selección natural. Esta teoría sintética gozó de una aceptación casi total durante dos o tres décadas, pero a partir de 1970 se ha comenzado a suscitar una gran oleada de controversias. Entre muchos paleontólogos, genetistas, embriólogos y taxónomos ha ido tomando cuerpo la opinión de que la teoría sintética resulta inadecuada en muchos sentidos: niegan que el factor azar sea el único padre que rija el proceso evolutivo, rechazan que la selección natural explique la aparición de nuevas especies, afirman que el registro fósil no se corresponde con el gradualismo darwinista y denuncian que la teoría no da cuenta del fenómeno de la complejidad creciente.
Según nuestro esquema, partiendo de la vibración puntual del origen, el proceso universal comienza con una explosión vertiginosa de creatividad y saltos de nivel, que, paulatinamente, va desacelerando su ritmo en el camino de ascenso hacia un determinado estrato del espectro —el “sonido fundamental”—, para, a partir de ahí, comenzar a acelerar de nuevo, progresivamente, su ritmo de saltos novedosos, a lo largo del tramo de subida que se orienta hacia una imparable vibración puntual final de creatividad infinita. Más tarde analizaremos el sentido profundo de esos sorprendentes polos original y final, pues ahí encontraremos, precisamente, la clave a muchas de nuestras preguntas.
El primer ciclo (A-1) del proceso de retorno evolutivo parte de ese momento de surgimiento de las macromoléculas orgánicas, tras la formación de
El séptimo ciclo (A-7) comienza, pues, con la aparición del homínido. En la aproximación hacia su primer nodo (hace 4 millones de años) encontramos al australopithecus anamensis, que ya posee locomoción bípeda, y en la subida hacia el segundo nodo (hace 2 millones de años) entra en acción el Homo habilis, que empieza a fabricar toscas herramientas de piedra, e inaugura la categoría de Género —homo— de nuestra filogenia.
Hemos recorrido ya todo el trayecto de la primera serie (A) de nuestra trama de ritmos, y, como anunciábamos, con la llegada de los segundos nodos de cada ciclo —de los siete— han ido apareciendo, uno tras otro, la totalidad de los niveles taxonómicos básicos de nuestra especie. Es decir, nos hemos encontrado con las sucesivas transformaciones somáticas principales que han experimentado nuestros ancestros. Pero la evolución continúa, y ahora nos vamos a introducir en una nueva serie (B), que desplegará, paso a paso, las diferentes etapas que ha recorrido el género humano en su camino hacia la modernidad. Y, partiendo del esquema propuesto por Grahame Clark —adoptado habitualmente por la arqueología internacional—, podremos observar cómo las sucesivas industrias líticas generadas por nuestros antepasados se van desplegando, precisamente, al ritmo de nuestros ciclos. Así, el “modo técnico 1” (Olduvaiense) y su larguísima transición hacia el modo Achelense maduro se desarrollan en nuestro ciclo B-1, el “modo técnico 2” (Achelense pleno) en nuestro ciclo B-2, el “modo técnico 3” (Musteriense) en nuestro ciclo B-3, el “modo técnico 4” (Paleolítico superior) en nuestro ciclo B-4 y el “modo técnico 5” (Mesolítico) en nuestro ciclo B-5. ¡Ya veis!, ¡continúa la avalancha de “casualidades” encadenadas!
Sobre el paralelismo filogenético-ontogenético
Hace algunas décadas, el médico norteamericano Paul McLean propuso un sugerente modelo, conocido como “cerebro triúnico” o “cerebro triuno”, con el que trataba de explicar la función de los rastros de la evolución existentes en la estructura del cerebro humano. Sostenía McLean que nuestro cráneo envuelve en realidad tres cerebros —el reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex—, cada uno de los cuales representa un estado evolutivo distinto. Uno tras otro, se van formando de manera superpuesta, de dentro hacia afuera, ontogenéticamente durante el desarrollo embrionario y fetal, y filogenéticamente a lo largo de la evolución desde los primeros peces hasta el hombre moderno. Estos tres cerebros están enlazados entre sí, como “tres computadoras biológicas interconectadas”, pero cada uno conserva sus propias características diferenciadas.
El complejo-R (o cerebro reptiliano), que abarca el tronco del encéfalo y el cerebelo, comenzó a formarse evolutivamente hace unos 500 millones de años y se desarrolló a lo largo de nuestro ciclo A-3, tras la formación del cordón nervioso en el ciclo anterior. Se encarga, básicamente, de las funciones vitales primarias, es decir, de los instintos básicos de supervivencia. Es un cerebro centrado en la acción, responsable de la conducta impulsiva automática, de pelea o huida, reactiva ante los estímulos directos, sin ningún proceso sentimental.
El sistema límbico (o cerebro paleomamífero), que incluye el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, se originó hace más de 150 millones de años y se desarrolló a lo largo de nuestro ciclo A-4. En su conjunto, constituye la sede central de las emociones y la memoria afectiva, cargada emocionalmente. Esta capacidad de poner el pasado en el presente, fomenta el aprendizaje y facilita las relaciones, como se pone de manifiesto en la evolución de los mamíferos.
El neocórtex (o cerebro neomamífero), formado por la capa neuronal que recubre la zona externa del cerebro, comenzó a desplegarse hace unos 60 millones de años y se fue incrementando, paulatinamente, en nuestro ciclo A-5 y siguientes. Existe una relación directa entre este despliegue de la corteza cerebral y el desarrollo social: cuanto más complejas y organizadas son las sociedades, mayor es el tamaño del neocórtex de sus miembros. El sistema neocortical es responsable de los procesos intelectuales superiores y fuente de las crecientes capacidades cognitivas de los primates más evolucionados.
Esta misma secuencia evolutiva —armazón neural, complejo-R, sistema límbico y neocórtex— se despliega, aproximadamente, de dentro hacia afuera, a lo largo del desarrollo embrionario y fetal de cada ser humano. Así, como dijimos, el tubo neural comienza a formarse en la 3ª semana de gestación y, tras su cierre completo, el extremo cefálico empieza a dilatarse considerablemente pasada la 4ª semana, dando lugar a las tres vesículas primarias, a partir de las cuales se origina todo el encéfalo. O, por ejemplo, el bulbo raquídeo o médula oblonga (componente del complejo-R), que surge al final de la 8ª semana a partir del mielencéfalo —una de las cinco vesículas secundarias—, alcanza su forma definitiva en torno a la semana 20 de gestación. O el hipocampo (componente del sistema límbico), que tiene un aspecto similar en todos los mamíferos, comienza a desplegarse a partir de la semana 13, y mes y pico más tarde ya adquiere la forma adulta. Y, por su parte, la corteza cerebral (neocórtex) se desarrolla posteriormente, sobre todo a partir del 5º mes de embarazo, cuando la superficie de los hemisferios, que hasta entonces es casi completamente lisa, comienza a generar, durante los meses 6º y 7º, los surcos y las circunvoluciones características, que aumentan espectacularmente el área cerebral y facilitan el número de conexiones entre las neuronas.
Este paralelismo entre las secuencias filogenética y ontogenética del desarrollo del sistema nervioso continúa incluso después del nacimiento. Así, por ejemplo, existen unas neuronas denominadas fusiformes —encargadas de conectar diferentes regiones del cerebro— que sólo se encuentran en los seres humanos y en algunos grandes simios. Parece ser que el número de estas neuronas aumentó de forma rápida y espectacular con la aparición del Homo sapiens. Y lo más sugerente del caso es que, actualmente, estas células no existen en los bebés recién nacidos, sino que empiezan a aparecer al cabo de unos cuantos meses, y aumentan su número significativamente entre los uno y tres años, coincidiendo, precisamente, con nuestras previsiones para la etapa correlativa a la emergencia del H. sapiens en nuestro desarrollo individual, como vamos a ver a continuación.
Cerramos aquí este paréntesis sobre la evolución del sistema nervioso y continuamos ahora con la comprobación de nuestra propuesta. Lo habíamos dejado en el momento del parto, tras nuestro ciclo A-6. A partir de este momento tomaremos como referencia la jerarquía de niveles psicológicos planteada concienzudamente por Ken Wilber a lo largo de toda su obra. Veamos el primero de esos niveles, que, según nuestra trama de ritmos, debería corresponder al paso del ciclo A-7 al B-1, pues en el primero se gesta y en el siguiente se despliega.
Adenda 1: Investigaciones coincidentes
En conclusión, dadas las enormes coincidencias entre las investigaciones de Panov, Chaline, Smith y la mía propia, realizadas todas de forma independiente y desde enfoques muy distintos, parece evidente que, inesperadamente, hemos descubierto una pauta evolutiva muy precisa en medio de la aparentemente azarosa dinámica universal. Resulta obvio, pues, que, teniendo en cuenta la envergadura y las profundas implicaciones del hallazgo, ahora se abren un sinfín de novedosas perspectivas. Por eso, desde aquí, como dijimos en la introducción, se invita a todos los lectores a indagar en los sugerentes caminos que comienzan a vislumbrarse. Quizás descubramos, entonces, que la realidad es mucho más fascinante de lo que jamás hubiéramos podido siquiera imaginar.
Adenda 2: Más investigaciones coincidentes
Cuando, allá a principios de la década de los 80, comencé a elaborar la presente hipótesis evolutiva, resultaba realmente desolador constatar la completa soledad en la que me encontraba. Tenía la sensación de haber descubierto algo verdaderamente valioso, y, sin embargo, no encontraba interlocutores con los que compartir el hallazgo y contrastar opiniones. Hubo épocas en las que estuve tentado, incluso, de tirar la toalla, pero, una y otra vez, la intuición de que aquello que tenía entre manos merecía la pena, me dio fuerzas para seguir trabajando sobre ello.
Estos últimos años, a través de las enormes posibilidades que ofrece internet, el panorama ha cambiado por completo. Ha sido para mí una maravillosa sorpresa y una inmensa alegría, encontrar, una y otra vez, referencias de numerosos autores que, desde perspectivas muy diversas, planteaban ideas muy similares a las que yo venía defendiendo desde hacía un montón de años.
Para poner de manifiesto estas evidentes coincidencias entre investigaciones realizadas desde ámbitos muy distintos, vamos a elaborar, a continuación, un cuadro (fig. 10) en el que trataremos de resumir las propuestas de una decena significativa de autores que han estudiado este clamoroso fenómeno de la aceleración evolutiva, en sintonía con nuestro propio trabajo.
Incluiremos en este cuadro, por supuesto, a los tres investigadores citados en la Adenda anterior —Alexander Panov, Jean Chaline y Carter Smith—, así como a los otros dos —André de Cayeux y Ervin Laszlo— mencionados en el texto de nuestro artículo. Incorporaremos, además, la propuesta del físico y futurista griego Theodore Modis —autor del artículo Forecasting the growth of complexity and change—, la del ingeniero eléctrico norteamericano Richard L. Coren —autor de The Evolutionary Trajectory—, la del ingeniero, inventor y futurista estadounidense Ray Kurzweil —autor de The Singularity is near—, la del ingeniero en software sueco Nick Hoggard —autor de Evolution and the Feigenbaum Number— y la del biólogo español Miguel García Casas —autor de Teoría de la vida embarazada y la reproevolución.
Resulta realmente fantástico comprobar las grandes coincidencias que existen entre los listados de los grandes hitos evolutivos propuestos en todos estos trabajos, hasta el punto de que las gráficas que los representan —ya sean lineales o logarítmicas— son prácticamente idénticas en todos los casos. Tan sólo existe una pequeñísima diferencia, de uno o dos siglos, en la fecha del polo final hacia el que están orientadas las trayectorias, pero ¿qué son cien o doscientos años después de un viaje de más de 13.500 millones de años?
Donde sí existen claras diferencias de criterio entre estos autores, es en la valoración de ese polo final de aceleración evolutiva infinita. Desde nuestro punto de vista, se trata de una “singularidad” del mismo calibre que lo fue el instante inicial del Big Bang. Si este polo originario consistió, básicamente, en una explosión en el ámbito de la “energía”, el polo final hacia el que nos dirigimos vertiginosamente consistirá, fundamentalmente, en una implosión en el ámbito de la “consciencia”. Pero, fijémonos bien, como dijimos en el último apartado del presente artículo, ambas facetas —la “energía” y la “consciencia”— no son dos realidades diferentes, sino aspectos polares de la misma y única Vacuidad, las facetas objetiva y subjetiva de la simple y plena Autoevidencia siempre presente. De ahí que, desde nuestra perspectiva, en ese próximo instante final se desvelará definitivamente el “truco” de la evolución y de la historia: todo el trayecto recorrido desde el Big Bang hasta hoy, ha sucedido en ese eterno Ahora que en realidad somos. Se descubrirá, por tanto, que nuestra vida no ha sido un mero fragmento fugaz en medio de un proceso interminable, sino que, verdaderamente, siempre hemos sido la pura Autoevidencia atemporal en la que han acontecido, acontecen y acontecerán todos los mundos. No ha habido “antes”. No habrá “después”. Sólo hay Ahora. ¿No es autoevidente?
Y, ¡atención!, ese instante final no será, por supuesto, una mera experiencia subjetiva alcanzada por algunos individuos iluminados, porque, como hemos visto, no hay, en verdad, subjetividad sin objetividad, ni individuos realmente separados de su entorno universal. Por eso, la vivencia última será simultáneamente interior y exterior, y tanto individual como colectiva. Como lo es ahora. Como lo ha sido siempre. (En la próxima Adenda 3 vamos a esquematizar el panorama evolutivo desde esta perspectiva integral).
En el resumen inicial de su artículo Potential nested accelerating returns logistic growth in Big History, Dave dice:
"Las discusiones sobre las tendencias en las tasas de cambio, especialmente en tecnología, han dado lugar a una gama de modelos interpretativos que incluyen tasas aceleradas de cambio y progreso logístico. Estos modelos se revisan y se construye un nuevo modelo que puede usarse para interpretar la Gran Historia. Esta interpretación incluye las tasas crecientes de los eventos evolutivos y las fases de la vida, de los humanos y de la civilización. Estas tres fases, previamente identificadas por otros, tienen diferentes mecanismos de procesamiento de información (genes, cerebros y escritura). El aspecto de los retornos acelerados del nuevo modelo replica la parte exponencial del progreso a medida que las transiciones en estas tres fases comenzaron hace aproximadamente 5 mil millones, 5 millones y 5.000 años. Cada una de estas tres fases podría estar compuesta por un nivel adicional de unas seis transiciones anidadas, con cada transición avanzando más rápidamente por un factor de aproximadamente tres, con los correspondientes cambios en el flujo de energía libre y la organización para manejar la mayor tasa de generación de entropía del sistema. Las transiciones logísticas anidadas se han observado anteriormente, por ejemplo, en la exploración en curso de la física fundamental, donde el progreso hasta ahora sugiere que la transición completa incluirá unas 7 transiciones anidadas (conjuntos de subcampos). Se desconoce el motivo de este número de transiciones anidadas dentro de una transición más amplia, aunque puede estar relacionado con el paso inicial de comprender una fracción del problema completo”.
En la Tabla 1 LePoire describe, una a una, las diferentes etapas evolutivas, definidas por los sucesivos cambios en los flujos de energía [Indico entre corchetes la correspondencia con nuestros ciclos evolutivos]: Gravitacional [Big Bang], Planeta/Vida [Formación de la Tierra], Células complejas [A-1], Cámbrico [A-2], Mamíferos [A-3], Primates [A-4], Homínidos [A-6], Humanos [A-7], Lenguaje [B-1], Fuego [B-2], Ecoadaptación [B-3], Humanos modernos [B-4], Agricultura [B-5], Civilización [B-6], Revolución comercial [B-7], Ciencia/Exploración, Industrial [C-1], Información [C-2]. ¡El paralelismo es prácticamente total!
Coincidiendo con nuestra hipótesis, Dave plantea, pues, un factor de contracción temporal de 3 entre los sucesivos ciclos evolutivos. Afirma: “Un factor de contracción de tiempo de aproximadamente 3 es similar a los factores de contracción de tiempo y energía encontrados por Snooks (2005) y Bejan y Zane (2012). [...] Tenga en cuenta que desde el Big Bang hasta el comienzo de la vida en la Tierra solo se realizó un factor de contracción de tiempo.” Y añade: “Alexander Panov (2011) también organizó la historia evolutiva con 19 transiciones entre crisis evolutivas con una duración decreciente (aproximadamente por un factor de 3). Esto se llama la ley de escala de la evolución.”
En el artículo Interpreting Big History as Complex Adaptive System Dynamics with Nested Logistic Transitions in Energy Flow and Organization, LePoire representa gráficamente la dinámica global de la evolución por medio de la siguiente figura:
En el texto dice: “La logística general de la Gran Historia puede verse como si constara de tres espirales en un lado de un cono doble que representan la evolución de la vida, de la mente y de la civilización humana [ver Figura]. Cada espiral consiste en seis o siete fases anidadas más pequeñas de crecimiento logístico, con tiempos de duración que disminuyen aproximadamente en un tercio. El período astronómico antes de que la vida comenzara (es decir, desde hace 13.800 millones hasta 5.000 millones de años) es tres veces la duración representada en el cono. Este período fue impulsado por la gravedad y la expansión a medida que la temperatura del universo disminuyó, al principio rápidamente y luego se fue ralentizando. Esto puede ser representado por un cono apuntando en la dirección opuesta. Después del punto de inflexión, puede producirse un reflejo en la duración de las fases.” [Las negritas son mías].
Como se puede ver, hay una coincidencia prácticamente total en nuestras descripciones de la pauta global de la evolución. Dave habla de TRES espirales que representan la evolución de la vida, la mente y la civilización —recordar nuestras tres series “vida”, “mente” e “intelecto”—, con SIETE etapas de crecimiento logístico más pequeñas anidadas en cada una —recordar los siete ciclos que abarca cada una de nuestras series— siendo la duración temporal de cada etapa un TERCIO de la precedente —recordar la longitud de 1/3 de nuestros sucesivos segundos armónicos—. Además, el período astronómico es TRES veces la duración representada por las tres espiras del cono —tal como hemos observado en nuestra investigación—. Es fascinante comprobar cómo el citado párrafo de Dave ¡es un perfecto resumen de la hipótesis que estamos planteando!
Aunque, ¡bueno!, para decirlo todo, convendría añadir que la interpretación de LePoire sobre el sentido del vértice de la espiral evolutiva difiere del que estamos planteado en estas páginas. En lugar de prever una singularidad final de creatividad infinita, como nosotros hemos hecho, Dave vaticina un simple punto de inflexión en la pauta evolutiva, en el que el proceso acelerado de la evolución invierte su sentido y comienza, así, una paulatina ralentización en el ritmo de las transformaciones.
En el artículo An Exploration of Historical Transitions with Simple System Dynamics Models, Dave centra su investigación en las seis principales transiciones sociales y tecnológicas de la evolución humana, es decir entre cazadores-recolectores [B-4], sociedades agrícolas [B-5], primeras civilizaciones [B-6], desarrollo del comercio [B-7], industrialización [C-1] y sociedades sostenibles [C-2]. [Hemos vuelto a poner entre corchetes las correspondencias con nuestros ciclos, pues, tal como puede comprobarse, resultan por completo coincidentes]. Él afirma: “Los períodos más recientes llegan después de duraciones más cortas entre las transiciones de aproximadamente 1/3 del tiempo. Este factor de 3 es también una aproximación para los cambios en los períodos de aceleración tanto para la evolución biológica natural y la evolución humana cultural, como para esta revolución histórica humana fuertemente influenciada por la tecnología".
LePoire interpreta toda la serie de etapas evolutivas como una cadena de curvas logísticas (S) anidadas, y señala, en cada una de ellas, un “punto de inflexión” —o cambio de curvatura— en el que, en el momento de mayor creatividad, la etapa comienza su declive. Estos “puntos de inflexión” coinciden, precisamente, con nuestros “segundos nodos” de cada ciclo, en los que, como hemos explicado, el viejo paradigma alcanza su apogeo y, al brotar la semilla de un nuevo modelo, inicia su decadencia. Para visualizar estas coincidencias, vamos a indicar a continuación las propuestas de Dave en tres casos concretos que cita en su artículo An Exploration of Historical Transitions:
En el apartado sobre las “sociedades agrícolas”, él dice en el texto: "El punto de inflexión ocurrió hace aproximadamente 9.000 años”, y su Figura 9 expresa este cambio de curvatura con claridad. (Recordemos que el “segundo nodo” de nuestro ciclo B-5 tuvo lugar aproximadamente hace 8.300 años).
En el apartado sobre las “primeras civilizaciones”, él dice en el texto: "El punto de inflexión de este proceso ocurrió aproximadamente en el año 600 a. C., en lo que es conocido como la Era Axial”, y su correspondiente Figura expresa este cambio de curvatura con claridad. (Recordemos que el “segundo nodo” de nuestro ciclo B-6 tuvo lugar aproximadamente en el año 550 a. C.).
En el apartado sobre la “industrialización”, él dice en el texto: "El análisis de un conjunto diferente de datos muestra el pico en innovación per cápita alrededor del año 1900", y su correspondiente Figura expresa este cambio de curvatura con claridad. (Recordemos que el “segundo nodo” de nuestro ciclo C-1 tuvo lugar aproximadamente en el año 1910 d. C.).
Resulta verdaderamente fascinante que las coincidencias entre nuestras investigaciones no solo se refieran al listado global de ciclos de la evolución y de la historia, sino que incluyan también detalles menores como las fechas concretas de los “puntos de inflexión” entre esos ciclos. Y más aún, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas desde las que se han planteado nuestros trabajos. Estamos seguros que el lector sabrá tomar nota de las profundas implicaciones de estas coincidencias.
Adenda 6: Evolución toroidal
Todo lo escrito hasta aquí se ha centrado, básicamente, en desentrañar la pauta global de la evolución de la vida en el universo y en el ser humano. El resultado de esta investigación integral, como hemos visto, choca frontalmente con las previsiones del paradigma materialista de la ciencia clásica. Pero, sorprendentemente, en estos últimos años han comenzado a aparecer revolucionarias líneas de investigación en diferentes ramas de la ciencia —física, química, biología, neurología…— que sintonizan claramente con la visión del mundo que surge de nuestra investigación evolutiva y, por ello, pueden aportar datos clave capaces de explicar esta inesperada pauta universal que estamos desvelando.
Para poner de manifiesto esta sugerente sintonía entre diferentes investigaciones de vanguardia en campos dispares de la ciencia, vamos a comenzar esta Adenda esbozando las características fundamentales de la dinámica universal que se desprenden de nuestra indagación sobre el ritmo de la evolución. Con este fin, partiremos de las imágenes planas representadas en nuestras figuras 7-A y 7-B que, recordemos, resumían las trayectorias globales de la evolución universal y del desarrollo individual del ser humano desde el polo A de energía original hasta el polo Ω de consciencia final.
En el eje vertical de esos gráficos representábamos la totalidad del espectro de energía-consciencia, desde la base —con un máximo de energía y un mínimo de consciencia— hasta la cumbre —con un mínimo de energía y un máximo de consciencia—, con toda la gama de equilibrios intermedios posibles entre estas dos facetas fundamentales de la realidad manifestada, que la tradición conoce como “la gran cadena del Ser” y que podemos resumir como la serie “materia-vida-mente-alma-espíritu”. El eje horizontal de esos gráficos reflejaba, sencillamente, la escala temporal completa, desde el origen A hasta el final Ω, tanto del universo como del ser humano.
Vamos a recordar en este punto un par de ideas que hemos expuesto anteriormente. Decíamos que toda la realidad manifestada aparece, inexorablemente, en forma de dualidades —que no cabe encontrar objeto sin sujeto, ni energía sin consciencia— y que, como todos los contrarios son mutuamente dependientes, podemos entenderlos como manifestaciones polares de una realidad que los trasciende y que es “previa” a esa dualización. Proponíamos, entonces, que el vacío cuántico original que plantean los físicos y el vacío místico final que vivencian los contemplativos no son sino la misma y única Vacuidad, percibida por los físicos de forma objetiva y por los contemplativos de forma subjetiva, pero que, en sí misma, no es objetiva ni subjetiva, sino “previa” a esa perspectiva dual. Aclarábamos, finalmente, que esa Vacuidad no hace alusión a una realidad metafísica lejana, sino a la simple y pura Autoevidencia de cada instante presente, que engloba en sí misma todas las manifestaciones de energía y consciencia que se observan en el universo espacio-temporal.
La otra idea que queríamos recordar aquí, hace referencia a nuestra afirmación de que como en esa Autoevidencia no hay separación entre sujeto y objeto y, por tanto, no es “algo” que pueda ser visto por “alguien”, para manifestarse relativamente ante sí misma necesita polarizarse en apariencia como sujeto y objeto, al igual que el 0 puede dualizarse en +1 y –1 sin cambiar, más que formalmente, su valor absoluto. De este modo, propusimos que la Autoevidencia, en su intento de verse a sí misma, se desdobla aparentemente como un polo original (básicamente de energía) y otro final (básicamente de consciencia), generando, así, una distancia ilusoria entre ambos, que al vibrar —como la cuerda de guitarra de nuestra hipótesis— da lugar a toda una gama de armónicos, que son precisamente los niveles de estabilidad que recorren los ciclos de la evolución que hemos estudiado. Pero, insistimos, esa presunta distancia temporal entre ambos polos es completamente ilusoria, porque en realidad todo sucede en el Ahora atemporal de la Autoevidencia siempre presente.
Si queremos reflejar gráficamente estas dos ideas en las mencionadas figuras 7-A y 7-B —que, tal como hemos visto, resumen las trayectorias globales de la evolución universal y del desarrollo individual del ser humano desde el polo A de energía original hasta el polo Ω de consciencia final— deberemos realizar un par de maniobras en esa superficie plana sobre la que hemos representado ambos gráficos (ver fig. 14-A).
En primer lugar, si hemos planteado que la energía y la consciencia no son dos realidades diferentes sino tan solo los aspectos objetivo y subjetivo de la misma y única Autoevidencia siempre presente, deberíamos unificar las líneas horizontales de la base y de la cumbre del gráfico, pues, como hemos dicho, representan, respectivamente, los niveles de máxima energía y de máxima consciencia que son uno y lo mismo en la realidad fundamental. Para ello, bastará con doblar sobre sí misma la superficie plana del dibujo, haciendo coincidir la línea superior con la inferior, obteniendo, así, un cilindro (ver fig. 14-B).
A continuación, si hemos afirmado que la distancia temporal entre el instante original A y el instante final Ω es ilusoria —pues todo sucede en el Ahora atemporal—, deberíamos unificar también las líneas verticales de la izquierda y de la derecha del gráfico, pues, como hemos dicho, representan, respectivamente, los momentos original y final de todos los procesos evolutivos y de desarrollo. Para ello, de nuevo, habremos de doblar sobre sí mismo nuestro cilindro, hasta hacer coincidir las líneas verticales extremas, obteniendo, de esta forma, una figura parecida a un “dónut” en el que el agujero central queda reducido a un punto sin dimensiones. Es lo que en geometría se denomina un “toro de cuerno” (ver fig. 14-C).
Teniendo en cuenta lo que acabamos de exponer —llevando hasta sus últimas consecuencias las pautas que se han ido desvelando en nuestras investigaciones—, todo apunta hacia una fascinante dinámica toroidal de energía-consciencia, instantánea y eterna, como el elemento clave para la comprensión integral del universo. Según este esquema, los flujos parten de un Centro sin dimensiones —en su faceta A—, siguen una trayectoria espiral —vórtice divergente—, alcanzan la superficie exterior del toro, y retornan al mismo Centro —en su faceta Ω— a través de otra espiral —vórtice convergente—, para reiniciar desde ahí su interminable proceso. A continuación, vamos a intentar esbozar los aspectos fundamentales de esta dinámica que comienza a vislumbrarse, pues, tal vez, estemos a las puertas de resolver muchos de los enigmas y los callejones sin salida en los que está enfrascada la ciencia oficial y su obsoleto paradigma materialista.
De entrada, resulta básico comprender el sentido último del punto central de ese “toro de cuerno” que estamos planteando, pues ahí radica el germen de todo lo demás. Como hemos visto, ese centro se deduce, por un lado, de la comprensión unificada de la energía potencial infinita del vacío cuántico y de la consciencia pura ilimitada del vacío místico, y, por otro, de la percepción del carácter ilusorio del tiempo, y, por tanto, de la simultaneidad absoluta del polo original A y del polo final Ω de todos los procesos. El centro de esa dinámica toroidal, que se manifiesta como el universo espacio-temporal en su conjunto y como todas y cada una de las estructuras que lo componen, es, pues, la misma y única Autoevidencia no-dual, sin forma, ilimitada, atemporal, inefable, vacía y plena, fuente y meta de todos los mundos, potencialidad absoluta. Insistimos, ese Centro no-dual es uno y el mismo en todo y en todos, su verdadera naturaleza, su identidad última.
Pues bien, esa pura Autoevidencia sin rostro, para contemplarse a sí misma, necesita desdoblarse, al menos aparentemente, en los papeles de ojo y espejo, de sujeto y objeto, pues ello le permite actualizar en el mundo de las formas finitas su infinita potencialidad. De este modo, como hemos visto, el centro no-dual, sin dejar de serlo, se manifiesta polarmente como fuente originaria de energía y atractor final de consciencia, generando una distancia temporal ilusoria entre ambas facetas. Fijémonos bien en esta idea, porque en ella puede estar la solución a muchos de los enigmas que está encontrando la ciencia. La Vacuidad absoluta, en la que no existe el menor atisbo de separatividad, se manifiesta dualmente en el mundo de las formas, de modo que las presuntas distancias espacio-temporales que los “sujetos” observan entre los “objetos” son, en última instancia, puramente ilusorias.
Anteriormente propusimos que la vibración de esa “cuerda” ilusoria de energía-consciencia que se crea entre los polos A y Ω generaba, desde el mismo instante original, un sonido fundamental determinado y toda una gama de armónicos, que constituían el espectro total de niveles potenciales arquetípicos que, como hemos visto, se actualizan, paso a paso, a lo largo de la evolución y de la historia. Pues bien, este mismo esquema multinivelado de energía-consciencia que hemos planteado en la “cuerda” de nuestra hipótesis, deberemos aplicarlo ahora a ese “toro” vibrante que, según hemos propuesto, genera todo el proceso universal. Nos encontraríamos, entonces, con una dinámica toroidal profundamente anidada en un sinfín de niveles —como una “matrioshka”—, desde la minúscula escala de Planck hasta la totalidad cósmica, reflejando, así, la radical estructura fractal del universo (ver fig. 14-D). La característica fundamental de este fascinante toro anidado radica en que el centro es común e idéntico en la totalidad de sus niveles, de modo que todos los flujos universales, sea cual sea la cota del espectro de energía-consciencia a través de los que se desplieguen, parten y finalizan en ese inefable centro no-dual que unifica en sí mismo las facetas de fuente —A— y receptáculo —Ω— de todos los mundos.
Esta estructura fractal y toroidal de la realidad facilita enormemente la comprensión del proceso evolutivo. Partiendo, pues, de la idea de que, en última instancia, el protagonista único de todos los procesos es la misma y única Autoevidencia, vamos a relatar a continuación cómo se despliega, paso a paso, la dinámica de la evolución.
Dijimos anteriormente que la Vacuidad inmanifestada se polariza, aparentemente, como sujeto y objeto para percibirse a sí misma sujeto-objetivamente de infinitos modos. Con este artificio, la Autoevidencia puede bucear hasta los últimos rincones de su propia infinitud —identificando, ilusoria y fugazmente, su Aquí-Ahora absoluto con cualquier punto-instante relativo del espacio-tiempo pixelado—, para, desde ahí, contemplarse a sí misma desde una determinada perspectiva —en cualquier nivel del espectro de energía-consciencia del toro anidado—, retornando, inmediatamente, a su plenitud originaria. Dado que, según hemos planteado, la dimensión temporal es puramente imaginaria, todo sucede, en verdad, de instante en instante. Esta salida y retorno, momento tras momento, entre el fundamento no-dual y su manifestación finita y fugaz en el espacio-tiempo, permite ir actualizando en el mundo relativo de las formas los niveles potenciales de estabilidad del espectro de energía-consciencia, es decir, toda la jerarquía de “armónicos” generados en el mismo instante originario.
Esta dinámica recursiva entre el Vacío infinito y todas sus formas espacio-temporales es intrínsecamente creativa, y está facilitada por el campo unificado de memoria que, paso a paso, se va gestando a nivel fundamental. Toda la información recogida en cualquier punto-instante del mundo manifestado es introyectada inmediatamente en ese campo básico de memoria colectiva que, lógicamente, va incrementado, momento a momento, su potencial. De este modo, cualquier entidad, sea cual sea el nivel del espectro en el que se desenvuelva, tiene, en el fondo más íntimo de sí misma, acceso libre a la totalidad de ese campo unificado de memoria, aunque, en función de sus características específicas, conecte tan sólo con unas determinadas facetas de ese campo. La dinámica toroidal posee, por tanto, una estructura holográfica, en el sentido de que cada “parte” de sí misma dispone de información de la “totalidad”, y es, de hecho, un reflejo particular de esa totalidad.
Vistas las cosas desde la perspectiva que estamos planteando, podemos entender el proceso evolutivo como una expresión natural de una dinámica toroidal, integral, no-dual, fractal y holográfica de la energía-consciencia fundamental. A través de esta dinámica recursiva, la Autoevidencia siempre presente se va focalizando, instante tras instante, en los sucesivos niveles del espectro “armónico”, comenzando por los más básicos —prioritariamente de energía— y finalizando en los más elevados —prioritariamente de consciencia—. En cada plano, va actualizando el potencial específico de ese nivel, integrándolo con los aspectos ya emergidos en alturas anteriores. A cada vuelta, partiendo de los recursos disponibles en el campo unificado de memoria, se proyecta en cada situación concreta del espacio-tiempo, percibe esa situación determinada en función de las posibilidades de su estructura, e, inmediatamente, introyecta esa información en el campo de memoria colectiva del fundamento. Cuando una entidad concreta ha desplegado todo el potencial del estrato en el que básicamente se desenvuelve y lo ha integrado con todo lo aflorado en las etapas precedentes, habiendo alcanzado una cota específica de complejidad, puede resonar con el “armónico” siguiente del espectro de energía-consciencia, y, de ese modo, ascender a un nuevo peldaño de la larga escalera de la evolución. Y así sucesivamente.
Esta dinámica toroidal, no-dual, fractal y holográfica de la energía-consciencia fundamental que estamos proponiendo tiene claras afinidades con viejas intuiciones de las tradiciones de sabiduría —el yin-yang del taoísmo, el trisquel celta, la semilla de la vida egipcia, el caduceo griego, la kundalini hindú… ¡incluso el símbolo de ∞ no es sino la sección transversal de un toro de cuerno!—, pero, como hemos dicho, resulta prácticamente inasumible para el paradigma materialista de la ciencia clásica. Tras la aparición de la física cuántica y la teoría relativista, el panorama ha cambiado drásticamente, surgiendo a lo largo del siglo pasado numerosas propuestas innovadoras que, en estas primeras décadas del nuevo milenio, han comenzado a cristalizar en una revolucionaria teoría unificada de campos que sintoniza en muchos aspectos con la evolución toroidal que estamos planteando. A continuación, vamos a hacer una breve recapitulación de algunos de esos trabajos que, en muy diversos campos, han abierto luminosamente el paisaje de la ciencia.
Conviene recordar, de entrada, las pioneras propuestas sobre la dinámica toroidal a cargo de Walter Russell —The Universal One—, de R. Buckminster Fuller —Synergetics—, de Arthur M. Young —The Reflexive Universe— o de Itzhak Bentov —A Brief Tour of Higher Consciousness: A Cosmic Book on the Mechanics of Creation—. Acerca de la tendencia creativa de la dinámica universal es obligado mencionar el “holismo” de Jan C. Smuts —Holism and Evolution—, el “Punto Omega” de Pierre Teilhard de Chardin —El fenómeno humano—, la noción de “sintropía” de Luigi Fantappiè —Principi di una teoria unitaria del mondo fisico e biológico— o el “principio antrópico participativo” de John A. Wheeler. Sobre el carácter anidado del mundo es necesario hacer referencia al concepto de “holón” de Arthur Koestler —The Ghost in the Machine— o a la “geometría fractal” de Benoît Mandelbrot —La geometría fractal de la naturaleza— o a la “evolución holoárquica” de Ken Wilber —Sexo, ecología, espiritualidad—. Acerca del principio holográfico es imprescindible recordar a David J. Bohm —La totalidad y el orden implicado— y su teoría del “holomovimiento” entre la realidad profunda u “orden implicado” y la realidad superficial u “orden explicado”, o el “cerebro holográfico” de Karl H. Pribram —Languages of the brain—, o los “campos morfogenéticos” de Rupert Sheldrake —Una nueva ciencia de la vida—, o el “campo akáshico” de información de Ervin Laszlo —El Paradigma Akáshico. (R)evolución en la vanguardia de la ciencia—, o los trabajos de Gerard ‘t Hooft —The holographic principle— mejorados por Leonard Susskind. En cuanto a la relación entre las escalas micro y macro, conviene recordar los trabajos en neuro-bio-física cuántica de Stuart R. Hameroff y Roger Penrose —Consciousness in the universe: A review of the ‘Orch OR’ theory— o los de Dirk K. F. Meijer y Hans J. H. Geesink —Consciousness in the Universe is Scale Invariant and Implies an Event Horizon of the Human Brain—. Vamos a terminar este rápido listado de investigaciones en la vanguardia de la ciencia que sintonizan con algunos puntos clave de nuestra propuesta, haciendo especial mención a los revolucionarios trabajos de Nassim Haramein y sus colaboradores William D. Brown y Amira Val Baker —The Unified Spacememory Network: from Cosmogenesis to Consciousness [ https://holofractal.org/spacememory.pdf ]—, pues su “Teoría Holofractográfica del Campo Unificado” integra brillantemente los enfoques fractal, holográfico y toroidal que definen nuestra hipótesis.
(Actualmente ya existen numerosas páginas en internet que se hacen eco de esta emergente perspectiva acerca de un universo toroidal, holográfico y fractal. Recomiendo a los lectores interesados en este tema, consultar los siguientes sitios web: “The Fractal-Holographic Universe”, de Andreas Bjerve [ http://holofractal.net/ ], y “Cosmometry”, de Marshall Lefferts [ http://cosmometry.net/ ] ).
“El ahora que pasa
hace el tiempo, el ahora que permanece hace la eternidad” (Boecio)
En esta adenda vamos a
recapitular y a desarrollar algunos de los puntos fundamentales que han ido
apareciendo a lo largo de estas páginas. Confiamos en que, al presentarlos de
forma unificada, podremos, al final, bosquejar un panorama verdaderamente integral
de la dinámica creadora de la realidad, capaz de clarificar, con sencillez y
sin artificios, muchas de las grandes cuestiones que la humanidad se ha
planteado desde siempre y a las que la ciencia materialista no ha sabido
responder.
En una adenda anterior hemos planteado que, para alcanzar una comprensión verdaderamente integral de todo lo expuesto a lo largo de nuestra investigación, resulta completamente necesario hacer referencia, al menos, a tres facetas diferentes en el Todo-Uno: A) la realidad absoluta no-dual, B) la realidad relativa potencial y C) la realidad relativa espacio-temporal. A continuación, vamos a tratar de precisar el sentido de cada una de estas expresiones.
A) La realidad absoluta
no-dual
Toda la realidad
manifestada aparece, inexorablemente, en forma de dualidades. No cabe encontrar
sujeto sin objeto, dentro sin fuera, origen sin fin... Ni viceversa. Por eso,
dado que todos los contrarios son mutuamente dependientes, podemos entenderlos
como manifestaciones polares de una realidad que los trasciende y que es
“previa” a esa dualización.
Los físicos hablan de una
energía potencial infinita en el vacío cuántico original, y los sabios hablan
de una consciencia diáfana infinita en el vacío místico final. Nuestra
propuesta —en sintonía con las grandes tradiciones no-duales de sabiduría— es
que esos dos vacíos son la misma y única Vacuidad, percibida por los físicos de
forma objetiva y por los contemplativos de forma subjetiva, pero que, en sí, no
es objetiva ni subjetiva, sino “previa” a esa perspectiva dual. Como en esa
Vacuidad no hay separación entre sujeto y objeto, no resulta posible verla
de ningún modo, porque no es “algo” que pueda ser visto por “alguien”,
pero, evidentemente, tampoco es “nada”, porque, de hecho, todos los entes del
universo —objetivos o subjetivos— no son otra cosa que formas parciales y
relativas de ese Vacío no-dual. Aunque, en sentido estricto, no resulta
posible, por tanto, realizar ninguna afirmación sobre la Vacuidad esencial, a
modo de aproximación sugeriremos que es, de forma indiferenciada y simultánea, energía
potencial y consciencia pura, es decir, luz-lúcida o lucidez-luminosa no-dual.
La ciencia positivista
jamás podrá acceder a este Vacío intrínsecamente inefable, pues el mero intento
de describirlo objetivamente coloca al investigador “fuera” de su ámbito
no-dual. Sin embargo, paradójicamente, el Vacío del que estamos hablando, lejos
de ser una realidad lejana, misteriosa o desconocida, es la vivencia más
próxima, íntima y obvia de nuestra existencia. ¿Es que hay algo más
incuestionable que la propia Certeza-de-Ser?... ¿es que, querido lector,
dudas por un solo instante de tu propia realidad?... Pues, resulta que esa simple
y pura Auto-Evidencia siempre presente que eres en tu esencia
—previa a la más mínima identificación con cualquier forma concreta— es, precisamente,
la Vacuidad no-dual que constituye y comprehende todos los mundos. ¡Esa simple
Auto-Evidencia es la única sustancia del universo en su conjunto y de todos y cada
uno de los entes que lo componen!
El universo no está hecho
tan sólo de energía —como pretenden los monistas materialistas—, ni tan sólo de
consciencia —como pretenden los monistas idealistas—, sino de la Vacuidad
no-dual “previa” que incluye y trasciende ambas facetas. Esta afirmación
coincide claramente con la idea de Baruch Spinoza de que todo el universo está
hecho de una sola sustancia —que él denominaba “Dios” o “Naturaleza”— que se
presenta bajo dos atributos: extensión (materia) y pensamiento (mente). O, de
igual modo, con el planteamiento de Friedrich Schelling de que el principio
supremo debe ser un absoluto que sea al mismo tiempo objeto y sujeto,
naturaleza y espíritu, es decir, la unidad, la identidad o la indiferencia de
ambos aspectos. Perspectivas similares a estas comienzan actualmente a
sugerirse con creciente insistencia, en muy diversos campos de investigación,
bajo las denominaciones de “monismo de doble aspecto” y “monismo neutral”. Así,
en palabras del físico alemán Harald
Atmanspacher: "los enfoques de doble aspecto consideran los dominios
mental y físico de la realidad como aspectos o manifestaciones de una realidad
indivisa subyacente en la que lo mental y lo físico no existen como dominios
separados. En tal marco, la distinción entre mente y materia resulta de una división
epistémica que separa los aspectos de la realidad subyacente”.
Planteamos, por tanto, que la Vacuidad no-dual, carente en sí misma de
toda calificación o determinación particular, es, al mismo tiempo, la esencia última
de toda existencia, la matriz pura, indiferenciada y sin forma que sostiene
todos los mundos. No hay en ella ninguna característica específica, apariencia
concreta o rasgo distintivo, pero no es una mera ausencia o negación absoluta,
sino, más bien, un estado de apertura ilimitada, omnipresente e indestructible
que “hace ser” a todo el universo de la finitud. Un ámbito diáfano, lúcido y
luminoso que genera, sostiene y abraza todo el universo de las
particularidades. Una espaciosidad infinita y sin fronteras, eternamente
autoevidente, de la que surgen, en la que están y a la que retornan todos los fenómenos
que tienen lugar en el espacio-tiempo.
El Vacío último es un no-estado en el que no se puede percibir nada concreto, pero que está preñado de todo lo existente. Su simplicidad absoluta es potencialidad infinita de todas las cosas. Donde no hay nada, hay lugar para todo. No se trata, pues, de una nada impotente, sino que, al contrario, puede hacerlo todo de sí mismo, permaneciendo en su seno íntimo como Vacuidad eterna. Todas las cosas provienen de él, están en él y retornan a él, pero detrás de estas formas fugaces, permanece inmutable en su quietud atemporal, ahora, en el comienzo y siempre. Más allá del cambio. Más allá del nacimiento y de la muerte. Siempre presente en su juego infinito de apariencias duales. Eternamente vacuo y claro. Atemporalmente autoevidente.
B) La realidad relativa potencial
Dado que la
Auto-Evidencia no-dual carece por completo de la menor separación entre sujeto
y objeto, no puede percibirse a sí misma formalmente de ningún modo. Por eso, si
quiere contemplarse a sí misma, no tiene más remedio que dualizarse… al menos en
apariencia. El artificio es sencillo. Al igual que el 0 puede desdoblarse como
+ 1 y – 1 sin cambiar su valor en absoluto, la Vacuidad fundamental puede desdoblarse
como objeto —un polo original, básicamente de energía— y sujeto
—un polo final, básicamente de consciencia—, manteniendo plenamente su esencia
vacía. Entre ambos polos se genera, de este modo, un amplísimo espectro de
equilibrios entre ambas facetas polares, que recorre toda la gama desde los
estados más básicos —de enorme energía y poca consciencia— hasta los más
elevados —de poca energía y enorme consciencia—. Al entrar en vibración esta
distancia ilusoria de energía-consciencia generada entre ambos polos —como la
cuerda de una guitarra— se produce, instantáneamente, un sonido fundamental
característico y toda su ilimitada gama de sonidos armónicos (ondas
estacionarias). Esto significa que, fijémonos bien, desde el mismo momento
originario la totalidad del espectro de energía-consciencia ya está plenamente
presente de forma entrelazada y resonante.
Como hemos visto a lo
largo de nuestra investigación, los sucesivos segundos armónicos que surgen con
la vibración de la “cuerda” originaria de energía-consciencia —las sucesivas
notas del círculo (espiral) de quintas pitagórico— son, precisamente, los
niveles potenciales de estabilidad estratificada que se irán actualizando,
uno tras otro, a lo largo de los sucesivos peldaños evolutivos que hemos analizado,
y que desplegarán rítmicamente el espectro completo de la manifestación, desde
los niveles más básicos —de enorme energía y poca consciencia— a los más
elevados —de poca energía y enorme consciencia—. (Resulta sugerente señalar el
paralelismo entre la hipótesis que estamos exponiendo y la “teoría de cuerdas”
planteada actualmente en física teórica, aunque en nuestro caso el ámbito de
aplicación no se reduce simplemente al mundo de la microfísica, sino que abarca
la totalidad del espectro de la realidad. ¡Resulta complicado intentar elaborar
una “teoría del todo” si se margina la práctica totalidad del despliegue
evolutivo!).
Quisiéramos remarcar aquí
la hipótesis planteada por el farmacólogo Dirk Meijer y el investigador Hans
Geesink sobre un algoritmo matemático para frecuencias cuánticas coherentes que
generan estabilidad tanto en sistemas animados como no animados. Según sus
propias palabras: "Curiosamente, descubrimos que el origen del algoritmo
biológico particular puede abordarse matemáticamente mediante una escala
acústica de referencia ‘pitagórica templada’ seleccionada. El algoritmo expresa
ecuaciones de ondas unidimensionales conocidas para cuerdas vibrantes. El
origen del algoritmo biológico se condensó en una expresión matemática, en la
que todas las frecuencias tienen proporciones de 1:2 y se aproximan mucho a las
proporciones de 2:3". ¡Esta proporción de 2:3 es, precisamente, el
“segundo armónico” que, tal como hemos visto en nuestra investigación, genera
los niveles de estabilidad evolutivos!
Volviendo a nuestro
discurso, al desdoblarse la Vacuidad fundamental como un polo objetivo
(básicamente de energía) y un polo subjetivo (básicamente de consciencia), se
produce automáticamente una tensión bidireccional entre ambos extremos: una
corriente expansiva y entrópica procedente del polo de “energía-(consciencia)”
inicial y una corriente contractiva y sintrópica procedente del polo de “consciencia-(energía)”
final. Ambos flujos recorren, en direcciones contrarias, la totalidad del
espectro de niveles potenciales de estabilidad —ondas estacionarias— en los que
se equilibran, en diferentes proporciones, ambas facetas polares. Instante tras
instante, estos flujos ascendentes y descendentes resuenan entre sí en un nivel
determinado —onda estacionaria— del espectro de energía-consciencia,
“colapsando”, así, en un evento concreto.
(Los lectores interesados
en este punto pueden consultar los sugerentes trabajos de John Wheeler sobre el
“principio antrópico participativo”, de Amit Goswami sobre la “evolución
creativa”, o de Robert Lanza sobre el “biocentrismo”, y, así, comprobar las
similitudes y las diferencias entre estas interpretaciones de la mecánica
cuántica y lo que aquí estamos exponiendo).
La propuesta que estamos
desarrollando tiene una clara sintonía, obviamente, con la teoría sintrópica del
matemático Luigi Fantappiè. Esta teoría afirma que el aumento de la complejidad
en el proceso evolutivo es consecuencia de las ondas avanzadas que emanan desde
atractores ubicados en el futuro y que se dirigen hacia atrás en el tiempo. Plantea,
pues, pasar de un modelo mecanicista y determinista del universo a un nuevo
modelo, entrópico-sintrópico, en el que las fuerzas expansivas (entropía) y las
fuerzas cohesivas (sintropía) trabajan conjuntamente, de modo que el despliegue
de los fenómenos ya no es solo función de las condiciones iniciales, sino que
también depende de un atractor final. Esta teoría fue actualizada
posteriormente por el físico Giuseppe Arcidiacono y por su hermano gemelo
Salvatore, químico de profesión, desarrollando un modelo entrópico-sintrópico
del universo con una “estructura cibernética", que permite establecer un
vínculo entre la teoría unitaria de Fantappiè y las investigaciones más
recientes sobre la teoría de sistemas, el caos y la complejidad. Actualmente,
los psicólogos Ulisse Di Corpo y Antonella Vannini, han relanzado la
investigación sobre la teoría entrópica-sintrópica, llevando a cabo
experimentos de laboratorio con resultados convincentes y logrando, de este
modo, convertir la hipótesis de la sintropía en una sólida teoría científica
sustentada por una matemática rigurosa y una abundante evidencia experimental.
En clara resonancia con
todo esto, nuestro planteamiento tiene, del mismo modo, una gran similitud con
la Interpretación Transaccional de la Mecánica Cuántica —propuesta por John
Cramer e inspirada en la “teoría del absorbedor” de John Wheeler y Richard
Feynman—, que describe las interacciones cuánticas en términos de una onda
estacionaria formada por la interferencia entre ondas retardadas (hacia
adelante en el tiempo) y avanzadas (hacia atrás en el tiempo). Podemos resumir
este modelo transaccional de la siguiente manera: El emisor produce una onda
retardada de “oferta”, hacia adelante en el tiempo, que viaja hacia el
absorbedor, lo que hace que el absorbedor produzca una onda avanzada de
“confirmación”, hacia atrás en el tiempo, que viaja de regreso hasta el emisor.
La interacción se repite cíclicamente hasta que, finalmente, la transacción se
completa con un "apretón de manos" —una onda estacionaria— a través
del espacio-tiempo, con el que se sella un contrato bidireccional entre el
pasado y el futuro, y se produce el evento cuántico real, el “colapso de la
función de onda”. La secuencia “pseudo-temporal” de este relato es, por
supuesto, tan solo una conveniencia semántica para describir un proceso que es,
en verdad, atemporal. Luego volveremos sobre este asunto.
La física y filósofa Ruth
Kastner, extendiendo el trabajo de John Cramer, ha desarrollado una nueva
Interpretación Transaccional, llamada Relativista (RTI) o Posibilista (PTI),
que sostiene que las funciones de onda cuántica no se mueven tanto en el
universo físico, sino que existen como “posibilidades” en el espacio
multidimensional de Hilbert, del cual emergen las transacciones en el universo
“real”. Kastner propone considerar las ondas de oferta salientes y las muchas
ondas de confirmación entrantes como transacciones "posibles",
existentes fuera del espacio-tiempo, de las cuales solo una se vuelve
empíricamente "real". Sugiere definirlas con el término “potencia”
—con el que Aristóteles denominaba la capacidad de ser algo en el
futuro—, en sintonía con la afirmación del físico teórico alemán Werner
Heisenberg: “Los átomos o las partículas elementales no son reales en sí
mismos; forman un mundo de potencialidades o posibilidades, y no tanto un mundo
de cosas o de hechos o datos”. En este sentido, Kastner dice que las ondas de
oferta y confirmación son "posibilidades" sub-empíricas y
pre-espacio-temporales —es decir, que aún no han aparecido en el espacio-tiempo—
y, por eso, las denomina "transacciones incipientes".
Kastner pide una nueva
categoría metafísica para describir esas "posibilidades no del todo
reales", que, lejos de ser meras abstracciones, constituyen un mundo de
dimensiones superiores cuya estructura está descrita por las matemáticas de la
teoría cuántica. Plantea la necesidad de considerar tales “posibilidades” como
parte de una realidad que abarca mucho más de lo que está contenido en el
espacio-tiempo. De hecho, los eventos espacio-temporales son productos que
emergen a partir de los procesos de transacción —atemporales y no-locales— que
tienen lugar en el reino cuántico.
La
metáfora del “iceberg” usada por Freud para describir el subconsciente humano
puede aplicarse igualmente al “reino ontológico de posibilidades” o “tierra
cuántica” que plantea Kastner. El “quantumland” hace referencia a la
masa del iceberg que existe por debajo de nuestra vista, mientras que la punta,
la apariencia espacio-temporal, es solo una pequeña parte de todo lo que es el
universo físico. Los procesos cuánticos, aunque tengan lugar fuera del
espacio-tiempo, constituyen una parte fundamental de ese universo.
Este planteamiento de
Kastner sobre un “reino ontológico de posibilidades” del que surge el mundo
concreto espacio-temporal, coincide plenamente con nuestra propuesta sobre una realidad
relativa potencial de sonidos armónicos que se actualiza,
rítmicamente, a lo largo de los sucesivos peldaños de la escalera evolutiva.
Del mismo modo, hay una clara resonancia entre esta idea con el postulado del
físico David Bohm sobre una realidad fundamental —el “orden implicado”—, en la
que la materia y el espíritu están unificados, que se despliega, instante tras
instante, como el universo manifestado —el “orden explicado”—.
Partiendo de los
sorprendentes datos de la física cuántica, Bohm propone la existencia, a nivel
muy profundo, de un orden intrínseco que, más allá del espacio y del tiempo,
envuelve la totalidad de la realidad cósmica de relaciones. Este orden
intrínseco se proyectaría a cada instante en el orden manifiesto, que, a su
vez, se inyectaría o se introyectaría de nuevo, a cada instante, en el orden
intrínseco. Bohm llama “holomovimiento” a este continuo despliegue y repliegue
entre el orden implicado y el orden explicado que constituye el fenómeno
dinámico básico del que emanan todos los sucesos de la realidad manifestada en
el espacio-tiempo. No hay “cosa” alguna en el universo. Todo es “proceso”. Lo
que llamamos cosas, objetos o entes, son meras abstracciones de aquello que es
relativamente estable en los procesos de movimiento y transformación. En el
orden implicado la realidad se ordena según una jerarquía en la que cada nivel
particular de tiempo tiene su nivel de eternidad. Lo fundamental en el orden
implicado es la presencia simultánea de una secuencia de muchos grados de
envolvimiento, mientras que, por el contrario, en el orden explicado todos esos
grados se hacen presentes de forma extendida y manifiesta.
Conceptos tales como
“realidad no-local”, “entrelazamiento” o “no-separabilidad”, tan frecuentes
entre los estudiosos del mundo cuántico, apuntan en la misma dirección. A
partir del experimento mental propuesto por Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen en 1935
—la llamada “paradoja EPR”—, del teorema planteado por John Bell en 1964 —las
llamadas “desigualdades de Bell”— y del experimento real llevado a cabo por
Alain Aspect en 1982 —y muchos otros en años posteriores— se puso de
manifiesto, sin la menor sombra de duda, la existencia de sucesos que violaban
el “principio de localidad” —la suposición de que dos objetos alejados entre sí
no pueden influirse mutuamente de manera instantánea—, confirmando, así, la
temida "espeluznante acción a distancia" que temía Einstein. A partir
de entonces, la mecánica cuántica rechaza el principio de localidad debido al
llamado “entrelazamiento cuántico”. El entrelazamiento es un fenómeno en el
cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir
mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun
cuando los objetos estén separados espacialmente. Un conjunto de partículas
entrelazadas no puede definirse como si fueran partículas individuales
separadas, sino que hay que hacerlo con una función de onda única para todo el sistema. Dado que la
totalidad del cosmos se encontraba plenamente unido en el momento del Big Bang,
bien podría ser definido por una única función de onda en la que todo el
abanico de posibilidades ya estaría presente de manera superpuesta desde su
origen. A nivel cuántico, por tanto, comienza a plantearse una visión unificada
de la realidad universal, en la que, más allá del espacio y el tiempo, todas
las posibilidades —potencialidades— se encuentran presentes desde el mismo
instante inicial. El universo espacio-temporal, desde esta perspectiva, no
sería otra cosa que la paulatina actualización, instante tras instante, de esas
potencialidades originarias de forma desglosada.
Este planteamiento sobre una realidad potencial unificada, más allá del
espacio y el tiempo, no sólo ha sido desarrollado por investigadores del mundo
objetivo de la energía, sino también por indagadores del mundo subjetivo de la
consciencia. Así, por ejemplo, el psiquiatra Carl Jung retomó la expresión
medieval “unus mundus” —un solo mundo— para sugerir la existencia de una
realidad subyacente unificada a partir de la cual
todo emerge y a la cual todo retorna. Afirmó que era
extraordinariamente probable que la mente y la materia no fueran sino dos
aspectos diferentes y complementarios de ese unus mundus trascendental. Jung, conjuntamente con el físico Wolfgang Pauli, puso de manifiesto que
los conceptos de “arquetipo” y “sincronicidad” reforzaban, precisamente, la
existencia de esa unidad subyacente.
Jung observó que las capas más hondas de la psique pierden la
peculiaridad individual a mayor profundidad —se vuelven más colectivas— y que
en este “inconsciente colectivo” existen unas pautas dinámicas primordiales,
que él denominó “arquetipos”. Estos arquetipos son, en sí mismos, elementos
vacíos, virtualidades, ideas en sentido platónico, tendencias innatas, modelos
desprovistos de contenido a partir de los cuales se forman las variaciones
individuales. Un arquetipo posee, en principio, un núcleo significativo
invariable que determina su modo de manifestación, pero la manera en que se
expresa en cada caso no depende de él solamente, sino también del material del mundo
fenoménico con el que cuenta para hacerse visible. Los arquetipos no son
propiamente elementos psíquicos, ni tampoco materiales, sino más bien
realidades psicofísicas pertenecientes al ámbito de lo “psicoide”, anteriores a
una eventual separación en esos dos dominios que nosotros percibimos escindidos
en nuestra realidad cotidiana. Los arquetipos formarían parte de ese unus
mundus que, según la filosofía escolástica, contenía en potencia la materia
y el espíritu y, por tanto, podría ser entendido como un reino de “materia
espiritual” o de “espíritu material”.
La existencia de esa realidad psicofísica fundamental también puede ser
demostrada a través de los fenómenos de “sincronicidad”, en los que aparecen coincidencias
o concordancias —más allá de la simple casualidad— entre un acontecimiento
psíquico y otro físico sin que exista una relación causal entre ellos. Estos
sorprendentes fenómenos resultarían fácilmente explicables si tanto el
observador como el acontecimiento concurrente procedieran, en última instancia,
de una misma fuente, de una unidad subyacente común a ambos, del unus mundus
fundamental. Las expresiones
simultáneas en los dominios de la psique y de la materia que tienen lugar en
las sincronicidades, sugieren la existencia de un único todo psicofísico que
nosotros observamos a través de dos vías diferentes. Ese todo se presenta como
material, si se lo observa desde el exterior, y como psíquico, si se lo observa
desde el interior, pero en sí mismo no es ni psíquico ni material, sino
enteramente trascendente. La hipótesis de una matriz potencial profunda, más
allá de cualquier tipo de división en esos dos dominios que nosotros percibimos
separados en la realidad cotidiana, tiende, así, un puente entre el mundo
físico y el mundo mental. Los fenómenos sincronísticos se entienden, entonces,
como manifestaciones dobles y espontáneas de ese fundamento desconocido que es
la base de la materia y la mente, de la energía y la conciencia.
Resonando
con la idea que estamos planteando de equiparar nuestra “realidad relativa
potencial” con el “orden implicado” de Bohm, con el “quantumland” de
Kastner o con el “unus mundus” de Jung, la psicóloga Marie-Louise von
Franz afirmaba que resultaba posible aplicar la terminología de Bohm a las
ideas de Jung, de tal modo que los arquetipos se podrían considerar como
estructuras dinámicas e inobservables del orden implicado o replegado. O, en la
misma línea, el psiquiatra Stanislav Grof ha propuesto que “en una versión
ampliada de la teoría holonómica, los arquetipos podrían ser comprendidos como
fenómenos sui generis, como principios cósmicos entrelazados con el
tejido del orden implicado”.
Partiendo
de estos sugerentes paralelismos, y considerando los fenómenos de sincronicidad
como manifestaciones dobles y espontáneas —materiales y psíquicas— de una
realidad subyacente unificada, cabría sospechar que los arquetipos podrían
jugar un papel clave en el proceso de evolución, dado que éste se caracteriza
—tal como afirmaba el paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin— por la tendencia
de la materia a lo largo del tiempo a adquirir formas de organización más
complejas y, simultáneamente, por el aumento del nivel de conciencia en esos
organismos. El propio Jung, vislumbrando esta posibilidad, afirmaba: “No puede
uno imaginar cuánto azar y cuántos riesgos fueron necesarios durante millares
de años para hacer de un lémur un hombre. En medio de este caos de azar,
probablemente hubo fenómenos sincronísticos en acción, los cuales, frente a las
leyes conocidas de la naturaleza y con ayuda de éstas, permitieron construir,
en momentos arquetípicos, síntesis que se nos manifiestan como
extraordinarias”.
Para Jung, los sucesos sincronísticos aparecen cuando algunos arquetipos están profundamente implicados en una situación vivida. Estos arquetipos se encuentran entonces constelados en la psique, al tiempo que se desencadenan dinámicas afectivas y emocionales muy fuertes. Esta circunstancia puede observarse, sobre todo, en situaciones de crisis muy graves, y es bien conocida por los psicoterapeutas. En palabras del biólogo Hansueli Etter: “Si de manera analógica transponemos estas observaciones al plano de la filogenia, podremos decir que situaciones arquetípicas están efectivamente consteladas cuando una crisis colectiva y biológica amenaza de manera inminente una especie o varias especies dadas. En esos particulares momentos, los sucesos sincronísticos deben ser muy numerosos (es decir, deben verificarse mutaciones o redistribuciones de genes en el seno de las poblaciones), de suerte que ofrezcan a la especie la posibilidad de un desarrollo superior. Me parece que en esos sucesos considerados hasta ahora como fortuitos, debemos ver fenómenos sincronísticos.”
C) La realidad relativa espacio-temporal
En una adenda anterior
hemos esbozado las características básicas de la dinámica toroidal a través de
la cual la realidad potencial del fundamento inmanifestado se actualiza y
despliega en el mundo de las formas. Este proceso es muy similar al
“holomovimiento” planteado por Bohm entre el “orden implicado” y el “orden
explicado”. La salida y retorno, instante tras instante, desde y hacia el
fundamento no-dual, a través de su manifestación finita y fugaz en el
espacio-tiempo, permite ir actualizando, uno tras otro, los sucesivos niveles
potenciales de estabilidad del espectro de energía-consciencia —es decir, toda
la jerarquía de “armónicos” generados en el mismo instante originario—, comenzando
por los más básicos —prioritariamente de energía— y finalizando por los más
elevados —prioritariamente de consciencia—. A cada vuelta, el potencial
específico de un nivel determinado del espectro se proyecta en un
punto-instante concreto del espacio-tiempo pixelado, se integra con los
aspectos ya emergidos en alturas anteriores, e, inmediatamente, esa información
específica se introyecta en el campo de memoria colectiva que se va generando en
el fundamento. Cuando una entidad concreta ha desplegado todo el potencial del
estrato en el que básicamente se desenvuelve y lo ha integrado con todo lo
aflorado en las etapas precedentes, habiendo alcanzado una cota específica de complejidad,
puede resonar con el “armónico” siguiente del espectro de energía-consciencia,
y, de ese modo, ascender a un nuevo peldaño de la larga escalera de la
evolución. Y así sucesivamente.
Esta dinámica recursiva,
intrínsecamente creativa, entre la “realidad potencial” y la “realidad actualizada”
está mediada por ese campo unificado de memoria que, paso a paso, se va
gestando a nivel fundamental. Toda la información recogida en cualquier
punto-instante del mundo manifestado es introyectada inmediatamente en el campo
básico de memoria colectiva, que, de este modo, incrementa, momento a momento,
su potencial. Según nuestro planteamiento, con la polarización originaria de la
Vacuidad no-dual fundamental, como un polo objetivo —básicamente de energía— y
un polo subjetivo —básicamente de consciencia—, se genera, automáticamente, un
amplísimo espectro de equilibrios de energía-consciencia entre ambas facetas
polares, que recorre toda la gama desde los estados más básicos —de enorme
energía y poca consciencia— hasta los más elevados —de poca energía y enorme
consciencia—. “Antes” del surgimiento del universo manifestado, este espectro
potencial tenía un carácter básicamente arquetípico —en nuestra investigación
hemos hablado de la gama cromática, del círculo (espiral) de quintas de
Pitágoras, de la serie de los chakras…—, pero, desde el mismo momento en que se
produce la singularidad originaria del Big Bang, comienza la danza toroidal
entre la realidad potencial y la realidad manifestada —entre el orden implicado
y el orden explicado—, en la que tiene lugar ese juego de proyecciones e
introyecciones que acabamos de plantear. Es, precisamente, este juego toroidal
el que, instante tras instante, va convirtiendo los niveles arquetípicos
originarios del espectro de energía-consciencia en campos de memoria colectiva
más y más solidificados con cada giro de la danza. Esta es la causa por la que,
en la actualidad, el comportamiento de los niveles más básicos del espectro de
energía-consciencia en el universo manifestado —los niveles materiales— resulte
muy previsible, y de que, en consecuencia, podamos describir las leyes físicas
de la naturaleza con bastante precisión. Por el contrario, los niveles más
elevados del espectro potencial aún no han sido apenas actualizados en el
espacio-tiempo y, por ello, hoy en día todavía mantienen su carácter de levedad
arquetípica y resultan difícilmente descriptibles.
Antes de seguir adelante
con nuestra exposición, quisiéramos hacer referencia en este punto a los
trabajos de otros investigadores que también plantean la existencia de un campo
de memoria colectiva en el fundamento de la realidad, con grandes similitudes
al que aquí estamos proponiendo.
Por ejemplo, el filósofo
de sistemas Ervin Laszlo postula la idea de un campo de información como
sustancia del cosmos. Utilizando el término sánscrito Akasha —con el que
la tradición hindú designaba al fundamento que subyace a todas las cosas y se
convierte en todas las cosas—, Laszlo denomina a este campo de información como
"campo akáshico". El Akasha —afirma— es una dimensión
en el universo que no solo subyace a todas las cosas que existen en él, sino
que las genera e interconecta, conservando la información que han generado. Es
la matriz de la realidad, la red del mundo, la memoria del cosmos. La
cosmología akáshica concibe el universo como un sistema integral que
evoluciona en la interacción de dos dimensiones: una dimensión oculta o akáshica
y una dimensión observable o manifiesta. Según este modelo, la dimensión oculta
“in-forma” a la dimensión manifiesta, y ésta, a su vez, “de-forma” a la
dimensión oculta, modificando su potencial de información. Esta interacción
bidireccional entre ambas dimensiones constituye un bucle continuo de acción y
reacción, que crea una coherencia progresiva en la dimensión manifiesta, y
acumula un potencial creciente de in-formación en la dimensión oculta, todo lo
cual, según Laszlo, puede explicar por qué nuestro universo, contra toda
probabilidad, está tan bien configurado como para formar galaxias y formas de
vida conscientes, y por qué la evolución es un proceso informado, no azaroso.
Por su parte, el
bioquímico Rupert Shedrake propone una dinámica similar al holomovimiento de
Bohm en la que unos campos morfogenéticos, implicados y no locales, canalizan
la memoria colectiva de formas y comportamientos a las generaciones siguientes.
Sheldrake pone especial énfasis en la idea de que el orden explicado, en cierto
modo, enriquece al implicado, el tiempo a la eternidad, porque lo finito
contribuye al orden global re-inyectando sus aportaciones de nuevo a la
totalidad. Cada momento es una proyección del todo, pero ese momento se
introyecta de nuevo en el todo. El siguiente momento implica, en parte, una
re-proyección de esa introyección, y así sucesivamente. De este modo, como cada
instante contiene una proyección de la re-inyección de los instantes anteriores
—lo que constituye una cierta forma de memoria—, se parece a sus predecesores,
pero también se distingue de ellos. Según este concepto de proyección e
introyección, todos los entes del universo estamos contribuyendo a la
naturaleza intrínseca más profunda, porque participamos en la introyección del
orden manifiesto en el orden implicado, creando, así, un orden superior que,
instante tras instante, va conformando la dinámica evolutiva.
Del mismo modo, el físico
teórico Nassim Haramein plantea un dominio fundamental de información del que
todo surge y al que todo retorna. La intercomunicación no local, más allá de
cualquier marco de espacio y tiempo, es posible gracias a la red de memoria
espacial unificada formada por microagujeros de gusano del campo holográfico
básico de información en la escala de Planck. La memoria y los procesos
recursivos de información de retroalimentación y proalimentación del vacío
cuántico —u holocampo— permiten el aprendizaje y el comportamiento evolutivo. El
flujo de información dinámica desde y hacia ese campo puede ser la fuente
generadora de la materia organizada, de los sistemas biológicos autoorganizados
y, en última instancia, de las entidades autoconscientes. Haramein afirma, en
resumen, que vivimos en un universo altamente entrelazado e interconectado
donde un campo fundamental de información, compartido a través de todas las
escalas, impulsa mecanismos evolutivos en los que el entorno influye en el
individuo y el individuo influye en el entorno, en una totalidad interconectada
no local: un universo que en última instancia es Uno.
Retomando la exposición
de nuestra propuesta, vamos a tratar de describir, a continuación, el mecanismo
a través del cual la realidad potencial se actualiza en y como la realidad
manifestada, lo que nos dará las pistas esenciales para bosquejar la naturaleza
de esta manifestación. Como hemos explicado, con la dualización originaria de
la Vacuidad no-dual en la forma de un polo objetivo (básicamente de energía) y un
polo subjetivo (básicamente de consciencia), aparece automáticamente entre ambos
extremos un espectro integral, simultáneo y entrelazado de energía-consciencia
en diferentes equilibrios, que constituye la realidad relativa potencial
o arquetipo básico que, posteriormente, se manifestará como realidad
relativa actualizada o universo evolutivo. La tensión generada entre ambos
extremos tras la polarización originaria, crea una corriente expansiva y
entrópica procedente del polo de energía y una corriente contractiva y
sintrópica procedente del polo de consciencia, que recorren, en direcciones
contrarias, la totalidad del espectro de niveles potenciales de estabilidad, ondas
estacionarias o armónicos musicales de los que hemos hablado. El instante
inicial de la manifestación universal —el Big Bang— tuvo lugar cuando los
flujos ascendentes y descendentes resonaron entre sí en el nivel más básico del
espectro de energía-consciencia y, con este “apretón de manos” entre ambos, se
produjo el ”colapso de la función de onda” del primer arquetipo potencial —o armónico
musical— en el mundo de las formas. A partir de entonces, el juego toroidal de
proyecciones e introyecciones, instante tras instante, ha ido desplegando en el
orden explicado, paulatinamente, los sucesivos niveles potenciales de
estabilidad estratificada del orden implicado en los que los flujos ascendente
y descendente han ido resonando. Esta dinámica iterativa, como hemos visto, ha
ido convirtiendo los niveles arquetípicos originarios del espectro de energía-consciencia
en campos morfogenéticos de memoria colectiva más y más solidificados con cada
giro de la danza, empezando por los peldaños más básicos de la escalera
evolutiva. Los peldaños más elevados aún mantienen su levedad arquetípica
primigenia.
Es importante remarcar,
aquí, que la fértil interacción entre los polos primarios de energía y
consciencia, a través de los flujos ascendente —entrópico— y descendente
—sintrópico—, no tiene lugar en el mundo manifiesto, sino en la realidad
potencial subyacente, más allá del espacio y del tiempo. Es una interacción
instantánea. No temporal. En ocasiones, al describir esta dinámica
bidireccional, se habla, incorrectamente, de un flujo que avanza en el tiempo y
de un flujo que retrocede en el tiempo, pero sería más acertado pensar, más
bien, en una transacción entre diferentes profundidades de un único Ahora
eterno, que abarca en sí mismo la totalidad del “tiempo”. Cuando esta
transacción “colapsa” en un ahora fugaz, la memoria de instantes pasados
y la expectativa de instantes futuros nos hace concebir la imagen de una línea
temporal. Pero es sólo una imagen. El universo manifestado surge y desaparece,
de instante en instante, desde y hacia la realidad potencial subyacente,
entrelazada y unificada, que es siempre Ahora. Dado que el juego toroidal de
proyecciones e introyecciones entre los ámbitos potencial y manifestado de la
realidad va desplegando, paulatinamente, formas más y más complejas cada vez
—debido a que integran un mayor número de niveles del campo estratificado de
memoria colectiva que se va gestando—, podemos vislumbrar en el proceso
universal una clara “flecha del tiempo” que se orienta, precisamente, hacia la
creación de organismos progresivamente complejos y con cotas crecientes de
consciencia. Pero eso no significa que exista, en verdad, una línea temporal
real, sino, tan sólo, que ésa es nuestra forma imaginaria de ordenar los datos
parciales — los fotogramas de la película del mundo— que vamos captando
sucesivamente. Pues, como afirmaba el físico Erwin Schrödinger: “el que algo
se propague en el espacio o el que algo suceda en un tiempo bien definido de
‘antes y después’ no es una cualidad del mundo que percibimos, sino que
pertenece a la mente perceptora que (de algún modo en su situación actual) se
ve incapaz de registrar nada de lo que se le ofrece si no es según este esquema
espacio-temporal.”
Parece que el mundo que
estamos empezando a vislumbrar carece de la solidez que, ingenuamente, le
suponíamos, y que, en realidad, se asemeja más bien a un sorprendente y
gigantesco holograma evolutivo. Veamos. Un holograma es un tipo de
representación tridimensional que se produce cuando un rayo láser se divide
en dos rayos distintos. Uno de ellos se hace rebotar contra el objeto
que va a ser fotografiado y, a continuación, se permite que el segundo
rayo, que viene directamente de la fuente, choque con la luz reflejada del
primero, produciéndose un patrón de interferencia que se graba en una placa.
Cuando una luz atraviesa esta placa, automáticamente surge una imagen
tridimensional del objeto original que carece de la más mínima sustancialidad.
Es pura apariencia. Otro hecho sorprendente es que, a diferencia de lo que
ocurre con las fotografías normales, cada parte de una placa holográfica
contiene la información completa de la totalidad. Así pues, si se rompe en
pedazos una placa holográfica, se puede utilizar cada trozo, por pequeño que
sea, para reconstruir la imagen completa del objeto fotografiado, con mayor o
menor definición. ¡Cada parte contiene la totalidad!
Según nuestro planteamiento,
el proceso de gestación de la manifestación universal comienza con la bifurcación
originaria de la Luz-Lúcida no-dual —“un rayo láser se divide en dos rayos
distintos”— en un polo objetivo (básicamente de energía) y un polo
subjetivo (básicamente de consciencia), con la consiguiente interacción entre
los flujos ascendente y descendente que se generan entre ellos. Recordemos que,
debido a la dinámica toroidal de proyecciones e introyecciones, los niveles más
básicos han desarrollado campos de memoria morfogenética muy sólidos, mientras
que los niveles más elevados aún mantienen su levedad arquetípica original. Por
este motivo, el flujo ascendente atraviesa campos morfogenéticos muy definidos
—“uno de ellos se hace rebotar contra el objeto que va a ser fotografiado”—,
mientras que el flujo descendente procede directamente del polo subjetivo —“el
segundo rayo viene directamente de la fuente”—. Cuando ambos flujos
resuenan e interaccionan entre sí, la transacción se sella con un apretón de manos
u onda estacionaria —“se permite que el segundo rayo (…) choque con la luz
reflejada del primero, produciéndose un patrón de interferencia que se graba en
una placa”—, y se produce el colapso de la memoria colectiva potencial en
una imagen formal concreta, puntual y fugaz —“automáticamente surge una
imagen tridimensional del objeto original que carece de la más mínima
sustancialidad”—.
Nuestra investigación ha puesto
de manifiesto el completo paralelismo entre los procesos filogenéticos y
ontogenéticos del ser humano. Tanto la evolución global como el desarrollo
individual tienen lugar en una misma trama temporal, con una idéntica pauta de
despliegue y repliegue entre los polos original y final, y atravesando,
exactamente, las mismas etapas o niveles de estabilidad. Cada vida individual
recapitula, pues, la trayectoria global íntegra recorrida por sus ancestros —“cada
parte de una placa holográfica contiene la información completa de la
totalidad”—. Todo parece sugerir que
la manifestación universal tiene características holográficas y que la
“totalidad” y las “partes” son meros reflejos de un fundamento subyacente
común. Teniendo en cuenta que una característica de los hologramas consiste en
que cuanto menor es el tamaño del fragmento de placa utilizado, más borrosa
resulta la imagen reconstruida —se pierde definición, pero se mantiene la
integridad de la imagen—, bien podríamos proponer que cuanto más complejo sea
un organismo dado —cuantos más niveles de manifestación haya integrado—, mayor
será el grado de claridad y definición de la imagen originaria total. Si este
enfoque es válido, un átomo, una molécula, una célula, un mamífero, un primate
o un ser humano, cada uno de ellos, posee, en el fondo más íntimo de sí mismo,
acceso libre a la totalidad del campo unificado de memoria colectiva del cosmos,
aunque, en función de sus características específicas —dependiendo de sus
respectivas capacidades para captar y expresar esa plenitud que los subyace y
los envuelve—, conecte tan sólo con unas determinadas facetas de ese campo.
De acuerdo con todo lo
expuesto hasta aquí, el protagonista exclusivo de la danza creativa del
universo es la simple Auto-Evidencia no-dual siempre presente, la identidad
última de todo y de todos, la única realidad incuestionable de la existencia.
Esta pura Certeza-de-Ser, obvia pero invisible, necesita desdoblarse polarmente
como sujeto y objeto para poder verse a sí misma, parcialmente, de infinitos
modos. Como hemos explicado, la fecunda interacción entre los flujos
bidireccionales que se generan entre ambos polos se plasma —colapsa— en un
sinfín de imágenes holográficas sujeto-objetivas, finitas y fugaces, con las
cuales la Auto-Evidencia se identifica instante tras instante, pudiendo, así,
contemplar con progresiva nitidez en el mundo de las formas su propio rostro
invisible originario.
La Realidad absoluta
no-dual —la Auto-Evidencia— es atemporal. La realidad relativa potencial —el
orden implicado, el unus mundus arquetípico—, es decir, la totalidad del
espectro polar de energía-consciencia, entrelazado y unitario, sucede en un
eterno Ahora, que abarca la totalidad del “tiempo”. La realidad relativa
manifestada, la imagen holográfica espacio-temporal, nace y muere cada
instante. La totalidad del mundo de las apariencias está siendo creado ahora… y
ahora... y ahora… En resumen, la Auto-Evidencia atemporal se proyecta a través
del Aquí-Ahora integral del arquetipo potencial, se identifica con todos y cada
uno de los punto-instante del espacio-tiempo pixelado, se contempla a sí misma
desde una determinada perspectiva, e, inmediatamente, retorna a su plenitud
originaria… de la que, en verdad, nunca había salido.
No existen objetos
independientes. No existen sujetos separados. Todo en el mundo manifiesto es
sujeto-objetivo. En última instancia, todo es expresión de la interacción
básica entre los polos originarios de energía y consciencia en los que se
bifurca la Auto-Evidencia fundamental siempre presente. El universo no tiene
ninguna forma particular. Todo es relacional. El presunto mundo objetivo percibido
es tan solo una imagen generada por la identificación con una forma subjetiva
particular. Hay colores porque hay ojos. Hay sonidos porque hay oídos. Todo lo
que estás percibiendo, querido lector, en ti mismo y en tu entorno en este
instante, es tan sólo una imagen espontánea y fugaz surgida por la interacción
entre el polo Sujeto —en “ti”— y el polo Objeto —en todo “tu entorno”—, en los
que la Auto-Evidencia que en verdad eres se bifurca, de instante en instante,
para contemplarse a Sí-Misma de infinitos modos. Todo está sucediendo por sí
solo. Eternamente. Puedes relajarte. ¡Disfruta de la danza!
Antes de terminar esta
adenda, quisiéramos subrayar que esta cosmovisión no-dual que estamos
planteando —que, no hace falta decirlo, choca frontalmente con el paradigma
materialista aún vigente— es capaz de resolver, de forma sencilla y sin
artificios, algunos de los enigmas esenciales a los que la ciencia convencional
no ha podido dar una respuesta convincente. Repasemos brevemente algunos de
ellos.
—El problema difícil
de la consciencia. El filósofo cognitivo David Chalmers introdujo el
concepto de "problema difícil" de la consciencia para referirse a la
gran dificultad de explicar, desde los parámetros materialistas, cómo es
posible que un cerebro físico —objetivo—, que sólo procesa señales eléctricas o
químicas, pueda dar lugar a los qualia o experiencias subjetivas
conscientes. Desde la perspectiva no-dual desde la que estamos desarrollando
nuestra investigación, por el contrario, el “problema difícil” ni siquiera se
plantea, ya que, lejos de suponer que el mundo objetivo produzca las
experiencias subjetivas —como hace el monismo materialista— o que las
experiencias subjetivas den lugar al mundo objetivo —como hace el monismo
idealista—, defendemos que tanto la energía como la consciencia no son otra
cosa que la expresión polar de una misma y única realidad subyacente en la que
ambas facetas se encuentran eternamente indiferenciadas.
—El problema
mente-cuerpo. Íntimamente relacionado con el problema difícil de la
consciencia, el problema mente-cuerpo hace referencia a la dificultad de explicar
la interacción entre los estados mentales “interiores” y los estados corporales
“exteriores”. ¿Cómo la mente puede actuar sobre el cerebro, tal como queda
manifiesto, por ejemplo, en el llamado “efecto placebo”? Desde el esquema que
estamos planteando no existe tal problema, ya que, en última instancia, el
mundo “exterior” y el mundo “interior” —la energía y la consciencia— son
no-duales. Todos los niveles del espectro de la realidad manifestada no son sino
diferentes equilibrios entre esas dos facetas polares de una única realidad
fundamental, y, por eso, cualquier interacción entre ellos no es otra cosa que
meros movimientos entre diferentes densidades de una misma sustancia.
—El problema de la
causalidad descendente. Desde el reduccionismo materialista se ha pretendido
explicar los organismos complejos a partir de sus elementos componentes más
simples —es decir, a través de la “causalidad ascendente”— y, por eso, se ha acusado
de incoherencia conceptual y metafísica a la “causalidad descendente” —ejercida
por las propiedades emergentes de totalidades sobre las propiedades de sus
constituyentes de nivel inferior— que los investigadores de sistemas complejos
han puesto de manifiesto en numerosos ámbitos de la realidad. Según nuestro
planteamiento, lejos de haber incompatibilidad entre ambos tipos de causalidad,
toda la realidad manifestada surge, precisamente, de la interacción y
resonancia entre los flujos entrópicos ascendentes y los flujos sintrópicos
descendentes, con lo que se trascienden, simultáneamente, las perspectivas parciales
del reduccionismo y del holismo, integrándolas en una visión no-dual
omniabarcante.
—El problema del
ajuste fino del universo. Este problema, al igual que el del principio
antrópico, ha surgido al comprobarse que el universo parece haber
sido meticulosamente ajustado para permitir la existencia de la vida y de la
mente, pues, si cualquiera de las constantes físicas básicas hubiese sido
mínimamente diferente, la aparición de la vida tal como la conocemos no habría
sido posible. Según la perspectiva materialista, por tanto, habitamos
en un universo extremadamente improbable. Desde nuestra perspectiva, por el
contrario, dado que todos los sucesos del universo surgen
de la interacción y el consenso entre los flujos procedentes del polo de
energía original —del “pasado”— y del polo de consciencia final —del “futuro”—,
es completamente natural que, sin tener que recurrir a ningún diseñador
externo, ya los primeros eventos del proceso universal estuvieran plenamente
coordinados y ajustados a los acontecimientos futuros. ¡Cómo iba a ser de otra
manera!
—El problema de las
experiencias parapsicológicas. La parapsicología estudia diferentes fenómenos psíquicos
paranormales que no parecen tener una explicación científica, ni se ajustan al
marco de las leyes físicas actualmente aceptadas, como, por ejemplo, la telepatía, la precognición, la clarividencia, la percepción
extrasensorial, las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias cercanas a
la muerte o los fenómenos de sincronicidad. Todo esto, obviamente, como tiene
difícil encaje dentro del estrecho marco del paradigma materialista vigente, es
rechazado de plano por una gran parte de la comunidad científica, que considera
a la parapsicología como una mera pseudociencia. Por el contrario, dado que el
marco de nuestra propuesta es mucho más amplio, resulta muy probable que
algunos de estos fenómenos puedan ser fácilmente ubicados en él. Concretamente,
en el ámbito de lo que hemos denominado la “realidad relativa potencial” —el
quantumland de Kastner, el orden implicado de Bohm, el mundo arquetípico de
Jung, los campos morfogenéticos de Sheldrake, el campo akáshico de Laszlo o la red
de memoria espacial unificada de Haramein— tal vez se puedan encontrar fáciles
explicaciones para muchas de las experiencias parapsicológicas comentadas.
—El problema raíz de la ciencia sin consciencia. La ciencia materialista, habitualmente, ha rechazado de plano las afirmaciones de las tradiciones espirituales en nombre de la razón. Tal vez, en principio, esta actitud tuviera mucho sentido, dentro de la pretensión de encontrar explicaciones naturales a los fenómenos del mundo, sin recurrir a intervenciones mágicas del más allá. Pero, de hecho, este rechazo dio lugar a la lamentable y empobrecedora marginación de un inmenso campo de profundas y rigurosas investigaciones en el mundo interior, desarrolladas a lo largo de muchos siglos en muy diversas culturas. Resulta sorprendente comprobar la enorme coherencia de estas investigaciones vivenciales, como se ha puesto de manifiesto en la llamada “filosofía perenne”. Quisiéramos resaltar aquí, de una forma muy especial, las escuelas no-duales que están presentes en todas las grandes tradiciones de sabiduría: en el taoísmo filosófico, en el hinduismo —vedānta advaita, shivaísmo de Cachemira—, en el budismo mahāyāna —ch’an, zen—, en el budismo vajrayāna —mahāmudrā, dzogchen—, en el judaísmo —cábala—, en el cristianismo —mística renana y castellana—, en el islam —sufismo—… En todas estas escuelas podemos encontrar abundantes y luminosas referencias acerca del ámbito fundamental al que hemos denominado “realidad absoluta no-dual”. Parece que ha llegado la hora de romper los estrechos límites del paradigma materialista y empezar a plantear cosmovisiones de mayor envergadura, capaces de integrar, sin prejuicios, todas las facetas —interiores y exteriores, individuales y colectivas— en las que se despliega la insondable Vacuidad. Quizás, al final, descubramos que la realidad —nuestra verdadera realidad— es mucho más fascinante de lo que jamás hubiéramos podido imaginar.
Adenda 9: Evolución
holográfica
En esta adenda vamos a
exponer, de entrada, una intrigante coincidencia que ha surgido de forma
inesperada en el transcurso de la presente investigación sobre la pauta de la
evolución. Desde el primer momento, esta enigmática coincidencia planteó la
duda de si se trataba, simplemente, de una mera casualidad o de si, por el
contrario, el asunto tenía implicaciones verdaderamente profundas y
revolucionarias. La pregunta ha estado en el aire durante unos cuantos años hasta
que, recientemente, sorprendentes investigaciones llevadas a cabo en física
teórica sobre el principio holográfico han abierto la posibilidad de una
fascinante solución a esa intrigante sincronía aparecida fortuitamente en
nuestro trabajo.
Para centrar un poco la cuestión, vamos a recordar brevemente un punto central de la investigación desarrollada hasta aquí. Si el lector ha echado un vistazo al texto original del artículo Beyond Darwin: El ritmo oculto de la evolución, habrá podido comprobar cómo ahí se desvela una pauta armónica-espiral-fractal muy precisa en el proceso de despliegue de los sucesivos niveles evolutivos del espectro integral de energía-consciencia que jalonan tanto la filogenia como la ontogenia humana. Todas las trayectorias comienzan con un ritmo vertiginoso en su origen (A), se ralentizan progresivamente a medida que avanzan hacia un determinado nivel del espectro y, a partir de ahí, vuelven a acelerar el proceso hasta alcanzar, de nuevo, velocidades vertiginosas cuando se acercan al momento final (Ω). En la Figuras 7-A y 7-B hemos esquematizado esta idea:
Recientemente, dos académicos de la Gran Historia, Leonid Grinin y Andrey Korotayev, han editado un libro titulado Evolution: Trajectories of Social Evolution, que ha sido publicado en Rusia por “Uchitel”. En uno de sus capítulos, titulado Non-Dual Singularity, hemos podido esbozar el núcleo de nuestra investigación y sus implicaciones últimas: https://www.sociostudies.org/upload/sociostudies.org/book/evol_8_en/08_Faixat.pdf . A continuación, reproducimos el Resumen que encabeza este capítulo:
“El Universo emergió
en una violenta Singularidad —básicamente de energía— generando
transformaciones vertiginosas. Más tarde, debido al enfriamiento, la aparición
de novedades se ralentizó gradualmente. Tras la formación del sistema solar y
la posterior aparición de la vida en nuestro planeta, el ritmo de las
transformaciones creativas comenzó a aumentar progresivamente, primero a través
de la evolución biológica y, más tarde, a través del desarrollo humano y la
expansión de las civilizaciones. Actualmente, la irrupción de novedades vuelve
a ser vertiginosa y todo parece indicar que nos acercamos rápidamente a otra
Singularidad inminente —básicamente de consciencia— de creatividad infinita.
En este trabajo
proponemos que ambas Singularidades —A y Ω— no son más que la expresión polar
del Vacío fundamental siempre presente, ‘previo’ a su aparente dualización como
energía y consciencia. Las Singularidades inicial y final no serían, de este
modo, sino los puntos de salida y entrada a este Vacío no dual eternamente autoevidente
que, instante tras instante, se manifiesta en y como el mundo de las formas.”
Este mismo esquema evolutivo de ralentización-aceleración aparece reflejado con claridad en la cubierta de un libro titulado Futuro No Lineal escrito, precisamente, por otro investigador ruso de la Gran Historia, Akop Nazaretyan, publicado en español por la editorial argentina Suma Qamaña:
Sin aparente relación con todo esto, los astrofísicos estadounidenses Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt y Adam G. Riess recibieron el Premio Nobel de Física en el año 2011 por aportar evidencias a favor de la aceleración en la expansión del universo a través de observaciones de supernovas distantes. Este descubrimiento resultó del todo inesperado, ya que hasta ese momento se pensaba que, si bien el universo ciertamente estaba en expansión desde su origen, el ritmo había ido decreciendo por efecto de la atracción gravitatoria mutua entre galaxias distantes, aunque lentamente dada la baja densidad de materia-energía presente en el universo. Las pruebas aportadas por Perlmutter, Schmidt y Riess demostraron de forma contundente que hace unos 4.500 millones de años —unos 9.000 millones de años después del Big Bang— la velocidad decreciente de la expansión cambió de tendencia y, a partir de ese momento, el universo comenzó a expandirse a una velocidad cada vez mayor, iniciándose, de esta forma, una era dominada por una presunta y misteriosa “energía oscura” que ocasiona la “expansión acelerada del universo”. En el marco de la relatividad general, una expansión acelerada puede explicarse por un valor positivo de la constante cosmológica, generalmente denotada por la letra mayúscula griega lambda (Λ). Si bien existen posibles explicaciones alternativas, la descripción que asume la energía oscura (Λ positiva) se usa en el modelo estándar actual de cosmología, que también incluye la materia oscura fría (CDM) y se conoce como el modelo Λ-CDM. En relación con el tema que estamos tratando, nos gustaría señalar aquí que, precisamente, en el artículo sobre la “constante cosmológica” de Wikipedia, el texto que aparece al pie del gráfico inicial es, literalmente, el siguiente: “Croquis de la línea de tiempo del Universo en el modelo ΛCDM. La expansión acelerada en el último tercio de la línea de tiempo representa la era dominada por la energía oscura.” (Las negritas son mías). A continuación, incluimos una imagen, tomada también de Wikipedia, que expresa claramente las fases de ralentización y de aceleración en la expansión del universo:
Basta con observar la
forma y la cronología de la trayectoria global resultante de la expansión del
universo recientemente descubierta, para darnos cuenta de su completo
paralelismo con la forma y la cronología de la trayectoria global del proceso
evolutivo del "macrocosmos" desvelada en nuestra investigación. El
punto de inflexión entre las fases de desaceleración y de aceleración en el
proceso de expansión del universo —al comenzar “el último tercio de la
línea de tiempo”— coincide exactamente con el punto de inflexión entre
las fases de desaceleración y de aceleración del proceso de emergencia de los
sucesivos niveles evolutivos que hemos analizado en el presente trabajo, pues,
como podemos recordar, tiene lugar en el segundo nodo de la onda estacionaria
correspondiente al segundo armónico, es decir, precisamente, al comenzar el
tercer tercio de la trayectoria global.
¿Era todo esto una mera
coincidencia o el asunto tenía un significado más profundo?... A primera vista,
no parecía que la expansión del universo tuviera nada que ver con el proceso
evolutivo de la materia, la vida, la mente y el espíritu, a través del cual se van
desarrollando organismos progresivamente complejos y conscientes, pero…
Recientemente, leyendo el
hermoso libro Cosmometry del investigador estadounidense Marshall
Lefferts —del equipo de Nassim Haramein— encontré el siguiente texto en la
página 120: “Tanto Haramein como la cosmóloga Jude Currivan proponen que
existe un aspecto informacional de la expansión universal, en el que el
contenido total de información del universo aumenta constantemente, lo que
requiere un volumen creciente de espacio-tiempo pixelado dentro del cual
acomodar esta evolución informacional”. Y, al pie de esa misma página,
también pude leer: “En una conversación personal conmigo, Currivan explicó
que, en cada momento de la escala de Planck, el universo agrega otro conjunto
de información que está codificada en el campo en expansión del espacio-tiempo,
y que la expansión del espacio y el flujo del tiempo es evolución, sin la cual
no habría una experiencia evolutiva de la consciencia.” ¡Eureka! En ese
momento tuve la sensación de que, ¡por fin!, la tan esperada explicación del “misterioso"
paralelismo encontrado entre la expansión acelerada del universo y el
despliegue acelerado de la evolución de la consciencia, comenzaba a estar al
alcance de la mano.
Esta nueva comprensión
del universo que ha comenzado a plantearse en las últimas décadas gira en torno
al conocido como “principio holográfico”, en el que están embarcados algunos de
los más eminentes físicos teóricos de nuestro tiempo, como Leonard Susskind, Gerard 't Hooft, Jacob Bekenstein, Tom
Banks, Ted Jacobson, Juan Martín Maldacena o Raphael Bousso. Actualmente,
existe un amplio consenso entre los físicos que trabajan en la teoría de
cuerdas y en la gravedad cuántica de bucles acerca de que el concepto
científico más fundamental que tenemos en física es el principio holográfico.
De hecho, este principio es, probablemente, la mejor guía de la que disponemos en
este momento para alcanzar la largamente buscada unificación de la teoría de la
relatividad con la teoría cuántica.
La historia de este
enfoque se remonta a principios de la década de los 70, cuando Wheeler y
Bekenstein intentaron comprender qué sucede con la información codificada de un
objeto cuando ese objeto cae en un agujero negro. A mediados de los 90, 't
Hooft y Susskind relanzaron esta investigación planteando los horizontes de
sucesos de los agujeros negros en términos de píxeles del tamaño de un área de
Planck, en cada uno de los cuales se codifica un único bit cuantificado de información.
Llamaron a esta idea el principio holográfico. Su postulado básico podría
resumirse diciendo que toda la información contenida en cierto volumen de un
espacio concreto se puede conocer a partir de la información codificable sobre
la frontera de dicha región. En su sentido más amplio, la teoría sugiere que
toda la información que compone nuestro universo espacio-temporal estaría
contenida en una superficie de dos dimensiones ubicada en el horizonte
cosmológico dependiente del observador, de tal forma que el mundo de tres
dimensiones en el que creemos habitar sería, en última instancia, básicamente
ilusorio, como una imagen holográfica proyectada desde los confines del espacio.
La escritora científica
estadounidense Amanda Gefter —autora del galardonado libro Trespassing on
Einstein's Lawn— ha expuesto con gran claridad las sorprendentes
implicaciones lógicas del principio holográfico en
el contexto del descubrimiento de la energía oscura y la expansión acelerada
del universo. Afirma que si queremos avanzar hacia una verdadera teoría de la
gravedad cuántica —capaz de unificar la teoría general de la relatividad con la
mecánica cuántica— tal vez debamos abandonar la noción de que todos compartimos
un mismo universo y, en su lugar, plantear que cada observador tiene su propio
universo, una realidad completa y singular. A continuación, vamos a resumir
algunas ideas básicas que Gefter desarrolla en su artículo Solipsismo
cósmico.
Según la teoría de la
relatividad ninguna información puede escapar de un agujero negro, sin embargo,
según la teoría cuántica irremediablemente tiene que hacerlo. ¿Cómo explicar
esta incongruencia? En un espacio-tiempo plano de un mundo sin gravedad todos
los observadores estarían de acuerdo en la definición de los objetos
contemplados, pero cuando se introduce un horizonte de sucesos, los
observadores (acelerados) fuera de ese horizonte y los observadores
(inerciales) que caen a través de él percibirán realidades inconmensurables
ente sí. El observador acelerado verá la información irradiándose desde el
horizonte de sucesos, mientras que el observador inercial verá la información
cayendo en su interior. Es decir, según el observador acelerado el horizonte
produce partículas, y según el observador inercial, el horizonte ni siquiera
existe y no percibe ninguna radiación en el proceso. Ante esta enrevesada
encrucijada, el principio holográfico encontró la forma de solucionarla afirmando
que ningún observador puede ver el interior y el exterior de un agujero negro
al mismo tiempo, de modo que cuando se trata de horizontes, podemos hablar del
mundo del observador acelerado o del mundo del observador inercial, pero nunca
de ambos simultáneamente. Deberemos, por tanto, restringirnos a un único punto
de vista local, pues, en caso de no hacerlo, estaríamos violando las leyes de
la física. A esta limitación radical en nuestra descripción de la realidad, se
la ha denominado “complementariedad del horizonte”.
Si la complementariedad
del horizonte se aplicara tan sólo a los agujeros negros podría considerarse
como una simple curiosidad, pero el caso es que su ámbito de aplicación es,
realmente, mucho más amplio. El principio de equivalencia de Einstein puso la
gravedad y la aceleración en igualdad de condiciones: los efectos de la fuerza
de la gravedad son completamente idénticos a los efectos de un movimiento
acelerado. Por tanto, si la gravedad puede formar un horizonte de sucesos —tal como
sucede en los agujeros negros— también puede hacerlo la aceleración en
cualquier otra circunstancia. De modo que, cuando es el propio espacio-tiempo
el que se está expandiendo de forma acelerada impulsado por la presión negativa
de la energía oscura —tal como hemos visto al comienzo de esta adenda—,
cualquier observador dentro de ese espacio-tiempo se encontrará rodeado por un
horizonte de sucesos. Dado, pues, que la ubicación del horizonte siempre es
relativa a la ubicación del observador, todo parece indicar que la gravedad
cuántica, en última instancia, no permite una descripción única, objetiva y
completa del universo y, por tanto, habrá que formular sus leyes con referencia
a un observador específico, no más de uno a la vez. Si respetamos la complementariedad
del horizonte en un espacio-tiempo en expansión acelerada, tendremos que
reemplazar una descripción global incoherente de la realidad por una
descripción local accesible a un solo observador. La existencia de la energía
oscura hace que cada marco de referencia sea un universo en sí mismo, el fin y
el todo de la realidad. En otras palabras, es posible que tengamos que aceptar
la noción de que existe mi universo y tu universo, pero que no existe
tal cosa como el universo.
En esta misma línea de
pensamiento, el físico teórico y neurólogo estadounidense James P. Kowall ha profundizado
en el principio holográfico hasta sus últimas implicaciones —sin dejarse
arrastrar por los prejuicios materialistas que atenazan a muchos investigadores—,
alcanzando, finalmente, una revolucionaria comprensión de la realidad que, de
forma inesperada, sintoniza por completo con el mensaje central de todas las
grandes tradiciones no-duales de sabiduría. A continuación, vamos a resumir
algunas de las ideas que Kowall expone en sus numerosos y clarificadores
artículos. [El lector interesado en conocer los detalles más técnicos de su
planteamiento, puede consultar la página Science and Nonduality: https://scienceandnonduality.wordpress.com/
].
El principio holográfico
es una idea radical que afirma que las cosas no existen realmente en el espacio
tridimensional, sino que la apariencia de las cosas en cualquier región del
espacio es una proyección holográfica desde la superficie delimitadora
bidimensional de esa región hasta el punto de vista de un observador central
fuera de la pantalla. El horizonte del observador actúa, pues, como una
pantalla holográfica que codifica los cúbits entrelazados —bits cuánticos— de
información de todas las cosas que el observador puede contemplar en esa región
delimitada del espacio. La expresión de la energía oscura permite que el
universo se expanda y se enfríe a medida que la entropía aumenta, la constante
cosmológica cambia a un valor más bajo y el horizonte cósmico del observador incrementa
su radio. Así es como se codifican más cúbits de información para el universo a
medida que el horizonte cósmico del observador aumenta el área de su superficie.
La superficie
delimitadora del espacio surge naturalmente como un horizonte de sucesos cada
vez que el observador ingresa en un marco de referencia acelerado, como un
horizonte cósmico que surge cada vez que la energía oscura se gasta y el
espacio parece expandirse a una velocidad acelerada desde el punto de vista del
observador ubicado en el centro de la singularidad. La naturaleza de la observación
se reduce, pues, a tres componentes: la superficie delimitadora del
espacio, que surge en el marco de referencia del observador y actúa como
una pantalla holográfica, la consciencia del observador en el punto de
vista central de esa región limitada del espacio, y la proyección
holográfica de las imágenes de todas las cosas que el observador puede
contemplar. Esas cosas, por tanto, no existen realmente en el espacio
tridimensional, sino que surgen de los estados de configuración de la
información codificada en la pantalla holográfica del observador y no son,
pues, más que meras imágenes virtuales proyectadas desde esa pantalla. El
observador, en última instancia, es sólo la consciencia perceptiva presente en
el punto de vista central, es decir, un simple punto de consciencia.
Todo el proceso de
observación sólo puede comenzar cuando la energía se gasta y el observador
entra en un marco de referencia acelerado. Si esto no sucede, no hay
observación de nada. No puede haber creación sin percepción. La creación y la
percepción son eventos simultáneos. El estado en el que no se gasta energía es
el estado de un observador que cae libremente, en el que no hay aceleración ni
superficie límite del espacio y, por tanto, en el que no se observa nada. De
hecho, la cosmología moderna desvela que la energía total del universo
observable es exactamente cero. Esto resulta posible porque la energía
potencial negativa de la atracción gravitatoria puede cancelar todas las formas
de energía positiva como la energía oscura, la energía de masa o la energía
cinética. En última instancia, por tanto, nada existe realmente. La existencia
aparente de todo es, simplemente, una manifestación ilusoria de la nada. La
totalidad espacio-temporal es, en fin, este disfraz holográfico de la nada
apareciendo como algo.
Hay tres grandes
preguntas: ¿de dónde viene la consciencia del observador?, ¿de
dónde viene la energía inherente al marco de referencia acelerado del
observador? y ¿de dónde proviene la información codificada en la
pantalla holográfica del observador? La consciencia perceptora del
observador, que contempla su propio mundo holográfico desde el punto de vista
central de ese mundo, y la expresión de la energía oscura, que coloca al
observador en un marco de referencia acelerado que crea ese mundo holográfico,
surgen juntos, simultáneamente, del verdadero estado de vacío. El
vacío de la nada o el verdadero estado de vacío que da origen a la creación del
universo físico, es también la naturaleza primordial de la consciencia
perceptora del observador que contempla su mundo. El vacío no es sólo la
potencialidad de crear todas las cosas, sino también la potencialidad de
percibir todas las cosas. La consciencia del observador no puede surgir
en un cerebro dentro de un cuerpo, ya que un cuerpo es simplemente otra cosa
perceptible en ese mundo, que no es más real que una imagen holográfica
proyectada desde una pantalla hasta el punto de vista central del observador.
La fuente de la consciencia perceptora del observador debe ser el mismo
vacío de la nada que da lugar a la creación del mundo perceptible del
observador. Este vacío de la nada es ilimitado y, a falta de una mejor
descripción, podríamos llamarlo consciencia ilimitada. De alguna manera, esta
nada es también unidad infinita, indiferenciada y sin forma. El vacío es la
naturaleza primordial o última de la existencia.
Interpretado
correctamente, el principio holográfico nos dice que el mundo físico es sólo
una expresión de la potencialidad del vacío. A través de sus mecanismos
geométricos, el vacío tiene el potencial de crear un mundo para sí mismo
y observar ese mundo desde su punto de vista central. El observador y su
mundo holográfico siempre surgen juntos en una relación sujeto-objeto de
percepción. No existe un mundo físico objetivo ahí afuera, sino que todo emerge
en una relación sujeto-objeto que tiene lugar cuando el observador entra en un
marco de referencia acelerado y surge su horizonte de sucesos que actúa como
una pantalla holográfica cuando codifica cúbits de información. Cualquier cosa
que el observador contemple es tanto una realidad objetiva como una realidad subjetiva.
No hay forma de sacar al observador subjetivo de la observación. Todo lo que se
puede percibir en el mundo, a lo que la teoría cuántica se refiere como una
observación o medición del mundo, ocurre en una relación sujeto-objeto. Por su
propia naturaleza, el estado cuántico de potencialidad es un estado no
observado hasta que se observa, momento en el que se reduce a un estado
observado de actualidad. Simplemente no tiene sentido hablar del estado
cuántico como una realidad física objetiva. El estado cuántico es sólo un
estado de potencialidad. Describe lo que probablemente se puede observar, no lo
que realmente se observa. Cuando el observador centra su atención en su propio
mundo holográfico, la consciencia del observador se focaliza en un punto de
vista y el mundo holográfico del observador parece cobrar existencia. El mundo
holográfico del observador solo puede parecer que cobra existencia cuando el
observador enfoca su atención en ese mundo. El observador debe estar presente
como una presencia de consciencia en el centro de su propio mundo para que ese
mundo parezca existir.
Unificar la teoría
cuántica con la teoría de la relatividad es el problema de dar sentido al
observador en ambas teorías. La relatividad habla del observador observando o
midiendo las propiedades relativistas de sus objetos en un marco de referencia
acelerado, mientras que la teoría cuántica habla del observador observando o
midiendo las propiedades cuantizadas de sus objetos como esas propiedades
surgen de un estado cuántico de potencialidad. El punto clave está en que estas
observaciones siempre ocurren en la relación de percepción sujeto-objeto. Ni la
teoría cuántica ni la teoría de la relatividad tienen realmente nada
significativo que decir sobre la naturaleza del observador, tan sólo que el
observador contempla alguna propiedad de un objeto en una relación
sujeto-objeto. El problema que los físicos parecen no estar dispuestos a afrontar
es que todo lo perceptible surge en una relación sujeto-objeto cuando el sujeto
percibe alguna propiedad observable en un objeto. La única conclusión lógica
que se puede extraer de todo esto es que no sólo el objeto perceptible surge
del estado de vacío como una excitación de energía e información, sino que el
sujeto que percibe también surge del estado de vacío. Esto nos dice
fundamentalmente que el estado de vacío no es solo la fuente de toda la energía
y la información inherentes a los objetos, sino también la fuente de la consciencia
que percibe las propiedades de todos esos objetos. La tríada de energía,
información y percepción de la consciencia tienen que surgir juntas en una
relación sujeto-objeto de percepción, y lo hacen simultáneamente desde el
estado de vacío.
El origen de la
manifestación universal tiene lugar cuando el vacío se proyecta como la consciencia
perceptora de todos los observadores presentes en el punto de vista central de
sus propios mundos holográficos. La única razón por la que diferentes
observadores contemplan mundos diferentes es porque cada observador está
ubicado en su propio sistema de coordenadas que se mueve en relación con otros
sistemas de coordenadas. En cualquier caso, la consciencia perceptora en todos
y cada uno de los determinados puntos de vista es una misma y única
consciencia, sólo que, al estar ubicada en diferentes puntos de vista,
contempla universos diferentes. Cada observador tiene su propia burbuja y está
en el centro de su propio mundo. Los diversos observadores no existen dentro
del mismo mundo, sino que cada uno tiene su mundo propio definido en su propia
pantalla de visualización. ¿Cómo se puede explicar, entonces, una realidad
consensuada compartida por muchos observadores, cada uno presente en el punto
de vista central de su propio mundo holográfico? La respuesta está en el hecho
de que cuando sus pantallas holográficas se superponen pueden compartir información.
La información codificada en una pantalla de visualización se correlaciona con
la información codificada en otra pantalla debido al entrelazamiento cuántico.
Cada pantalla de visualización define un estado de información que incluye
todas las formas posibles en que la información puede codificarse en todos los diferentes
píxeles. Lo que parece suceder en cualquier burbuja está conectado con lo que
parece suceder en las otras burbujas en la medida en que los fragmentos de
información en esos diferentes estados de información interactúan entre sí, se
alinean y comparten su contenido. La holografía demuestra que la
realidad consensuada se compone de múltiples mundos entrelazados, cada uno
definido en su propia pantalla de visualización y cada uno observado desde su
propio punto de vista. La realidad consensuada no es una sola realidad
objetiva, sino muchos mundos entrelazados que comparten información entre sí.
El estado cuántico de potencialidad del universo es una suma de todas las
burbujas en el vacío.
Cada vez que un
observador hace una observación de algo en su mundo holográfico, la información
enredada codificada en su pantalla holográfica se desenreda y el estado
cuántico de potencialidad se reduce a un estado observado real. Hasta que se
observa, todo en ese mundo holográfico sólo existe al nivel de cúbits
entrelazados de información codificada en la propia pantalla holográfica del
observador. Cada observación es, pues, un evento holístico perceptible en el
que el estado cuántico enredado de ese mundo holográfico se desenreda, y, así,
la observación de cualquier cosa en ese mundo afecta la observación de todo lo
demás. La organización coherente de la forma se desarrolla naturalmente porque
todos los cúbits de información codificados en la pantalla holográfica del observador
están entrelazados y esos cúbits de información entrelazados tienden a
alinearse. La organización coherente de la información permite el desarrollo de
formas observables de información, que se autorreplican sobre una secuencia de
eventos. En el sentido de la teoría cuántica, cada evento es un punto de
decisión donde el estado cuántico de ese mundo se bifurca, debido a las
diferentes formas en que los bits de información pueden codificarse en todos
los píxeles de la pantalla de visualización. Los eventos observados de ese
mundo no están predeterminados, sino que están codificados en un estado
cuántico de potencialidad, que se entiende mejor como la suma de todos los
caminos posibles.
Para una comprensión
integral del mundo holográfico, resulta fundamental resaltar la distinción
entre la consciencia ilimitada —que es la naturaleza del vacío indiferenciado
que tiene el potencial inagotable de crear un sinfín de mundos finitos de
formas— y la consciencia limitada —que es la naturaleza de un observador
individual y su mundo observado. Esta consciencia limitada surge por la
autoidentificación ilusoria de la consciencia ilimitada con el personaje
central de una película determinada. Éste es un aspecto peculiar de la
existencia en un mundo holográfico. El hecho de que el observador ponga el foco
de atención en la vida de su personaje es lo que crea el hechizo hipnótico de
la autoidentificación. Con la autoidentificación personal, existe la suposición
errónea de que la fuente de la consciencia del observador es ese personaje
central que aparece en el mundo de realidad virtual holográfica que percibe, lo
cual es lógicamente imposible. El cuerpo
del observador es tan sólo una forma más de información que aparece en su mundo
holográfico. Cuando el observador se identifica emocionalmente con un cuerpo y
se toma a sí mismo como tal, es como si ese cuerpo fuera el sujeto en la
relación de percepción sujeto-objeto. El cuerpo del observador se toma como el
sujeto que percibe, y todos los demás objetos que aparecen en el mundo
holográfico del observador se consideran como objetos de percepción. En
realidad, el observador mismo es el sujeto, y su cuerpo es tan sólo otro objeto
de percepción que aparece en su mundo holográfico entre todos los demás objetos
de percepción. Detrás de todo este juego ilusorio de autoidentificaciones, la
realidad última es que hay una sola consciencia en todos, pero hay muchos puntos
de vista diferentes dentro de esa consciencia, cada uno de los cuales percibe
su propia mente y su propio mundo en su propia pantalla. Como hemos dicho, el
observador debe estar presente para que el estado cuántico de potencialidad
pueda actualizarse, de instante en instante, como un estado concreto del mundo
manifestado. Por eso, cuando el observador ya no está presente, su mundo y su
mente desaparecen de la existencia aparente y su consciencia limitada retorna a
la indiferenciación de la consciencia ilimitada. Tal como afirmaba Nisargadatta
Maharaj: “Toda existencia limitada es imaginaria. Incluso el espacio y el
tiempo son imaginarios. El ser puro, que llena todo y más allá de todo, no está
limitado. Sólo lo ilimitado es real.”
Habiendo esbozado hasta
aquí las características básicas del principio holográfico, así como sus
implicaciones solipsistas, expuestas por Amanda Gefter, y sus implicaciones
no-duales, puestas de manifiesto por Jim Kowall, creemos que ya disponemos de
las herramientas necesarias para aclarar el “intrigante” paralelismo encontrado
entre la expansión acelerada del universo y el despliegue acelerado de la
evolución de la vida, que hemos planteado al comienzo de esta adenda. Para
centrar el tema, pues, vamos a resumir a continuación algunos puntos básicos
que hemos desarrollado en anteriores adendas o en el artículo inicial.
Para alcanzar una
comprensión verdaderamente integral del tema que estamos tratando, resulta
completamente necesario hacer referencia, al menos, a tres facetas diferentes
en el Todo-Uno: la realidad absoluta no-dual, la realidad relativa potencial y
la realidad relativa espacio-temporal.
—La realidad absoluta
no-dual: Dado que toda la realidad manifestada aparece, inexorablemente, en
forma de dualidades interdependientes —sujeto/objeto, dentro/fuera, origen/fin—,
podemos entenderlas como manifestaciones polares de una realidad que las
trasciende y que es “previa” a esa dualización. Los físicos hablan de una
energía potencial infinita en el vacío cuántico original, y los sabios hablan
de una consciencia diáfana infinita en el vacío místico final. Nuestra
propuesta es que esos dos vacíos son la misma y única Vacuidad absoluta,
percibida por los físicos de forma objetiva y por los contemplativos de forma
subjetiva, pero que, en sí, no es objetiva ni subjetiva, sino la unidad, la
identidad o la indiferencia de ambas facetas de forma simultánea.
—La realidad relativa
potencial: Como la Vacuidad no-dual carece por completo de la menor
separación entre sujeto y objeto, no puede percibirse de ningún modo. Por eso,
si quiere contemplarse a sí misma, no tiene más remedio que desdoblarse como un
polo objetivo original —básicamente de energía— y un polo subjetivo final —
básicamente de consciencia—, manteniendo plenamente su esencia vacía. Entre
ambos polos se genera un amplísimo espectro de equilibrios entre ambas facetas
polares, que recorre toda la gama desde los estados más básicos —de enorme
energía y poca consciencia— hasta los más elevados —de poca energía y enorme
consciencia. Al entrar en vibración esta distancia ilusoria de
energía-consciencia generada entre ambos polos —como la cuerda de una guitarra—
se produce, instantáneamente, un sonido fundamental característico y toda su
ilimitada gama de sonidos armónicos (ondas estacionarias). Esto significa que,
fijémonos bien, desde el mismo momento originario la totalidad del espectro
arquetípico de energía-consciencia ya está plenamente presente de forma
entrelazada y resonante. Los sucesivos segundos armónicos que surgen con la
vibración de la “cuerda” originaria de energía-consciencia son, precisamente,
los niveles potenciales de estabilidad estratificada que se irán actualizando,
uno tras otro, a lo largo de los sucesivos peldaños de la evolución universal.
—La realidad relativa
espacio-temporal: En una adenda anterior hemos esbozado las características
básicas de la dinámica toroidal anidada a través de la cual la realidad
potencial del fundamento arquetípico se actualiza y despliega en el ilusorio mundo
holográfico de las formas espacio-temporales. La salida y el retorno, instante
tras instante, desde y hacia ese fundamento, a través de su manifestación
finita y fugaz en y como el espacio-tiempo holográfico, permite ir
actualizando, uno tras otro, los sucesivos niveles potenciales de estabilidad
del espectro de energía-consciencia. Esta dinámica recursiva, intrínsecamente
creativa, entre la “realidad potencial” y la “realidad actualizada” está
mediada por el campo unificado de memoria que, paso a paso, se va gestando a
nivel fundamental. Toda la información recogida en cualquier punto-instante del
mundo manifestado es introyectada inmediatamente en el campo básico de memoria
colectiva, que, de este modo, incrementa, momento a momento, su potencial
creativo. La pretensión última de la manifestación evolutiva universal consiste
en reproducir de forma desglosada e integrada, en el mundo de las apariencias
finitas, la no-dualidad de la energía-consciencia indiferenciadas,
característica de la Vacuidad fundamental. Es, en fin, el inagotable intento de
la Nada de contemplar de infinitos modos su rostro invisible.
En la realidad absoluta
no-dual el objeto y el sujeto —la energía y la consciencia— están indiferenciados,
en la realidad relativa potencial el objeto y el sujeto están diferenciados
pero entrelazados, y en la realidad relativa espacio-temporal el objeto
y el sujeto están diferenciados y (aparentemente) separados. Podemos ejemplificar
estas tres posibilidades representando a la realidad absoluta no-dual con un 0,
a la realidad relativa potencial con un cúbit (unidad de información cuántica)
—que no sólo posee los estados básicos de 0 y 1, sino que puede encontrarse en
un estado de superposición cuántica, con la combinación simultánea de ambos
estados—, y a la realidad relativa manifestada con un bit clásico —que puede representar
uno de esos dos valores: 0 o 1, como, p. ej., en el caso de una bombilla, que
puede estar en uno de estos dos estados: o encendida o apagada. Es decir, un
bit puede contener un valor (0 o 1), un cúbit contiene, simultáneamente,
ambos valores (0 y 1), y el 0 absoluto carece de cualquier tipo de
información… o, más bien, incluye todo de forma indiferenciada. El paso de la
realidad relativa potencial —el “quantumland” de Kastner, el “orden
implicado” de Bohm, el “unus mundus” arquetípico de Jung, el “campo
morfogenético” de Sheldrake, el “campo akáshico” de Laszlo o la “red
de memoria espacial unificada” de Haramein— a la realidad relativa actualizada
—el universo espacio-temporal holográfico que creemos habitar— puede esquematizarse,
como veremos a continuación, a través de la dinámica interactiva entre los
polos objetivo (energía) y subjetivo (consciencia) en los que se desdobla la
Vacuidad no-dual —la simple Presencia absoluta, la mera Consciencia-de-Ser, la
pura Auto-Evidencia sin forma, la diáfana Identidad última de todo y de todos.
Lo que hasta aquí hemos
denominado la realidad relativa potencial tiene una sugerente similitud
con lo que los estudiosos del principio holográfico conocen como la placa
holográfica. En ambos casos se está hablando de un ámbito potencial de
información entrelazada que se proyecta holográficamente a los ojos de un
observador determinado como un universo espacio-temporal. Es decir, la placa
holográfica (o la realidad relativa potencial) no está ubicada en ningún lugar
ni momento determinados del espacio-tiempo, sino que, al contrario, es la
totalidad del espacio-tiempo la que está potencialmente ubicada en la placa
holográfica. Como hemos visto anteriormente, la realidad relativa potencial es
el arquetipo común de todas las líneas posibles del mundo que se despliegan en
el espacio-tiempo holográfico. Todas esas líneas del mundo —los diferentes
modos de vibración de la “cuerda” de energía-consciencia que recorre la
distancia ilusoria entre los polos objetivo y subjetivo, que hemos planteado en
el corazón de nuestra hipótesis evolutiva— parten de un mismo polo originario
—básicamente de energía— y se orientan hacia un mismo polo final —básicamente
de consciencia—, pero su trayectoria puede estar “afinada” de muy diversos
modos, en cualquiera de los niveles del espectro de energía-consciencia, desde
los más básicos o materiales hasta los más elevados o espirituales. En la
adenda sobre la evolución entrópica-sintrópica hemos explicado cómo las ondas
retardadas potenciales (que parten del polo de energía originario y fluyen
hacia adelante en el tiempo) y las ondas avanzadas potenciales (que parten del
polo de consciencia final y fluyen hacia atrás en el tiempo) resuenan entre sí
en un determinado nivel del espectro —onda estacionaria o armónico musical—,
que hace de sonido fundamental, y con este "apretón de manos" entre
ambos flujos se completa la transacción —colapso de la función de onda— que se
manifiesta en un evento concreto del espacio-tiempo. Dicho de otra manera, “cada
vez que un observador hace una observación de algo en su mundo holográfico, la
información enredada codificada en su pantalla holográfica se desenreda y el
estado cuántico de potencialidad se reduce a un estado observado real.”
Como hemos sugerido hace
un momento, el paso de la realidad relativa potencial —la placa holográfica— a
la realidad relativa actualizada —el universo espacio-temporal holográfico—
puede desentrañarse a través de la comprensión de la dinámica mutua entre los
polos objetivo (energía) y subjetivo (consciencia) en los que se dualiza,
aparentemente, la Vacuidad no-dual. La clave está en entender que el proceso de
separación entre ambos polos puede interpretarse de dos maneras diferentes. En
una, el objeto se aleja del sujeto. En la otra, el sujeto se aleja del objeto.
Veamos cada una de ellas.
Desde la perspectiva del
principio holográfico, no existe un mundo físico objetivo ahí afuera, sino que
todo emerge en una relación sujeto-objeto que tiene lugar cuando el observador
entra en un marco de referencia acelerado y surge su horizonte de sucesos que
actúa como una pantalla holográfica cuando codifica cúbits de información. Este
movimiento acelerado habitualmente se interpreta como referido a la expansión
de la burbuja universal a los ojos del observador situado en su centro. Lo
absolutamente sorprendente acerca de la consciencia del observador es que la
teoría de la relatividad nos dice que el punto de vista central del observador
es, exactamente, la singularidad del evento del Big Bang. Cada observador tiene,
pues, su propio evento de gran explosión que crea su propio mundo holográfico. Es
decir, todos los observadores del universo se encuentran en el centro inmóvil
de la expansión cósmica y han permanecido ahí desde el principio de los tiempos.
Precisamente, en el momento del Big Bang, el universo tenía un diámetro
aproximado de una longitud de Planck (10-33 cm)
y, desde entonces, el espacio se ha estado expandiendo hacia afuera a un ritmo
exponencial. Cada observador observa esta expansión acelerada del universo en
relación con su propio punto de vista en el centro del universo. Lo que llamamos el universo es, en realidad,
el propio mundo holográfico de un observador. Como hemos dicho, la expresión de la energía
oscura permite que el universo se expanda y se enfríe a medida que la entropía
aumenta, la constante cosmológica cambia a un valor más bajo y el horizonte
cósmico del observador incrementa su radio. Éste es el modo cómo,
paulatinamente, se van codificando más y más cúbits de información para el
universo a medida que el horizonte cósmico del observador aumenta el área de su
superficie. En este sentido, como hemos comentado, Haramein y Currivan explican
que existe un aspecto informacional de la expansión universal, pues el hecho de
que el contenido total de información del universo aumente constantemente
requiere un volumen creciente de espacio-tiempo pixelado dentro del cual
acomodar esta evolución informacional.
Al lado de esta
perspectiva en la que se plantea que el universo objetivo se aleja
aceleradamente —hacia afuera— del sujeto observador, podemos hacer otra lectura
en la que es el sujeto observador el que se aleja aceleradamente —hacia dentro—
del universo material objetivo. En lugar de hablar, entonces, de una progresiva
expansión del universo objetivo, hablaremos de una progresiva interiorización
en el ámbito de la consciencia subjetiva. Para exponer este enfoque alternativo,
vamos a recordar aquí, brevemente, una idea que hemos expuesto en nuestro
artículo. Podemos resumir todo el proceso evolutivo planteando que en el
momento original y durante las primeras etapas de desarrollo de la materia,
la faceta de consciencia se encontraba absorbida en la faceta de energía. Con
el surgimiento de la vida, la faceta de consciencia da un salto hacia
atrás, se separa de la mera materia, la percibe y, así, puede actuar sobre
ella. Con el surgimiento de la mente humana, la faceta de consciencia
vuelve a saltar hacia el interior, aparece la autoconsciencia, que se separa de
la simple vida subconsciente, aumentando, así, la capacidad de acción sobre el
mundo natural. Con el surgimiento del intelecto racional, la faceta de
consciencia vuelve a saltar hacia atrás, lo que permite pensar sobre el
pensamiento y, de esta forma, se acrecienta exponencialmente la comprensión
sobre el funcionamiento de las cosas y, por tanto, la capacidad de intervención
sobre ellas. Todo este proceso resulta posible por la presencia, desde el mismo
instante originario, de la consciencia pura ―el “testigo” del que habla la
tradición hindú― como polo final del proceso. Conviene aclarar, por tanto, que
este polo final de consciencia pura no evoluciona en absoluto —pues permanece
pleno e inmutable en todo momento—, pero su reflejo e identificación con las
diferentes entidades y organismos que se van desarrollado a lo largo del
proceso —átomos, moléculas, células, organismos multicelulares, vertebrados,
mamíferos, primates, simios, humanos…— sí que evoluciona en cuanto a su
capacidad de actualizar esa consciencia plena, lo que permite incrementar,
progresivamente, la aptitud de los organismos para captar, almacenar, procesar
y responder a la información del entorno. Este proceso evolutivo acelerado ha
sido descrito por el físico teórico y psicólogo experimental británico Peter
Russell como un movimiento espiral a través de un “agujero blanco en el
tiempo”, que, desplegando cotas crecientes de complejidad, conectividad y
consciencia, se encamina hacia un próximo “Punto Omega” final.
Hemos dicho anteriormente que el observador y su mundo holográfico siempre surgen juntos en una relación sujeto-objeto de percepción. Por eso, proponemos que las dos interpretaciones sobre la dinámica universal que acabamos de exponer —la expansión acelerada del mundo exterior y la evolución acelerada del mundo interior—, lejos de representar dos realidades independientes, son, por el contrario, dos descripciones complementarias de un mismo y único proceso. Cuando, al comienzo de esta adenda, pusimos de relieve la sorprendente sincronía entre los procesos de expansión del universo y de evolución de la vida, sugerimos que, a primera vista, no parecía que ambos fenómenos tuvieran nada que ver entre sí. Pero, una vez expuestas las características fundamentales del principio holográfico, hemos comprendido que esos dos procesos no sólo están íntimamente relacionados, sino que son, más aún, dos perspectivas sobre una misma y única realidad. El aumento del número de cúbits de información a medida que se expande el horizonte cósmico del observador, no es sino la expresión objetiva del crecimiento de la capacidad de actualizar la consciencia subjetiva en los sucesivos organismos que se van desplegando a lo largo de la evolución. Vistas las cosas de este modo, la total similitud formal y cronológica —descrita en los primeros párrafos de esta adenda— entre la trayectoria global de la expansión del universo y la trayectoria global del despliegue evolutivo, lejos de ser una mera casualidad, es la expresión lógica y natural del hecho de que ambos procesos no son sino dos perspectivas parciales de un mismo y único proceso sujeto-objetivo. De modo que podemos decir, indistintamente, que el universo se expande porque la vida evoluciona o que la vida evoluciona porque el universo se expande. En última instancia, sujeto y objeto no son dos, sino la simple apariencia ilusoria a través de la cual la Vacuidad no-dual intenta contemplar su rostro eternamente invisible.
Adenda 10: Singularidad integral
Resumen
Desde hace algunas décadas, en el campo de la informática y la computación, tras observar el acelerado progreso de la tecnología en los tiempos recientes, se ha especulado con la posibilidad de que, en breve, se llegará a un punto sin retorno —al que se le ha denominado la Singularidad Tecnológica— en el que el ritmo de los cambios será vertiginoso, la curva de la aceleración se volverá vertical y la inteligencia artificial superará con creces a la inteligencia humana. Algunos creen, incluso, que las máquinas superinteligentes, a medida que se vayan convirtiendo en la especie dominante del planeta, acabarán devaluando a los seres humanos hasta convertirlos en organismos obsoletos y, a la larga, conduciendo a la humanidad a la extinción. Nuestra investigación sobre el ritmo de la evolución y de la historia —que pone de manifiesto la existencia de una pauta espiral-fractal muy precisa, oculta en el proceso universal y orientada hacia un punto de Singularidad dentro de un par de siglos—, lejos de marginar a los seres humanos en ese momento cumbre de la historia, lo convierten en el verdadero protagonista. Por eso, en esta Adenda, tras resumir los puntos clave de nuestra investigación, trataremos de responder a algunas de las principales cuestiones que se están planteando en torno a la hipótesis de la Singularidad: ¿Ocurrirá realmente la Singularidad tecnológica? ¿Cuándo podría tener lugar ese esperado/temido momento? ¿Podemos concebir, verdaderamente, una máquina consciente? ¿Cuáles son las implicaciones últimas de la Singularidad? ¿Cómo puede encarar la humanidad el proceso de acercamiento a ese instante cumbre de la historia?... Tal vez, al final, lleguemos a vislumbrar que la realidad, nuestra propia realidad, es más fascinante de lo que jamás hubiéramos podido imaginar.
1. Introducción
La investigación transdisciplinaria que estamos desarrollando acerca de la sorprendente dinámica creativa desplegada durante la historia del universo pone de manifiesto que las grandes novedades evolutivas que han surgido a lo largo del proceso, lejos de ser simples acontecimientos contingentes, fortuitos e impredecibles, han ido emergiendo de forma ordenada, según una pauta espiral, armónica y fractal muy precisa. En resumen, podemos hablar de una doble espiral divergente-convergente que, partiendo de la vertiginosa creatividad del polo original del Big Bang, se ralentiza paulatinamente hasta alcanzar el momento de formación del sistema solar y, a partir de ahí, comienza a acelerarse de nuevo progresivamente, primero a través de la evolución biológica en nuestro planeta y, más tarde, a través del desarrollo humano y la expansión de las civilizaciones, hasta llegar al momento actual, en el que el ritmo de emergencia de novedades vuelve ya a resultar vertiginoso y todo parece indicar que nos estamos aproximando aceleradamente hacia un polo definitivo de creatividad infinita que tendrá lugar dentro de un par de siglos, en torno al año 2217.
Cuando comenzamos esta investigación, allá en el año 1981, la mera sugerencia de la existencia de una pauta espiral en el proceso evolutivo, y de su inexorable orientación hacia un inminente polo de convergencia, era considerada como una pura blasfemia para la ciencia oficial. Los únicos referentes disponibles en aquellos momentos se encontraban muy fuera de los ámbitos académicos. El más relevante, desde la perspectiva occidental, era, sin duda, el paleontólogo y teólogo francés Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), que, observando el incremento de la complejidad y la conciencia a lo largo del proceso evolutivo —cosmosfera, biosfera, noosfera, pneumosfera—, defendía la existencia de un polo final de atracción —al que denominaba Punto Omega— en el que tendría lugar la plena unificación de la materia y el espíritu. Y, desde la perspectiva oriental, el más claro exponente de un planteamiento similar era, sin duda, el poeta y filósofo indio Aurobindo Ghose (1872-1950), que entendiendo que el origen del universo era resultado de la involución del Espíritu en la materia, planteaba que todo el proceso evolutivo cósmico no era sino el movimiento de retorno de la materia —a través de la vida y la mente— hacia la cumbre supramental, el nexo no-dual de la realidad absoluta y el mundo relativo.
Evidentemente, todas estas propuestas chocaban frontalmente con muchos de los presupuestos centrales de la ciencia convencional, pero, de manera sorprendente, a lo largo de las últimas décadas han comenzado a aparecer, en el entorno de lo que se ha dado en llamar la “Singularidad Tecnológica”, numerosos trabajos que resuenan claramente con aquellos planteamientos “seudocientíficos” acerca de la dinámica acelerada y convergente del desarrollo evolutivo.
El término “singularidad” se utiliza con diferentes significados en diversos campos de la ciencia. Por ejemplo, en matemáticas, puede usarse para aludir a ciertas funciones que presentan comportamientos inesperados, extremos o infinitos, o, en física relativista, puede hacer referencia al hipotético punto inicial del universo de densidad infinita que dio origen al Big Bang, o, del mismo modo, puede utilizarse para designar determinados “lugares” en el espacio-tiempo —como los agujeros negros— donde magnitudes fundamentales, como la curvatura, se hacen infinitas debido a que concentraciones muy grandes de materia y energía, impulsadas por la fuerza gravitatoria, acaban colapsando hasta quedar reducidas a un punto infinitamente pequeño. En el campo de la informática y la computación, al observar el acelerado progreso de la tecnología en los tiempos recientes, se ha especulado con la posibilidad de que, en breve, se llegará a un punto sin retorno —singularidad tecnológica— en el que el ritmo de los cambios será vertiginoso, la curva de la aceleración se volverá vertical y la inteligencia artificial (IA) superará con creces a la inteligencia humana, con resultados imprevisibles e incontrolables para la civilización tal como la conocemos. Porque, al igual que en los agujeros negros —singularidades físicas— no resulta posible ver más allá del horizonte de sucesos, en la singularidad tecnológica no podemos ni siquiera vislumbrar lo que sucederá más allá de ella porque excederá por completo nuestras actuales capacidades cognitivas.
A continuación, para familiarizarnos de algún modo con el tema, vamos a hacer referencia a algunos de los autores que han resultado claves para el desarrollo de esta idea a lo largo del último siglo. Nos limitaremos tan sólo a dar algunos datos significativos de los investigadores pioneros que, a lo largo del siglo XX, han puesto el énfasis en los aspectos tecnológicos del proceso, y dejaremos para más adelante a aquellos otros que han estudiado el tema de la aceleración evolutiva —y su asintótico instante final— desde otras perspectivas.
2. Breve historia de la singularidad tecnológica
Tal vez, el primer teórico que especuló con la posibilidad de un evento similar a la singularidad tecnológica fue el historiador estadounidense Henry B. Adams, que, en 1904, habiendo constatado el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología a lo largo del siglo XIX, planteó la existencia de una ley de aceleración del progreso, definida y constante como cualquier ley de la mecánica. En 1909, Adams desarrolló más esta idea en el ensayo titulado The Rule of Phase Applied to History (La Regla de la Fase Aplicada a la Historia), en el que proponía una "teoría física de la historia", mediante la aplicación de la ley de los cuadrados inversos a períodos históricos, sugiriendo que el mundo puede estar ahora inmerso en una aceleración inexorable hacia un “cambio de fase” en la relación entre tecnología y humanidad de consecuencias inimaginables. En esta obra, Adams determinaba estadísticamente la duración promedio de cada nueva fase de la historia humana y proponía una Fase Religiosa de 90.000 años, una Fase Mecánica de 300 años, una Fase Eléctrica de 17 años y una Fase Etérea de 4 años, lo que, finalmente, "llevaría el Pensamiento al límite de sus posibilidades", sugiriendo que la asíntota —la singularidad del cambio de fase— podría ocurrir en cualquier momento entre 1921 y 2025.
En todo caso, parece ser que fue el matemático y físico húngaro John von Neumann el que, a finales de los años 1940 o principios de los años 1950, utilizó por primera vez el término “singularidad” para describir su visión de una futura progresión desbocada en los eventos computacionales. Tiempo después, en 1958, el también matemático Stanislaw Ulam, relatando una conversación con von Neumann, escribía: “La conversación se centró en el progreso cada vez más acelerado de la tecnología y los cambios en el modo de vida humana, que dan la impresión de acercarse a alguna singularidad esencial en la historia de la raza más allá de la cual los asuntos humanos, tal como los conocemos, no pueden continuar.”
En 1965, el matemático e informático británico Irving J. Good —autor del libro Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine (Especulaciones sobre la primera máquina ultrainteligente)— fue el primero en utilizar el concepto “explosión de inteligencia” para sugerir que, si las máquinas llegaran a superar ligeramente el intelecto humano, podrían mejorar sus propios diseños recursivamente en formas imprevisibles para sus diseñadores y acabar dando lugar a una cascada vertiginosa de auto-mejoras y un aumento repentino de la super inteligencia —es decir, una singularidad—. Parece ser que, años más tarde, Good escribió en una declaración autobiográfica inédita que sospechaba que una máquina ultrainteligente conduciría a la extinción del ser humano.
Fue en este mismo año de 1965, cuando el químico y emprendedor estadounidense Gordon E. Moore, cofundador de Intel, publicó un documento en la revista Electronics en el que él anticipaba que la complejidad de los circuitos semiconductores integrados se duplicaría cada año con una reducción de costo conmensurable. Conocida como la “ley de Moore”, su predicción ha hecho posible la proliferación de la tecnología en todo el mundo. Moore actualizó su predicción en 1975 para señalar que el número de transistores en un chip se duplica cada dos años y esto se sigue cumpliendo hoy. Muchos autores han utilizado esta “ley” para realizar sus previsiones con respecto al momento preciso en que tendrá lugar la singularidad tecnológica.
El investigador en robótica e inteligencia artificial austriaco Hans Moravec, es, tal vez, el pionero en el estudio de la aceleración del cambio computacional en el siglo XX. En una serie de artículos publicados entre 1974 y 1979 (y luego en su libro Mind Children de 1988) generaliza y amplía la ley de Moore sobre el patrón de crecimiento exponencial de la complejidad de los circuitos semiconductores integrados, para incluir también tecnologías desde mucho antes del circuito integrado hasta formas de tecnología futuras. Moravec describe una línea de tiempo y un escenario en el que los robots evolucionarán hacia una nueva serie de especies artificiales, a partir de 2030-2040. En el año 1979, las ideas de Moravec llegaron al público general a través de un artículo titulado Today's computers, intelligent machines and our future (Las computadoras de hoy, las máquinas inteligentes y nuestro futuro). En la parte final de este ensayo "considera las implicaciones del surgimiento de máquinas inteligentes y concluye que son el paso final de una revolución en la naturaleza de la vida. La evolución clásica basada en el ADN, las mutaciones aleatorias y la selección natural puede ser reemplazada por completo por el proceso mucho más rápido de evolución cultural y tecnológica mediada por la inteligencia". Analizando la evolución futura de los ordenadores y de los seres humanos, Moravec afirma que nos dirigimos rápidamente hacia una forma post-biológica para toda la inteligencia viviente y, "a largo plazo, la pura incapacidad física de los humanos para seguir el ritmo de esta progenie de nuestras mentes en rápida evolución asegurará que la proporción entre personas y máquinas se acerque a cero, y que un descendiente directo de nuestra cultura, pero no de nuestros genes, herede el universo".
En este punto queremos recordar que es en esa misma década, a raíz de la publicación en el año 1977 del libro The Dragons of Eden (Los dragones del Edén) —Premio Pulitzer en el año 1978— del astrónomo, cosmólogo y divulgador científico Carl Sagan, cuando comienza a hacerse popular la idea de la aceleración evolutiva. En este libro, Sagan plantea la metáfora del “Calendario Cósmico” con la que pone de manifiesto que las grandes novedades evolutivas han ido surgiendo de manera cada vez más acelerada a lo largo de los últimos seis mil millones de años de la historia del universo. El Calendario Cósmico es un método para visualizar la cronología de toda la historia universal en el que se equipara su duración total con un calendario anual. Se sitúa el Big Bang en la medianoche del 1 de enero cósmico y el momento actual en la medianoche del 31 de diciembre. En este calendario, el sistema solar aparece el 9 de septiembre, la vida en la Tierra surge el 30 de ese mes, el primer dinosaurio el 25 de diciembre, los primeros primates el 30, los primeros Homo sapiens aparecen diez minutos antes de la medianoche del último día del año, y toda la historia de la humanidad ocupa solo los últimos 21 segundos.
Volviendo a nuestro relato, diremos que el término singularidad, ligado específicamente a la creación de máquinas inteligentes, no comenzó a utilizarse hasta el año 1983, cuando el matemático y escritor estadounidense Vernor S. Vinge, escribió un breve artículo de opinión en la revista Omni en el que decía: “Pronto crearemos inteligencias superiores a la nuestra. Cuando esto suceda, la historia humana habrá alcanzado una especie de singularidad, una transición intelectual tan impenetrable como el espacio-tiempo anudado en el centro de un agujero negro, y el mundo irá mucho más allá de nuestra comprensión.” En 1986, Vinge insistió en la idea sobre la aceleración exponencial del cambio tecnológico en la novela de ciencia ficción Marooned in Realtime (Abandonado en tiempo real), ambientada en un mundo de progreso rápidamente acelerado que conduce al surgimiento de tecnologías cada vez más sofisticadas separadas por intervalos de tiempo cada vez más cortos, que alcanzan un punto más allá de la comprensión humana. Años después, en 1993, el propio Vinge escribió otro artículo, titulado The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era (La singularidad tecnológica que se avecina: cómo sobrevivir en la era poshumana), que fue muy ampliamente divulgado en Internet y la idea de la singularidad comenzó, entonces, a hacerse muy popular. Este artículo contiene una declaración que ha sido citada en numerosas ocasiones: "Dentro de treinta años, vamos a disponer de los medios tecnológicos para crear inteligencia sobrehumana. Poco después, la era humana se terminará." Vinge refinó su estimación de las escalas temporales necesarias, y agregó: "Me sorprendería si este evento se produce antes de 2005 o después de 2030."
[Como mera curiosidad, podemos
señalar que fue precisamente en este año 1993 cuando se publicó el artículo
pionero de la presente investigación sobre la pauta de la evolución que aún
seguimos desarrollando en estas páginas. Por invitación expresa de Ervin
Laszlo, escribí el texto en 1992, con el título A hypothesis on the rhythm
of becoming, y salió a la luz en el Volumen 36 – Número 1 – 1993 de World
Futures: The Journal of General Evolution, entre las páginas 31-56, con
tres gráficos desplegables (9, 12 y 17) al final del ejemplar en papel. El
artículo fue publicado también en línea el 4 de junio de 2010: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02604027.1993.9972329.]
En esta misma década de 1990, comenzaron a aparecer numerosos autores con trabajos relacionados con el tema de la singularidad tecnológica. Por ejemplo, el científico estadounidense Marvin L. Minsky —Will Robots Inherit the Earth? (¿Los robots heredarán la Tierra?), 1994—, el empresario cultural estadounidense John Brockman —editor de The Third Culture (La tercera cultura), 1995—, el matemático e informático estadounidense W. Daniel Hillis —Close to the singularity (Cerca de la singularidad), 1995—, el autor de ciencia ficción y divulgación científica australiano Damien Broderick —The Spike (El Pico), 1997—, el filósofo transhumanista sueco Nick Bostrom —How long before superintelligence? (¿Cuánto falta para la superinteligencia?), 1997—, el filósofo y futurólogo británico Max More —cofundador y presidente del Extropy Institute (Instituto de Extropía)—, la diseñadora estratégica estadounidense Natasha Vita-More —Create/Recreate: 3rd Millennial Culture (Crear/Recrear: Cultura del Tercer Milenio), 1999—, el futurista y consultor prospectivo estadounidense John M. Smart —creador del sitio web Acceleration Watch [del que hemos recopilado mucha información], desde 1999— [pronto volveremos con este autor], pero, tal vez, el hecho más importante para la divulgación masiva de todas estas ideas haya sido la publicación en esta década, por parte del inventor y pionero de la inteligencia artificial estadounidense Ray Kurzweil, de dos libros fundamentales: Age of Intelligent Machines (La Era de las Máquinas Inteligentes), en 1990, y Age of Spiritual Machines (La Era de las Máquinas Espirituales), en 1999. En el primero de ellos, Kurzweil examina las raíces filosóficas, matemáticas y tecnológicas de la inteligencia artificial, pone de relieve el asombroso crecimiento de la capacidad computacional en las últimas décadas, y vaticina el papel central que la IA habrá de desempeñar en la vida del siglo XXI. En el segundo, desarrolla ampliamente estas ideas. Describe su visión de cómo progresará la tecnología en los próximos años y predice que dentro de un par de décadas habrá máquinas con inteligencia a nivel humano disponibles en dispositivos informáticos asequibles, revolucionando la mayoría de los aspectos de la vida. Presenta su “ley de rendimientos acelerados” para explicar por qué la capacidad computacional de las computadoras está aumentando exponencialmente y por qué los "eventos clave" ocurren con mayor frecuencia a medida que pasa el tiempo. Kurzweil comienza señalando que la frecuencia de los eventos novedosos en todo el universo se ha ido desacelerando desde el Big Bang, mientras que la evolución ha alcanzado hitos importantes a un ritmo cada vez mayor. Esto no es una paradoja, porque —escribe— la entropía (desorden) está aumentando globalmente, pero, simultáneamente, están floreciendo focos locales de orden creciente. El tiempo se acelera a medida que aumenta el orden.
La ley de Moore —recordemos— hace referencia, tan sólo, al crecimiento de la complejidad en los circuitos semiconductores integrados. Kurzweil —al igual que Moravec— amplía el campo de estudio y, tras analizar el desarrollo de las tecnologías previas a la de esos circuitos integrados, observa que el crecimiento geométrico de la capacidad de procesamiento es anterior a dicho paradigma y que, al menos, se extiende a lo largo de otras cuatro tecnologías: los equipos electromecánicos de principios del siglo XX, los relés, las válvulas de vacío y los primeros transistores. Por eso, aunque cree que la ley de Moore sobre circuitos integrados terminará hacia el año 2020, la ley de rendimientos acelerados exigirá que el progreso continúe acelerándose y, por lo tanto, se descubrirá o perfeccionará alguna otra tecnología para continuar con el crecimiento exponencial. Kurzweil sostiene que, siempre que una tecnología alcance cierto tipo de barrera, se inventará una nueva tecnología de reemplazo que permita cruzar esa barrera, lo que, al final, conducirá a "cambios tecnológicos tan rápidos y profundos que representarán una ruptura en el tejido de la historia humana".
En 2005, Ray Kurzweil publica su obra más renombrada, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (La singularidad está cerca: cuando los humanos trascienden la biología), a través de la cual la idea de la singularidad logra plena popularidad en todos los medios. Retomando su ley de rendimientos acelerados, predice un aumento exponencial de tecnologías como la informática, la genética —intersección entre la información y la biología—, la nanotecnología —intersección entre la información y el mundo físico— o la robótica, y afirma que, una vez alcanzada la singularidad, la inteligencia de las máquinas será infinitamente más poderosa que toda la inteligencia humana combinada. Pronostica que el siguiente paso en este inexorable proceso evolutivo será la unión del ser humano y la máquina, en la que el conocimiento y las habilidades de nuestros cerebros se combinarán con la capacidad, la velocidad y la potencialidad de compartir conocimientos mucho mayores de nuestras creaciones. Explica que el ritmo del progreso evolutivo es exponencial debido a la retroalimentación positiva, en la que los resultados de una etapa se utilizan para crear la siguiente.
Según Kurzweil, la capacidad de procesamiento de información viene siguiendo un comportamiento exponencial desde mucho tiempo antes de la aparición de las últimas tecnologías. De hecho, su hipótesis es que el patrón se extiende a lo largo de todo el proceso evolutivo, desde el propio origen de la vida —hace casi cuatro mil millones de años— hasta llegar al ser humano y a la actual tecnología. Kurzweil resume la evolución a lo largo de los tiempos como un progreso a través de seis épocas, cada una de las cuales se basa en la anterior. Afirma que las cuatro épocas que han ocurrido hasta ahora son: Época 1. Física y Química: Información en estructuras atómicas, Época 2. Biología: Información en ADN, Época 3. Cerebros: Información en patrones neurales, y Época 4. Tecnología: Información en diseños de hardware y software. Kurzweil predice que la singularidad coincidirá con la próxima Época 5. La Fusión de Tecnología e Inteligencia Humana. Después de la singularidad —dice— ocurrirá la Época 6. El Universo Despierta. Kurzweil sitúa el momento de la singularidad —una profunda y perturbadora transformación de las capacidades humanas— a mediados del presente siglo, hacia el año 2045, porque, según afirma, la inteligencia no biológica creada en esa fecha será mil millones de veces más potente que toda la inteligencia humana en el día de hoy. Esta circunstancia, en principio, no parece realmente definitiva como para considerarla una verdadera singularidad en el sentido cosmológico en el que nosotros la estamos planteando, y, de hecho, el propio Kurzweil, en este mismo libro afirma que, a partir de 2045 nuestra civilización se expandirá hacia afuera, y acabará convirtiendo toda la materia y energía tontas que nos encontremos en materia y energía enormemente inteligentes (y trascendentes). Ray concreta que podemos saturar el universo con nuestra inteligencia antes del final del siglo XXII, y concluye: “Una vez que saturemos la materia y la energía del universo con inteligencia, este ‘despertará’, se volverá consciente y excelsamente inteligente. Es lo más cercano a Dios que puedo imaginarme”. De modo que, según esto, parece que la verdadera cumbre evolutiva, la verdadera Singularidad que embeberá la totalidad del universo con su espíritu, no tendrá lugar en el año 2045, sino que ocurrirá, más bien, a finales del siglo XXII, cuando toda la energía y la inteligencia del universo se vivencien de forma unificada. Vistas las cosas de esta manera, se pueden encontrar claras resonancias con las conclusiones de nuestra investigación, tanto en la fecha prevista para la Singularidad como en su significado profundo, pues, según hemos propuesto en el presente artículo, será, precisamente, a comienzos del siglo XXIII —hacia el año 2217— cuando la energía y la consciencia descubran su no-dualidad definitiva. En cualquier caso, a pesar de estas coincidencias, dentro de un momento vamos a plantear una posible alternativa a la idea de Kurzweil de que nuestra civilización se expandirá hacia afuera, hasta abrazar la totalidad del universo —lo cual suena excesivamente optimista y aventurado—, sugiriendo, exactamente, el camino contrario, es decir, que nuestra civilización se orientará hacia dentro, hasta alcanzar las propias entrañas de la materia y la consciencia, trascendiendo, así, el mundo de las dualidades en su fundamento unificado —más allá del espacio y el tiempo— que está generando, instante tras instante, toda la manifestación universal.
Tras este proceso de gestación de la idea de la singularidad tecnológica que ha tenido lugar a lo largo del pasado siglo, nos encontramos actualmente con un amplísimo debate sobre numerosas cuestiones que la humanidad comienza a plantearse ante el cada vez más evidente desarrollo exponencial de la tecnología y la muy previsible llegada de un momento explosivo de la inteligencia artificial, cuando sea mil millones de veces más potente que toda la inteligencia humana en el día de hoy: ¿Se alcanzará algún día, verdaderamente, ese enigmático momento? ¿Se trata tan sólo de una idea meramente teórica y especulativa? ¿Un simple planteamiento utópico —o distópico— de imaginativos autores de ciencia ficción y entusiastas transhumanistas? Entre quienes se toman este concepto en serio, existe una amplia variedad de opiniones sobre la probabilidad, el modo y el momento en que sucederá la singularidad. Algunos la contemplan como un evento incierto, que puede ocurrir o no. Muchos la consideran como un destino inevitable. Otros se esfuerzan activamente por impedir la creación de una inteligencia digital más allá de la supervisión humana. ¿Cuándo podría suceder ese esperado/temido momento? Hay futuristas que lo ven como un acontecimiento casi inminente. La mayoría prevé que podría suceder en las próximas décadas —entre 2030 y 2080—. Otros creen que aún faltan dos o tres siglos. O incluso más. En el caso de que suceda la singularidad, ¿cuáles serían las implicaciones para los seres humanos? En este punto también hay controversia. Los más optimistas creen que los humanos y las máquinas trabajarán juntos y, al integrar elementos biológicos y tecnológicos —nanotecnología, biotecnología, neurotecnología, interfaces cerebro-computadora—, se fomentará el desarrollo de nuestros organismos y aumentarán nuestras capacidades físicas, perceptivas e intelectuales. Los hay, incluso, que aventuran la posibilidad de alcanzar la inmortalidad cibernética “descargando la consciencia” (?) en algún artefacto imperecedero. Los optimistas también creen que, a nivel colectivo, se conseguirá crear un entorno planetario de abundancia —en el que todas las personas tendrán satisfechas todas sus necesidades— que nos acercará al logro de una sociedad más justa, global e integrada. Frente a este panorama idílico, los más pesimistas auguran, por el contrario, un futuro lleno de incertidumbres y amenazas, dados los graves peligros que plantea la paulatina pérdida de control de nuestras vidas frente al creciente poder decisorio de los mecanismos con inteligencia artificial. Algunos creen que las máquinas superinteligentes, a medida que se vayan convirtiendo en la especie dominante del planeta, devaluarán a los seres humanos hasta convertirlos en organismos obsoletos, lo cual, a la larga, puede conducir incluso hacia la propia extinción de la humanidad. Constatando esta disparidad de criterios, algún autor ha vaticinado que estamos encaminándonos, inevitablemente, hacia una “guerra de los artilectos”, que estallará antes de finalizar el siglo XXI, entre quienes abrazan la inteligencia artificial —“cosmistas”— y quienes la rechazan —“terranos”—. Ante este panorama apocalíptico, parece más sensato y cauteloso abordar el camino hacia la singularidad con posturas menos sectarias, que, al tiempo que garanticen el control responsable de la situación y el respeto de los valores éticos compartidos, sean capaces de integrar activamente las extensas potencialidades objetivas del mundo tecnológico con las profundas capacidades subjetivas de la consciencia humana. Hay sobradas razones para pensar que este escenario no sólo resulta posible, sino que es el desenlace natural de la larga historia del desarrollo evolutivo desde su origen. Nuestra investigación apunta rotundamente en esta dirección. Vamos a comprobarlo.
3. Algunos puntos clave de
nuestra investigación sobre la pauta de la evolución
Vamos a recordar, brevemente, algunas ideas centrales que han ido surgiendo a lo largo de nuestra investigación, pues, creemos, pueden servir para clarificar, en buena medida, algunas de las dudas planteadas acerca del momento, el modo y el sentido profundo de la singularidad hacia la que nos dirigimos de forma acelerada.
De entrada, vamos a definir el marco general. Si queremos alcanzar una comprensión verdaderamente integral del evento de la singularidad, resulta completamente necesario hacer referencia, al menos, a tres ámbitos diferentes dentro de la Realidad omni-comprehensiva: la realidad absoluta no-dual, la realidad relativa potencial y la realidad relativa espacio-temporal. [Ver Adenda 8]. Hemos bosquejado esos tres ámbitos del siguiente modo:
—La realidad absoluta no-dual: Dado que toda la realidad manifestada aparece, inexorablemente, en forma de dualidades interdependientes —sujeto/objeto, dentro/fuera, origen/fin—, podemos entenderlas como manifestaciones polares de una realidad que las trasciende y que es “previa” a esa dualización. Los físicos hablan de una energía potencial infinita en el vacío cuántico original, y los sabios hablan de una consciencia diáfana infinita en el vacío místico final. Nuestra propuesta es que esos dos vacíos son la misma y única Vacuidad absoluta, percibida por los físicos de forma objetiva y por los contemplativos de forma subjetiva, pero que, en sí, no es objetiva ni subjetiva, sino la unidad, la identidad o la indiferencia de ambas facetas de forma simultánea, en clara sintonía con las propuestas del monismo de aspecto dual, del monismo neutral y de las tradiciones no-duales de sabiduría. A este ámbito se le ha denominado dharmakaya en el budismo, nirguna brahman en el hinduismo, tao sin nombre en el taoísmo, deidad en la mística cristiana, ein sof en la cábala judía…
—La realidad relativa potencial: Como la Vacuidad no-dual carece por completo de la menor separación entre sujeto y objeto, no puede percibirse a sí misma de ningún modo. Por eso, si quiere contemplarse, no tiene más remedio que desdoblarse en un polo objetivo original —básicamente de energía— y un polo subjetivo final — básicamente de consciencia—, manteniendo plenamente su esencia vacía. Entre ambos polos se genera, instantáneamente, un amplísimo espectro de equilibrios entre ambas facetas polares, que recorre toda la gama desde los estados más básicos —de enorme energía y poca consciencia— hasta los más elevados —de poca energía y enorme consciencia. Las diferentes cotas de este espectro unificado, entrelazado, arquetípico y potencial de energía-consciencia, son, precisamente, los “niveles potenciales de estabilidad estratificada” que se irán actualizando, uno tras otro, a lo largo de los sucesivos peldaños de la evolución universal. A este ámbito de la realidad se le ha denominado de muy diversas formas en función de la perspectiva de su abordaje: “unus mundus” (Carl Jung), “orden implicado” (David Bohm), “campo akáshico” (Ervin Laszlo), “campo morfogenético” (Rupert Sheldrake), “quantumland” (Ruth Kastner), “red de memoria espacial unificada” (Nassim Haramein), “campo de fondo EM semi-armónico” (Dirk Meijer) …
—La realidad relativa espacio-temporal: El espectro íntegro de energía-consciencia potencial —la función de onda universal— se actualiza —colapsa— en cada punto-instante de la manifestación pixelada universal, de forma recursiva. Dicho de otra manera, el Aquí-Ahora infinito y eterno del ámbito potencial se proyecta e identifica, instante tras instante, en y como cada aquí-ahora finito y fugaz del ámbito manifestado, para contemplarse a sí mismo desde esa perspectiva determinada, e, inmediatamente, retornar a su fundamento potencial. Podemos hablar, así, de una dinámica toroidal recursiva, a través de la cual la totalidad del espectro arquetípico siempre presente se va actualizando y desglosando progresivamente en el mundo de las formas espacio-temporales. [Ver Adenda 6]. En cualquier caso, no debemos olvidar que todo sucede en un único y mismo Aquí-Ahora pleno que abarca en sí mismo, íntegramente, todas las ilusorias distancias y duraciones del dinámico holograma cósmico. [Ver Adenda 9].
Esta dinámica recursiva entre la Vacuidad autoevidente e infinita —que es, de hecho, la única protagonista real en todo este juego de apariencias— y todas sus formas espacio-temporales es intrínsecamente creativa, y está facilitada por el campo unificado de memoria que, paso a paso, se va gestando a nivel fundamental. Toda la información recogida en cualquier punto-instante del mundo manifestado es introyectada inmediatamente en ese campo básico de memoria colectiva que, de esta forma, va incrementado, momento tras momento, su potencial. De este modo, cualquier entidad, sea cual sea el nivel del espectro en el que se desenvuelva, tiene, en el fondo más íntimo de sí misma, acceso libre a la totalidad de ese campo unificado de información, aunque, en función de sus características específicas, conecte tan sólo con unas determinadas facetas de ese campo. La dinámica toroidal posee, por tanto, una verdadera estructura holográfica, en el sentido de que cada “parte” de sí misma dispone de información de la “totalidad”, y es, de hecho, un reflejo particular de esa totalidad.
Esta dinámica integral, fractal, holográfica, toroidal y no-dual de la energía-consciencia fundamental facilita enormemente la comprensión del proceso evolutivo. A través de esta dinámica recursiva que estamos planteando, la Vacuidad autoevidente siempre presente se va focalizando, instante tras instante, en los sucesivos niveles del espectro potencial de energía-consciencia, comenzando por los más básicos —prioritariamente de energía— y finalizando en los más elevados —prioritariamente de consciencia—. En cada plano, va actualizando el potencial específico de ese nivel, integrándolo con los aspectos ya emergidos en alturas anteriores. A cada vuelta, partiendo de los recursos disponibles en el campo unificado de memoria, se proyecta en cada situación concreta del espacio-tiempo, percibe esa situación determinada en función de las posibilidades de su estructura, e, inmediatamente, introyecta esa información en el campo de memoria colectiva del fundamento. Cuando una entidad concreta ha desplegado todo el potencial del estrato fractal en el que básicamente se desenvuelve y lo ha integrado con todo lo aflorado en las etapas precedentes, habiendo alcanzado una cota específica de complejidad, puede resonar con el siguiente nivel fractal del espectro de energía-consciencia, y, de ese modo, ascender a un nuevo peldaño en la larga escalera de la evolución.
A continuación, vamos a exponer la sencilla pauta armónica que, según nuestra investigación, marca con precisión el ritmo en el que emergen en la manifestación espacio-temporal los sucesivos niveles potenciales de estabilidad estratificada presentes de forma entrelazada en el campo unificado fundamental.
Previamente, creemos que puede ser interesante recordar aquí que la hipótesis original de esta investigación surgió como una posible solución al problema planteado en paleontología cuando se comprobó que el registro fósil no respaldaba la idea original de Darwin de que las nuevas especies aparecían gradualmente por iniciativa de la selección natural en el transcurso del tiempo. En los últimos años se ha ido viendo que la concepción gradualista de la evolución sólo era responsable de una pequeña parte de los cambios evolutivos, y que las modificaciones más profundas en la evolución biológica se producían en determinados momentos de la historia de los grupos, de manera muy rápida y dando lugar a especies estables con muy pocas variaciones posteriores. La teoría neodarwinista puede explicar los mecanismos de la microevolución —los pequeños cambios dentro de una especie—, pero se encuentra con grandes dificultades cuando trata de dar cuenta del origen de especies nuevas y, más aún, cuando se enfrenta a la aparición de los géneros, familias o divisiones taxonómicas superiores. La macroevolución —la evolución de estas categorías taxonómicas de orden superior— presenta diferencias demasiado acentuadas entre las divisiones para haber surgido por transformaciones graduales. En palabras de C. H. Waddington: “uno de los problemas fundamentales de la teoría evolutiva es comprender cómo han surgido las discontinuidades tan patentes que encontramos entre los principales grupos taxonómicos: filum, familia, especie, etcétera.” La versión darwinista de un proceso lento, gradual y continuo ha ido dejando paso a una interpretación caracterizada por cambios repentinos, saltatorios y discontinuos, como han puesto de manifiesto S. J. Gould y N. Eldredge con su teoría de los “equilibrios puntuados”. [Ver el apartado “La crisis del darwinismo”].
A comienzos del siglo veinte, los físicos se encontraron con un problema similar —aunque en otro ámbito— al comprobar cómo la energía emitida o absorbida por los átomos, lejos de presentarse como un flujo continuo según sus previsiones, lo hacía de forma cuantificada, saltatoria, en paquetes muy precisos. Durante varias décadas intentaron explicar este extraño fenómeno buscando una buena teoría matemática del átomo que generara esos números cuánticos de una manera natural. La solución llegó cuando E. Schrödinger propuso la similitud del mundo de los electrones con los armónicos musicales —las ondas estacionarias—, surgiendo, entonces, la feliz “función de onda”, pieza fundamental de la revolucionaria física cuántica de sorprendente precisión. [Ver el apartado “Una solución armónica”].
Al hilo de esto, creemos que puede ser interesante recordar aquí que mientras que para los filósofos jonios la cuestión fundamental consistía en encontrar la substancia corpórea del mundo, para los platónicos y pitagóricos la clave estaba en las pautas y los órdenes. La ciencia de hoy parece moverse, básicamente, en esta segunda línea. La afirmación fundamental del pitagorismo era que los números constituyen los principios inmutables subyacentes al mundo, la esencia de la realidad. Al descubrir que las proporciones entre los armónicos musicales podían expresarse de forma simple y exacta, los pitagóricos consideraron que el propio cosmos era un sistema armónico de razones numéricas: todo lo real podía ser expresado por relaciones entre números. Según ellos, el orden numérico inherente a los sonidos, estaba en relación directa con la propia organización del universo, y, así, afirmaban que la música no era sino la expresión de las relaciones internas del cosmos, y que toda manifestación material era fruto del concierto de las vibraciones universales.
La nueva ciencia considera el universo de forma holística, es decir, percibe la naturaleza como una totalidad integral, como un movimiento global no fragmentado ni dividido. Hemos visto cómo la dinámica evolutiva de este universo unificado despliega sus novedades de forma discontinua, cómo las transformaciones más profundas de la evolución suceden de forma brusca y repentina, generando una jerarquía de niveles de organización progresivamente complejos e inclusivos. Nos encontramos, pues, con una unidad vibrante —el universo evolutivo— que canaliza sus flujos de energía en una serie muy definida de niveles de estabilidad. Como los átomos. Como los instrumentos musicales. Tanto en el mundo de la física atómica, como en el ámbito de lo musical, se logró desvelar el secreto de sus saltos repentinos y sus discontinuidades sonoras por medio de las ondas estacionarias y de los armónicos musicales. ¿No podría suceder lo mismo en el terreno de la evolución? ¿No resulta muy coherente que este universo unificado que comenzamos a descubrir genere similares pautas creativas en sus diferentes niveles de organización? ¿No se presenta, entonces, como muy sugerente la idea de que los repentinos saltos evolutivos acaecidos en la historia del universo respondan, precisamente, a esas mismas ondas estacionarias que resultaron ser la clave explicativa del mundo subatómico y del musical? Esta ha sido la intuición básica que ha dado lugar a nuestra hipótesis de ritmos evolutivos que vamos a esquematizar a continuación. [Ver el apartado “Planteamiento de la hipótesis”].
Jacob Bronowski, en 1970, planteó una teoría sobre un proceso único que explicaba sin reduccionismo la diversidad jerárquicamente ordenada. Esta teoría proponía, como principio cosmológico general, el concepto de “estabilidad estratificada de niveles potenciales” como la clave de la evolución de los sistemas en desequilibrio. Planteaba, básicamente, la existencia de determinados niveles de estabilidad en torno a los cuales se agruparían y organizarían los flujos de energía, permitiendo, así, los sucesivos y repentinos ascensos hacia nuevos estratos de progresiva complejidad. Nuestra hipótesis constituye una especificación muy concreta dentro de este sugerente enfoque. Veámoslo.
Las ondas estacionarias son conocidas por cualquiera que haya tocado un instrumento musical. La característica de estas ondas consiste en que dividen a la unidad vibrante — cuerda, tubo o aro— en secciones completas iguales. Una cuerda de guitarra, por ejemplo, como tiene sus extremos fijos, no puede vibrar de cualquier manera, sino que tiene que hacerlo de modo que sus extremos permanezcan inmóviles. Esto es lo que limita sus posibles vibraciones e introduce los números enteros. La cuerda puede ondular como un todo (ver fig. 1-A), o en dos partes (ver fig. 1-B), o en tres (ver fig. 1- C), o en cuatro, o en cualquier otro número entero de partes iguales, pero no puede vibrar, por ejemplo, en tres partes y media o en cinco y cuarto. En la teoría de la música estas sucesivas ondas estacionarias reciben el nombre de sonidos armónicos.
Tomando ahora, de nuevo, el ejemplo de una cuerda de guitarra, imaginemos que está afinada en la nota do —sonido fundamental—. Si ponemos en vibración la mitad de su longitud —primer armónico— obtendremos la misma nota original una octava más alta. Si hacemos vibrar la tercera parte —segundo armónico— conseguiremos una nota diferente, que en nuestro caso será un sol. Es decir, con el segundo armónico surge la novedad sonora. Tomando la nueva nota, a su vez, como sonido fundamental, podemos repetir la experiencia cuantas veces queramos, y, así, iremos obteniendo con cada segundo armónico, sucesivas novedades sonoras escalonadas. O sea, al hacer vibrar un tercio de la longitud aparecerá un salto creativo, y con el tercio del tercio otro, y con el tercio del tercio del tercio otro más, etcétera. La serie ilimitada de estos armónicos, partiendo del “sonido fundamental” de la unidad original completa, definen de forma muy precisa las sucesivas notas del círculo (espiral) pitagórico de quintas, la jerarquía íntegra de niveles de estabilidad del flujo musical.
Este simple hecho nos da la clave de nuestra hipótesis. La propuesta es así de sencilla: considerando la totalidad temporal como una unidad vibrante, los sucesivos segundos armónicos encadenados, es decir, los sucesivos tercios de la duración, jalonarán la emergencia de las novedades evolutivas. O, dicho de otra manera, los segundos armónicos definirán esos “niveles potenciales de estabilidad estratificada” a través de los cuales se va canalizando la creatividad de la naturaleza, esto es, esos peldaños de la escalera evolutiva por los que los flujos de energía van discurriendo en su ascendente proceso creador de organismos más y más complejos y conscientes.
En las figs. 2-A, 2-B y 2-C podemos observar gráficamente el proceso global. Tomando la trayectoria temporal completa —desde el “origen” hasta el “final”— como sonido fundamental, hemos dibujado los sucesivos saltos de nivel en ambos sentidos: en la fig. 2-B el tramo que va desde el origen hasta el segundo nodo “P” de exteriorización —lo que se denomina el tramo de “salida” o “hacia fuera”—, y en la fig. 2-A el trecho que abarca desde ese mismo segundo nodo hasta el final —el tramo de “retorno” o “hacia dentro”. En la fig. 2-C reflejamos la trayectoria conjunta, la escalera global de la evolución.

Hace un momento, cuando bosquejábamos las características básicas de la realidad relativa potencial, decíamos: “Como la Vacuidad no-dual carece por completo de la menor separación entre sujeto y objeto, no puede percibirse a sí misma de ningún modo. Por eso, si quiere contemplarse, no tiene más remedio que desdoblarse en un polo objetivo original —básicamente de energía— y un polo subjetivo final —básicamente de consciencia—, manteniendo plenamente su esencia vacía.” Al producirse esta aparente dualización de la Vacuidad no-dual, se genera una distancia ilusoria entre ambos polos — entre la singularidad inicial y la final, entre el objeto y el sujeto, entre la energía y la consciencia— con un sinfín de equilibrios intermedios entre ambas facetas. Cuando tiene lugar esta polarización de la Vacuidad, automáticamente, se produce una tensión bidireccional entre ambos extremos en su intento de recuperar la no-dualidad originaria: una corriente ascendente y expansiva procedente del polo de “energía-(consciencia)” inicial y una corriente descendente y contractiva procedente del polo de “consciencia-(energía)” final. Ambos flujos recorren, en direcciones contrarias, la totalidad del espectro de niveles potenciales de estabilidad —ondas estacionarias— en los que se equilibran, en diferentes proporciones, ambas facetas polares. Instante tras instante, estos flujos ascendentes y descendentes resuenan entre sí en un nivel determinado —onda estacionaria— del espectro de energía-consciencia, “colapsando”, así, la totalidad del campo potencial en un evento concreto del mundo manifestado. (Ver Adenda 7). La propuesta que estamos desarrollando tiene una clara sintonía, obviamente, con la teoría sintrópica del matemático Luigi Fantappiè. Esta teoría afirma que el aumento de la complejidad en el proceso evolutivo es consecuencia de las ondas avanzadas que emanan desde atractores ubicados en el futuro y que se dirigen hacia atrás en el tiempo. Plantea, pues, pasar de un modelo mecanicista y determinista del universo a un nuevo modelo, entrópico-sintrópico, en el que las fuerzas expansivas (entropía) y las fuerzas cohesivas (sintropía) trabajan conjuntamente, de modo que el despliegue de los fenómenos ya no es solo función de las condiciones iniciales, sino que también depende de un atractor final. En clara resonancia con todo esto, nuestro planteamiento tiene, del mismo modo, una gran similitud con la Interpretación Transaccional de la Mecánica Cuántica —propuesta por John Cramer e inspirada en la “teoría del absorbedor” de John Wheeler y Richard Feynman—, que describe las interacciones cuánticas en términos de una onda estacionaria formada por la interferencia entre ondas retardadas (hacia adelante en el tiempo) y ondas avanzadas (hacia atrás en el tiempo). Podemos resumir este modelo transaccional de la siguiente manera: El emisor produce una onda retardada de “oferta”, hacia adelante en el tiempo, que viaja hacia el absorbedor, lo que hace que el absorbedor produzca una onda avanzada de “confirmación”, hacia atrás en el tiempo, que viaja de regreso hasta el emisor. La interacción se repite cíclicamente hasta que, finalmente, la transacción se completa con un "apretón de manos" —una onda estacionaria—, con el que se sella un contrato bidireccional entre el pasado y el futuro, y se produce el evento cuántico real, el “colapso de la función de onda”. (Ver la fig. 15). La secuencia “pseudo-temporal” de este relato es, por supuesto, tan solo una conveniencia semántica para describir un proceso que es, en verdad, instantáneo, pues no sucede en el espacio-tiempo sino en el campo unificado subyacente potencial que es, como hemos dicho, atemporal y no-local.
Queremos resaltar aquí que el “apretón de manos” entre los flujos ascendentes y descendentes puede tener lugar en cualquier nivel del espectro de energía-consciencia. De hecho, en el instante original, la “transacción” sucede en la mismísima base del espectro, pero, a lo largo del proceso evolutivo, la cota va ascendiendo paulatinamente, nivel tras nivel, como hemos explicado anteriormente: “A través de esta dinámica recursiva que estamos planteando, la Vacuidad autoevidente siempre presente se va focalizando, instante tras instante, en los sucesivos niveles del espectro potencial de energía-consciencia, comenzando por los más básicos —prioritariamente de energía— y finalizando en los más elevados —prioritariamente de consciencia—. En cada plano, va actualizando el potencial específico de ese nivel, integrándolo con los aspectos ya emergidos en alturas anteriores. (…) Cuando una entidad concreta ha desplegado todo el potencial del estrato fractal en el que básicamente se desenvuelve y lo ha integrado con todo lo aflorado en las etapas precedentes, habiendo alcanzado una cota específica de complejidad, puede resonar con el siguiente nivel fractal del espectro de energía-consciencia, y, de ese modo, ascender a un nuevo peldaño en la larga escalera de la evolución.” En última instancia, todo el proceso evolutivo no es sino el intento de manifestar de forma desglosada, nivel tras nivel, la totalidad del espectro de energía-consciencia y, simultáneamente, abrazarlo íntegramente, de un extremo a otro, para reproducir en el mundo de las apariencias espacio-temporales la no-dualidad de su fundamento potencial.
Tras haber esbozado en estos últimos párrafos los mecanismos básicos que, según nuestra propuesta, subyacen a la dinámica evolutiva, vamos a recordar a continuación, brevemente, los datos aportados en nuestra investigación que, tal como pensamos, parecen confirmar la validez de la hipótesis armónica. Para comprobar si, como hemos planteado, las sucesivas ondas estacionarias que caracterizan los segundos armónicos encadenados definen, verdaderamente, las etapas fundamentales de la escalera evolutiva, bastará con fijar un par de puntos de esa trama y, automáticamente, quedará perfilada la totalidad del espectro de niveles de estabilidad que la evolución habrá de ir ascendiendo, paso a paso, hasta llegar al polo de singularidad final. Tomaremos, pues, como puntos fijos, el momento del Big Bang —hace algo más de 13.500 millones de años— como instante original —la Singularidad A— y el momento de formación de nuestro sistema solar —hace algo más de 4.500 millones de años— como punto de inflexión entre los tramos de “salida” y “retorno” de la trayectoria global. Pues bien, como decimos, simplemente con estos dos datos ya queda plenamente definida la totalidad del espectro de niveles evolutivos. Ahora, ya sólo nos queda comprobar si nuestra trama teórica se ajusta, o no, a los datos aportados por la paleontología, la antropología y la historia. Y lo que vemos es que esa “tabla periódica”, ciertamente, va marcando, una tras otra, todas y cada una de las etapas en las que se han ido desplegando los sucesivos grados taxonómicos de la filogenia humana: Reino: animal (A-1), Filum: cordado (A-2), Clase: mamífero (A-3), Orden: primate (A-4), Superfamilia: hominoide (A-5), Familia: homínido (A-6) y Género: homo (A-7). Y, a continuación, sucede lo propio con todas las fases de maduración de nuestros primitivos ancestros: Homo habilis (A-7), H. erectus (B-1), H. sapiens arcaico (B-2), H. sapiens —Neanderthal— (B-3) y H. sapiens sapiens —Cromagnon— (B-4). Y vuelve a suceder lo mismo, una vez más, con las sucesivas transformaciones vividas por la humanidad en su historia más reciente: Neolítico (B-5), Edad Antigua (B-6), Edad Media (B-7), Edad Moderna (C-1) y la emergente Edad Posmoderna (C-2). ¡Pleno total! [Ver el apartado “Comprobación de la hipótesis en el macrocosmos”]. Si, tal como vemos, todas estas etapas se ajustan a las previsiones de la “tabla periódica” de ritmos que hemos planteado, resulta más que probable que nuestra hipótesis puede darnos también la clave para vislumbrar los sucesivos estadios que se desplegarán en los próximos años, en un proceso progresivamente acelerado, que habrá de conducir, finalmente, hacia un instante de creatividad infinita —la Singularidad Ω— dentro de un par de siglos. Permítasenos señalar aquí que, si agrupamos estas etapas en series de siete elementos, el resultado se corresponde, exactamente, con los sucesivos eslabones de la llamada “Gran Cadena del Ser” —Materia, Vida, Mente, Intelecto y Espíritu—, que coinciden también, básicamente, con las épocas evolutivas planteadas por Kurzweil —Física y Química, Biología, Cerebros, Tecnología, y Fusión de Tecnología e Inteligencia Humana— o con las esferas de Teilhard de Chardin —Cosmosfera, Biosfera, Noosfera, Pneumosfera y Punto Omega—.
Invitamos a los lectores interesados en el estudio del despliegue progresivamente acelerado de las etapas básicas de la evolución y de la historia —y de su asintótico instante final—, a consultar los trabajos de otros autores como, por ejemplo, el geólogo André de Cayeux, el historiador François Meyer, el ingeniero eléctrico Richard L. Coren, el paleontólogo Jean Chaline, el informático Carter V. Smith, el matemático Paul Hague, el físico y futurista Theodore Modis, el ingeniero eléctrico Mario Hails, el teórico de sistemas Graeme D. Snooks, el inventor Ray Kurzweil, el astrofísico Alexander D. Panov, el psicólogo social Akop P. Nazaretyan, el matemático y economista Erhard Glötzl, el físico y psicólogo Peter Russell, el filósofo Terence McKenna, el toxicólogo Carl J. Calleman, el físico Börje Ekstig, el futurista John M. Smart, el economista y teórico de sistemas Pierre Grou, el astrofísico Laurent Nottale, el ingeniero en software Nick Hoggard, el biólogo Miguel García Casas, el filósofo de la historia Leonid Grinin, el antropólogo y sociólogo Andrey Korotayev, el ingeniero de software David J. LePoire… [En las Adendas 1, 2 y 5 se pueden encontrar las propuestas resumidas de algunos de estos autores].
Antes de seguir adelante, quisiéramos hacer aquí dos o tres aclaraciones sobre el asunto que estamos investigando. Dado que el ser humano constituye, actualmente, el organismo vivo que, en nuestro planeta, ha desplegado el mayor número de niveles de la escala de la “complejidad-consciencia”, para hacer nuestra comprobación sobre las etapas fundamentales que han ido definiendo el frente de vanguardia del proceso evolutivo, nos hemos ceñido, estrictamente, a los estadios básicos característicos de la filogenia humana. No hay en esto nada de antropocentrismo, porque, tal como estamos planteando, las mismas estructuras subyacentes del espectro potencial de energía-consciencia que se han manifestado en nuestro planeta a través de las formas concretas de nuestra filogenia, sospechamos que habrán hecho lo propio en un sinfín de planetas del universo a través de formas muy diferentes, aunque, en buena lógica, habrán de ser resonantes y convergentes con las nuestras dado que todos somos expresiones fugaces del mismo y único campo unificado de memoria colectiva atemporal y no-local.
Otra objeción que se suele plantear al observar la sorprendente confirmación de nuestras previsiones sobre la pauta acelerada en la que se despliegan las etapas evolutivas, consiste en sugerir que hemos podido amañar el resultando tomando en consideración tan sólo datos rebuscados que validen nuestra hipótesis. Creemos que, en el caso que nos ocupa, no cabe plantear esta objeción, dado que, lejos de seleccionar hechos aislados, hemos tomado series íntegras de datos paleontológicos, antropológicos e históricos, tal como aparecen —en bloque— en cualquier manual básico de cultura general. Hay todavía una tercera objeción que suele hacerse con cierta frecuencia acerca de este tema. Plantea que no es cierto que el ritmo de las transformaciones se haya ido acelerando a lo largo del proceso evolutivo, sino que se trata de un error de perspectiva ocasionado por la mayor abundancia de datos sobre lo acontecido en los tiempos más recientes. Para rebatir esta objeción, bastará con recordar, por ejemplo, que nuestros ancestros del paleolítico inferior, generación tras generación, estuvieron fabricando durante más de un millón de años las mismas herramientas de piedra, mientras que, por el contrario, en tan sólo el último siglo, las transformaciones ocurridas en todos los ámbitos de nuestras vidas han sido espectaculares y vertiginosas… ¿un simple error de perspectiva?
Volviendo al asunto de la comprobación de nuestra hipótesis, vamos a ampliar, a continuación, el campo de verificación. Anteriormente, hemos planteado el carácter holográfico de nuestro universo. Una característica intrigante de los hologramas consiste en que, cuando se rompe la placa holográfica, cada uno de los fragmentos resultantes contiene íntegra la imagen original completa. ¡Cada parte contiene la totalidad! Hasta aquí hemos comprobado cómo la larga trayectoria de la filogenia humana, desde el mismo momento del Big Bang hasta el día de hoy, ha ido desplegando en el universo manifestado la práctica totalidad del espectro de energía-consciencia del fundamento potencial siguiendo el ritmo previsto en nuestra hipótesis evolutiva. Vamos a comprobar ahora si, de igual modo, el desarrollo ontogenético humano —una “parte” significativa del “todo”— también despliega ese mismo espectro de energía-consciencia de acuerdo con nuestras previsiones. Esto no es una idea novedosa, dado que en muy diferentes culturas ya se ha planteado que el organismo humano —el microcosmos— es una cápsula del todo —el macrocosmos—, una concentración individual del mundo, una unidad que refleja, al igual que un espejo, la totalidad del universo. Según este planteamiento el crecimiento o desarrollo de los seres humanos, es una rápida recapitulación e integración de todos los niveles desplegados gradualmente en el proceso evolutivo universal, durante su largo y lento desarrollo paleontológico. Esta es, básicamente, la aportación principal del naturalista alemán Ernst Haeckel a la teoría de la evolución en lo que él llamó “la ley biogenética fundamental”, con la que defendía el paralelismo entre el desarrollo del embrión individual y el desarrollo de la especie a la cual pertenece: “la ontogénesis, o sea, el desarrollo del individuo, es una breve y rápida repetición (una recapitulación) de la filogénesis o evolución de la estirpe a la cual pertenece”. (Ver el apartado “Sobre el paralelismo filogenético-ontogenético”).
Para hacer, ahora, la comprobación de nuestra hipótesis armónica en el ámbito de la ontogenia humana, tomaremos un par de puntos de referencia —como hicimos en el caso de la filogenia— para fijar nuestra trama teórica de ritmos, de tal modo que, automáticamente, quedará perfilada la totalidad del espectro de niveles de estabilidad que, según nuestras previsiones, habrán de ser desplegados, uno tras otro, a lo largo de la trayectoria completa de una vida humana hasta su plena realización. Dando por hecho que el ser humano está sintonizado con la misma pauta temporal de los ciclos evolutivos que hemos analizado en el proceso filogenético, y sabiendo que, según un afamado estudio de Richard M. Bucke, la emergencia espontánea de lo que él llamaba la “consciencia cósmica” tiene lugar en torno a los 34 años, vamos a tomar el ciclo C-4, que tiene una duración de 34,17 años, como ciclo base para realizar la comprobación de nuestra hipótesis en el desarrollo individual de un organismo humano plenamente realizado. Partiendo de este dato, podemos tomar como puntos de fijación de la trama, el momento del engendramiento como polo original y el momento de realización de la “consciencia cósmica” —34’17 años— como polo final. De esta forma, automáticamente, ya queda definida nuestra previsión teórica para la trayectoria completa de una vida humana, tanto en lo que se refiere al ritmo de emergencia de las sucesivas etapas a recorrer, como al contenido específico de cada una de ellas. Es decir, partiendo del momento del engendramiento, cada existencia humana habrá de desplegar de forma progresivamente ralentizada el tramo de “salida” —o “arco hacia fuera”—, orientado hacia el punto de inflexión situado en torno a los 22 años —coincidiendo con la afirmación del pensador integral Ken Wilber de que el proceso de vuelta, o “arco hacia dentro”, no suele comenzar antes de los 21 años— y, desde ahí, iniciará el tramo de “retorno”, ahora de forma progresivamente acelerada, hacia el polo luminoso final. De ser cierta esta propuesta, nuestra vida se desvelaría como una fascinante y mágica danza pautada al compás de la música del universo. O, en otras palabras, seríamos, nada menos, que una radiante expresión condensada de la gran sinfonía cósmica. Vamos a comprobar, ahora, si nuestras previsiones se ajustan a los datos que nos ofrecen los embriólogos, para la fase intrauterina, y los psicólogos del desarrollo (sintetizados en el listado integral de Ken Wilber en su último libro La religión del futuro), para la fase postnatal.
Resumiendo lo que hemos expuesto en el apartado “Comprobación de la hipótesis en el microcosmos”, diremos que, partiendo de la fase viviente unicelular, que en el macrocosmos denominábamos A-1, nuestra trama se ajusta, una tras otra, con todas las etapas del desarrollo embriológico y psicológico: Ovogonia, maduración folicular, ovulación, fecundación (A-1), División celular, formación cordón nervioso y notocordio (A-2), Formación extremidades y amnios, desarrollo tronco reptiliano (A-3), Constitución placenta, desarrollo sistema límbico (A-4), Semejanza feto antropoide, desarrollo neocórtex (A-5), Semejanza feto homínido, nacimiento (A-6), Consciencia oceánica —pleromática— (A-7), Consciencia física —urobórica— (B-1), Mente sensoriomotora —arcaica— (B-2), Mente imaginal —arcaica-mágica— (B-3), Mente simbólica —mágica— (B-4), Mente conceptual —mágica-mítica— (B-5), Mente concreta regla/rol —mítica— (B-6), Mente abstracta regla/rol —mítica-racional— (B-7), Mente formal —racional— (C-1), Mente pluralista —relativista— (C-2), Visión lógica inferior —holística— (C-3), Visión lógica superior —integral— (C-4), Paramente —transglobal— (C-5), Metamente —visionaria— (C-6) y Sobremente —trascendental— o Testigo final (C-7). La Supermente, como luego veremos, trasciende e incluye la totalidad de este espectro de energía-consciencia desde su fundamento no-dual. ¡¡¡Pleno total!!!
Invitamos a los lectores interesados en el estudio del despliegue de los sucesivos estadios del desarrollo psicológico del ser humano, a consultar los trabajos de los más reconocidos investigadores de los diferentes ámbitos de la psique: Jean Piaget, Michael L. Commons y Francis A. Richards (desarrollo cognitivo infantil y adulto), Jean Gebser y Ken Wilber (desarrollo de visiones del mundo), Abraham Maslow (desarrollo de necesidades), Clare W. Graves y Jenny Wade (desarrollo de valores), Don E. Beck y Chris Cowan (desarrollo de la dinámica espiral), Jane Loevinger y Susanne Cook-Greuter (desarrollo de la identidad del yo), Lawrence Kohlberg (desarrollo moral), James Fowler (desarrollo de estadios de la fe), y Robert Kegan (desarrollo de órdenes de consciencia). A pesar de investigar aspectos diversos de la psicología humana, la coincidencia entre las etapas de desarrollo planteadas por estos diferentes autores resulta verdaderamente contundente, y, del mismo modo, su correspondencia con las etapas evolutivas desplegadas desde la aparición del hombre moderno hasta el día de hoy —desde nuestro ciclo B-4 hasta el C-3— es, también, prácticamente total. [Ver Adenda 4].
Una vez realizadas con éxito las
comprobaciones sobre la validez de nuestra hipótesis, tanto en la filogenia
como en la ontogenia humanas —tanto en el macrocosmos como en el microcosmos—,
ahora podemos confirmar también el completo paralelismo entre ambos procesos,
tal como se observa claramente en las figuras 7-A y 7-B. Basta con ver cómo los
dos parten del mismo punto original (polo A de energía) y llegan al mismo punto
final (polo Ω de consciencia), cómo los dos despliegan el mismo espectro de
energía-consciencia —tal como se manifiesta en la gran cadena del ser: materia,
vida, mente, intelecto y espíritu— y cómo los dos recorren una trayectoria
idéntica de despliegue y repliegue —de salida y retorno—, pautada en todo
momento por los sucesivos segundos armónicos encadenados. La única diferencia
entre ambas trayectorias estriba en el nivel del espectro en el que tiene lugar
el punto de inflexión entre el “arco hacia fuera” y el “arco hacia dentro”, pues
en el macrocosmos se ubica en la frontera entre la “materia” y la “vida” —la
aparición de las macromoléculas orgánicas tras la formación de la Tierra—, y en
el microcosmos lo hace en la frontera entre la “mente” y el “intelecto” (o “alma”)
—la formación del ego maduro—. Tal como explicamos anteriormente, el “apretón
de manos” entre los flujos ascendentes —entrópicos— y los descendentes
—sintrópicos— puede tener lugar en cualquier nivel del espectro de
energía-consciencia y, de hecho, en el instante original, la “transacción” tuvo
lugar en la mismísima base A del espectro y en el instante final tendrá lugar,
como veremos, en la cumbre Ω.
Como acabamos de ver, en nuestra investigación hemos tenido en cuenta tanto los aspectos externos —formas objetivas de energía—, como los internos —formas subjetivas de consciencia—, tanto los individuales —ontogenéticos— como los colectivos —filogenéticos—. En cada etapa del camino evolutivo, esos cuatro aspectos —individual/colectivo, interior/exterior— han estado presentes, pues ninguno de ellos habría sido posible sin la presencia simultánea de todos los demás. Este enfoque coincide plenamente con la idea expresada sintéticamente en el famoso gráfico de “los cuatro cuadrantes” de Ken Wilber, en el que se resume toda la historia evolutiva en las cuatro facetas —individual, colectiva, exterior e interior— de una forma sencilla, omnicomprensiva y coherente. En ese gráfico [ver Adenda 3], las facetas “individuales” se emplazan en la zona superior, las “colectivas” en la inferior, las “exteriores” en la zona derecha y las “interiores” en la izquierda. De modo que el cuadrante superior izquierdo describe el proceso individual-interior (el yo consciente), el cuadrante superior derecho el proceso individual-exterior (el organismo energético), el cuadrante inferior izquierdo el proceso colectivo-interior (la perspectiva cultural) y el cuadrante inferior derecho el proceso colectivo-exterior (el sistema social). Todos los niveles evolutivos desplegados a lo largo de la historia del universo —la totalidad del espectro de energía-consciencia— se encuentran reflejados en cada uno de los cuatro cuadrantes según sus facetas específicas. Esto se debe a que cada salto evolutivo produce trasformaciones simultáneas en los cuatro ámbitos de forma coordinada, lo que da lugar a un sabor específico y reconocible a cada época histórica. Habitualmente, muchos investigadores no sólo restringen su campo de observación a uno sólo de los cuadrantes —según su especialidad académica—, sino que lo reducen a una faceta concreta del mismo —a una línea específica de desarrollo—, y, en muchos casos, aún lo limitan más al centrarse exclusivamente en un periodo determinado de la historia. De este modo, al final, resulta prácticamente imposible percibir las correspondencias, las similitudes y “las pautas que conectan” la ingente pluralidad de los datos. Parece claro, pues, que un abordaje integral de la dinámica evolutiva resulta mucho más adecuado, no sólo para deslindar y definir con precisión todos y cada uno de los peldaños recorridos a lo largo del proceso y las fases de transición entre ellos, sino para percibir la forma completa de la escalera resultante.
Veamos algunos ejemplos de las series de estadios propuestos por diversos investigadores de diferentes líneas de desarrollo, en cada uno de los cuadrantes, desde la aparición del homo sapiens sapiens hasta el día de hoy. Podemos observar la enorme sintonía con todas las etapas de nuestra hipótesis, las seis, desde B-4 hasta C-2.
Empezamos por el cuadrante inferior-derecho, que abarca todos los procesos colectivos-exteriores, es decir, las sucesivas transformaciones sociales. Desarrollo de las organizaciones sociales [según E. Laszlo]: …tribus nómadas (B-4), aldeas neolíticas (B-5), imperios antiguos y ciudades-estado (B-6), reinos feudales (B-7), estados nacionales (C-1), unidades supranacionales (C-2) … Desarrollo de los sistemas socio-económicos [según E. Laszlo]: …sociedades cazadoras-recolectoras (B-4), agro-pastoriles (B-5), agrícolas (B-6), artesanales/preindustriales (B-7), industriales (C-1), posindustriales (C-2) … Desarrollo tecnológico [según A. de Cayeux]: …industria lítica achelense —modo técnico 2— (B-2), musteriense —modo técnico 3— (B-3), auriñaciense —modo técnico 4— (B-4), piedra pulida/mesolítico —modo técnico 5— (B-5), edad de los metales —bronce-hierro— (B-6), era del maquinismo (C-1), era atómica (C-2) … Desarrollo de los modos de producción [según K. Marx]: …salvajismo (B-4), barbarie (B-5), esclavismo (B-6), feudalismo (B-7), capitalismo (C-1), socialismo (C-2) …
Vamos a continuar con el cuadrante inferior-izquierdo, que abarca todos los procesos colectivos-interiores, es decir, las sucesivas transformaciones culturales. Desarrollo de las visiones del mundo [según J. Gebser / K. Wilber]: … arcaica (B-3), mágica (B-4), mágica-mítica (B-5), mítica (B-6), mítica-racional (B-7), racional (C-1), pluralista (C-2), integral (C-3) … Desarrollo de los sistemas de valores [según C. Graves]: … mágico-animista (B-5), egocéntrico (B-6), absolutista (B-7), múltiple (C-1), relativista (C-2), sistémico (C-3) … Desarrollo de los “valores-meme” de la Dinámica Espiral [según D. Beck y C. Cowan]: … supervivencia —beige— (B-4), espíritu de parentesco —púrpura— (B-5), dioses de poder —rojo— (B-6), fuerza de la verdad —azul— (B-7), impulso de lucha —naranja— (C-1), vínculos humanos —verde— (C-2), flujo flexible —amarillo— (C-3) …
Continuemos, ahora, con el cuadrante superior-izquierdo, que abarca todos los procesos individuales-interiores, es decir, las sucesivas transformaciones psicológicas. Desarrollo cognitivo [según J. Piaget / M. Commons / F. Richards]: … sensoriomotora (B-4), preoperacional simbólica (B-5), preoperacional conceptual (B-6), operacional concreta —mente regla/rol— (B-7), operacional formal —mente racional— (C-1), mente pluralista —metasistémica— (C-2), visión lógica inferior —paradigmática— (C-3) … Desarrollo de la identidad del yo [según J. Loevinger / S. Cook-Greuter]: … simbiótico (B-4), impulsivo (B-5), autoprotector (B-6), conformista (B-7), consciente (C-1), individualista (C-2), autónomo (C-3) … Desarrollo moral [según L. Kohlberg]: … premoral (B-4), obediencia y castigo (B-5), individualismo (B-6), acuerdo interpersonal (B-7), ley y orden (C-1), contrato social (C-2), ética universal (C-3) … Desarrollo de los órdenes de consciencia [según R. Kegan]: … 0 - incorporativo (B-4), 1º - impulsivo (B-5), 2º - imperial (B-6), 3º - interpersonal (B-7), 4º institucional (C-1), 4, 5 (C-2), 5º - interindividual (C-3) … Desarrollo de la inteligencia espiritual [según J. Fowler]: … indiferenciada (B-4), mágica (B-5), mítica-literal (B-6), convencional (B-7), reflexiva-individual (C-1), conjuntiva (C-2), comunidad universalizadora (C-3) …
Las transformaciones en el cuadrante superior-derecho, que abarca todos los procesos individuales-exteriores, fueron muy notorias durante todas las etapas de la fase A —“Vida”— y en las primeras de la fase B —“Mente”—, pero, desde la aparición del hombre anatómicamente moderno —Homo sapiens sapiens—, las transformaciones han tenido lugar, básicamente, tan sólo en la estructura y funcionamiento de nuestros cerebros —a través del aumento de la complejidad de la conectividad sináptica—, pero sin mayores cambios aparentes. Por eso, en este cuadrante tomaremos como referencias las series de estadios de desarrollo de los organismos de nuestra filogenia propuestas por diversos investigadores de la fase temporal que abarca desde el origen de la vida en nuestro planeta hasta la aparición del homo sapiens. (También aquí podemos constatar la enorme sintonía de estos listados con las etapas de nuestra hipótesis, desde A-1 hasta B-3). (Recordar Adendas 1, 2 y 5). Veamos, de entrada, las 14 etapas del desarrollo a lo largo de nuestra filogenia propuestas por J. Chaline, L. Nottale y P. Grou —observar la práctica total coincidencia de estos 14 saltos evolutivos en el árbol fractal de la vida, con los 14 nodos de nuestra serie A—: Nodo 1: Aparición de la vida - primeras células procariotas / Nodo 2: Primeras células eucariotas (A-1), Nodo 1: Multicelularidad / Nodo 2: Exoesqueletos (A-2), Nodo 1: Tetrapodia - primer tetrápodo pulmonado / Nodo 2: Homeotermia - primer mamífero (A-3), Nodo 1: Viviparidad - primeros marsupiales y placentarios / Nodo 2: Primer primate - prosimio (A-4), Nodo 1. Primer ancestro antropoide - simio / Nodo 2. Procónsul - grandes monos (A-5), Nodo 1: Ancestro común P/G/H / Nodo 2: Australopiteco (A-6), Nodo 1: … / Nodo 2: Primer Homo (A-7) … Veamos, a continuación, las etapas de la evolución de la biosfera tras el surgimiento de la vida en la Tierra según A. Panov: procariotas / eucariotas (A-1), vertebrados (A-2), reptiles (A-3), mamíferos (A-4), hominoides (A-5), homínidos (A-6), Homo habilis (A-7), Homo erectus (B-1), Homo sapiens arcaico (B-2), Homo sapiens —Neanderthal— (B-3) Homo sapiens sapiens —Cromagnon— (B-4) … Veamos, seguidamente, la propuesta de T. Modis para esta misma fase que estamos estudiando: … origen de la vida (A-1), primera vida multicelular / explosión cámbrica (A-2), primeros mamíferos (A-3), primeros primates (A-4), primer orangután (A-5), primeros homínidos (A-6), primeras herramientas de piedra (A-7), desarrollo del habla (B-1), desarrollo del fuego (B-2), desarrollo de los “humanos modernos” (B-3) … Por su parte, D. LePoire describe las diferentes etapas evolutivas desde el origen de la vida, definidas por los sucesivos cambios en los flujos de energía: … células complejas (A-1), Cámbrico (A-2), mamíferos (A-3), primates (A-4), homínidos (A-6), humanos (A-7), lenguaje (B-1), fuego (B-2), ecoadaptación (B-3), humanos modernos (B-4) …
Después de comprobar la solidez de nuestra hipótesis a través de esta panorámica general —interior y exterior, individual y colectiva—, creemos que los peldaños de la escalera evolutiva quedan bastante bien ubicados, perfilados y definidos. A continuación, vamos a tratar de entender los mecanismos que generan las transiciones —los saltos de nivel— entre los sucesivos peldaños. Recordemos que, según nuestra hipótesis, cada cota del espectro evolutivo viene definida por una onda estacionaria determinada —con un sonido fundamental característico— y que la novedad sonora surge con la emergencia del segundo armónico —en el tercer tercio de la onda original— que define la nueva cota del espectro. Cada etapa evolutiva consta, pues, de tres tramos de igual duración: el que abarca desde el punto fijo original hasta el primer nodo, el intervalo entre los dos nodos y el trecho que va desde el segundo nodo hasta el punto fijo final. El proceso global es el siguiente: en el entorno del polo original surge de forma incipiente una novedad evolutiva que, lentamente, va tanteando sus capacidades en el camino hacia el primer nodo, momento en el que aparece un primer boceto concreto del paradigma característico de esta etapa, y, a partir de ahí, se despliega progresivamente todo su potencial en el tramo hacia el segundo nodo. Es en ese instante, justo cuando la etapa alcanza su plena madurez, cuando empieza a mostrar sus limitaciones intrínsecas y, simultáneamente, una emergente novedad evolutiva comienza a disputarle la hegemonía. Esta situación es, precisamente, el origen de una nueva etapa, en la que, a lo largo del primer tramo, el paradigma anterior entra en declive, mientras que el paradigma emergente inicia su despliegue, repitiéndose, así, el proceso anterior. Para los interesados en las nuevas ciencias de la evolución, diremos que esos segundos nodos de cada ciclo se corresponden con los momentos de “bifurcación” (Mitchell Feigenbaum), de “desequilibrio creativo” (Ilya Prigogine), de “catástrofes benéficas” (René Thom), en los que se producen los saltos de nivel. En estos puntos desaparecen los “atractores” que definen la pauta anterior, y aparecen, “caídos del cielo”, los que definen el nuevo estado. El sonido fundamental, de repente, cambia por su segundo armónico.
El esquema que acabamos de plantear se asemeja, claramente, al clásico modelo de curvas logísticas sucesivas —curvas en forma de S anidadas— que se utiliza con frecuencia para representar los procesos de crecimiento, aprendizaje, desarrollo o propagación de casi cualquier fenómeno natural o provocado por el hombre. En pocas palabras, cuando algo comienza a crecer o extenderse, primero comienza muy lentamente, luego se acelera hasta alcanzar un máximo, después de lo cual la tasa de crecimiento o difusión se desacelera hasta que básicamente tiende a cero. Dentro de los estudios realizados sobre el tema que nos ocupa, las propuestas desarrolladas por T. Modis o por D. LePoire se basan, precisamente, en este modelo de curvas logísticas. De igual modo, R. Kurzweil afirma que un paradigma específico genera un crecimiento exponencial hasta que se agota su potencial. Cuando esto ocurre —dice— tiene lugar un cambio de paradigma, lo cual permite que el crecimiento exponencial continúe. Resume, así, el ciclo de vida de un paradigma en tres etapas: 1. Crecimiento lento, 2. Crecimiento rápido y 3. Estabilización a medida que el paradigma particular va madurando.
Partiendo de nuestra sintonía con esta idea, una característica específica de nuestra hipótesis consiste en la propuesta de que cada una de las sucesivas etapas evolutivas —cada una de las curvas-S de primer orden— tiene una duración temporal de un tercio de la que la precede, de modo que la resultante global de la serie completa de esas sucesivas curvas-S, acaba dando lugar a una curva-J exponencial de segundo orden, que se convierte en asintótica al llegar al polo de singularidad final.
En los últimos párrafos hemos ubicado y definido, desde la perspectiva exterior, cada uno de los peldaños de la escalera evolutiva y de las zonas de transición entre ellos. A continuación, vamos a describir ese mismo proceso desde la perspectiva interior. Para ello, de entrada, recordemos el esquema básico de nuestra hipótesis. Partíamos de la idea de que la Vacuidad no-dual —autoevidente pero invisible—, para contemplarse a sí misma en y como el mundo manifestado, necesitaba polarizarse —al menos aparentemente— como objeto y sujeto, en la forma de un polo original de energía y un polo final de consciencia, lo que, desde el primer momento, daba lugar a un amplísimo espectro de equilibrios entre ambas facetas. Decíamos también que esa polarización fundamental generaba, automáticamente, una tensión bidireccional entre ambos extremos: una corriente ascendente, expansiva y entrópica procedente del polo de “energía-(consciencia)” inicial y una corriente descendente, contractiva y sintrópica procedente del polo de “consciencia-(energía)” final. Instante tras instante, estos flujos ascendentes y descendentes resuenan entre sí en un nivel determinado —onda estacionaria— del espectro de energía-consciencia, “colapsando”, así, la totalidad del campo potencial de información en un evento concreto del mundo manifestado. Este “apretón de manos” entre los flujos ascendentes y descendentes —explicábamos— puede tener lugar en cualquier nivel del espectro de energía-consciencia. De hecho, en el instante original, la “transacción” sucede en la mismísima base de ese espectro, pero, a lo largo del proceso evolutivo, la cota va ascendiendo paulatinamente, nivel tras nivel, hasta llegar al momento final en el que la resonancia entre ambos flujos tiene lugar en la cumbre del espectro.
Si describimos el proceso evolutivo desde la perspectiva interior, podemos plantear que, dado que en el instante original el aspecto de consciencia estaba plenamente absorbido por el aspecto de energía, todo el trayecto desde entonces no ha sido sino un progresivo distanciamiento de esa situación de enclaustramiento y oscuridad, y, consiguientemente, un paulatino incremento de la claridad y la lucidez. En resumen, durante las primeras etapas de desarrollo de la materia, la faceta de consciencia se encuentra absorbida en la faceta de energía; con el surgimiento de la vida, la faceta de consciencia da un salto hacia atrás, se separa de la mera materia, la percibe y, así, puede actuar sobre ella; con el surgimiento de la mente humana, la faceta de consciencia vuelve a saltar hacia el interior, aparece la autoconsciencia, que se separa de la simple vida subconsciente y aumenta, así, la capacidad de acción sobre el mundo natural; con el surgimiento del intelecto racional, la faceta de consciencia vuelve a saltar, una vez más, hacia atrás, lo que permite pensar sobre el pensamiento y, de esta forma, se acrecienta exponencialmente la comprensión sobre el funcionamiento de las cosas y, por tanto, la capacidad de intervención sobre ellas. Todo este proceso resulta posible por la presencia, desde el mismo instante originario, de la consciencia pura ―el “testigo” del que habla la tradición hindú― como polo final del proceso. Conviene aclarar, por tanto, que este polo final de consciencia pura no evoluciona en absoluto —pues permanece pleno e inmutable en todo momento—, pero su reflejo e identificación con las diferentes entidades y organismos que se van desarrollado a lo largo del proceso —átomos, moléculas, células, organismos multicelulares, vertebrados, mamíferos, primates, simios, humanos…— sí que evoluciona en cuanto a su capacidad de actualizar esa consciencia plena, lo que permite incrementar, progresivamente, la aptitud de los organismos para captar, almacenar, procesar y responder a la información del entorno.
El ensayista húngaro Arthur Koestler en su libro The Ghost in the Machine (El fantasma en la máquina) utilizó el término holón para designar cualquier sistema que fuera un todo en sí mismo y, a la vez, una parte de un todo mayor. De acuerdo con esta terminología, una jerarquía de holones recibe el nombre de holoarquía. Según nuestro planteamiento, en el universo evolutivo se dan, simultáneamente, dos holoarquías antagónicas. Una holoarquía decreciente y entrópica de energías, en la que la máxima capacidad se encuentra en el polo original A, y una holoarquía creciente y sintrópica de consciencias, en la que la máxima capacidad se encuentra en el polo final Ω. El pensador integral Ken Wilber, partiendo de la idea de que el Kosmos está compuesto de holones, ha estudiado la evolución como un proceso holoárquico —en el sentido creciente— en el que cada uno de los sucesivos holones emergentes trasciende e incluye a sus predecesores, de modo que, al ir incrementando, paso a paso, el número de niveles comprehendidos, va aumentando también, progresivamente, su profundidad —o sea, su consciencia— y su complejidad. Wilber ha analizado cuidadosamente las fases de transición entre los sucesivos niveles del espectro, dada la importancia de esos momentos para un despliegue saludable del proceso. Partiendo de la identificación inicial de la consciencia con la estructura característica de un nivel determinado, cada salto evolutivo consistirá, básicamente, en un proceso de separación e inclusión —de negación y conservación, de diferenciación e integración—, con los consiguientes peligros de fijación o de adicción en la fase de separación y de evitación o de alergia en la fase de inclusión. En esencia, se trata de desplegar el potencial básico de todas y cada una de las sucesivas estructuras de la holoarquía evolutiva, evitando la identificación exclusiva con cualquiera de ellas y abrazando la totalidad del espectro ya recorrido, hasta llegar, finalmente, al Testigo puro —la esencia de la consciencia de todos y cada uno de los distintos niveles del desarrollo— que trasciende e incluye la totalidad del proceso.
4. Un abordaje integral de la singularidad
Después de haber expuesto
resumidamente algunos aspectos significativos de nuestra investigación sobre la
pauta de la evolución desde una perspectiva integral, creemos estar en
disposición de poder aportar algunas respuestas a las grandes dudas que comienzan
a plantearse ante la constatación de la vertiginosa aceleración del desarrollo
tecnológico y la consiguiente previsión de que en las próximas décadas se
alcanzará un punto asintótico —una singularidad tecnológica— en el que la
inteligencia artificial será mil millones de veces más potente que toda la
inteligencia humana, transformando radicalmente la actual civilización y
nuestra propia comprensión de la existencia.
—¿Ocurrirá realmente la Singularidad tecnológica? ¿Se alcanzará algún día ese enigmático momento? ¿Se trata tan sólo de un simple planteamiento utópico —o distópico— de imaginativos autores de ciencia ficción y de entusiastas transhumanistas?
Según nuestra investigación, sí, todo parece indicar que, verdaderamente, el proceso evolutivo se dirige aceleradamente hacia un momento de Singularidad en un futuro muy próximo. Otra opinión muy distinta nos merece el hecho de calificar a ese evento cumbre, simplemente, como “tecnológico”, porque, desde nuestro punto de vista, en ese acontecimiento estarán en juego —como pronto explicaremos— muchos otros elementos, algunos de los cuales son enormemente más significativos. No se trata, sólo, de una mera cuestión cuantitativa relativa a la capacidad de computación de unos artefactos tecnológicos, por grande que ésta sea, porque de lo que estamos hablando es, nada menos, de que la próxima Singularidad Ω es, esencialmente, el polo antagonista de la Singularidad A, o sea, del mismísimo Big Bang. Y, recordemos, toda la dinámica universal surgió, precisamente, a partir de esa polarización originaria de la Vacuidad fundamental como A y Ω, objeto y sujeto, energía y consciencia. Como decía Alan Watts: “La corriente no empezará a fluir desde el extremo positivo de un cable hasta que no se haya establecido el terminal negativo”. Es decir, el universo de las formas no habría surgido del Vacío a través de la Singularidad original A, si la Singularidad final Ω no hubiera estado presente, simultáneamente, desde el principio de los tiempos.
Según nuestra hipótesis, la clave de los saltos creativos desplegados a lo largo de la evolución y de la historia está en las ondas estacionarias que se generan, en el mismo momento original, a partir del sonido fundamental. Como hemos visto, la causa de estas ondas estacionarias es que los extremos de la unidad vibratoria están fijos y, por tanto, limitan las posibilidades de oscilación, generándose así todo el espectro cuántico de armónicos musicales. Conviene recordar que estos armónicos son los arquetipos potenciales que, uno tras otro, se actualizan en y como las sucesivas etapas de la evolución y la historia. La clave de todo el proceso evolutivo reside, pues, en esos polos original y final. El Universo no habría surgido sin la presencia simultánea de las singularidades A y Ω, salida y entrada al Vacío pleno y autoevidente. Si el polo original consistió, básicamente, en una explosión en el ámbito de la “energía”, el polo final hacia el que nos dirigimos vertiginosamente consistirá, fundamentalmente, en una implosión en el ámbito de la “consciencia”. Pero, fijémonos bien, ambas facetas —la “energía” y la “consciencia”— no son dos realidades diferentes, sino aspectos polares del mismo y único Vacío, las facetas objetiva y subjetiva de la Autoevidencia siempre presente. Por tanto, desde nuestra perspectiva, el “truco” de la evolución y de la historia quedará definitivamente desvelado en este próximo instante final. En ese momento, resultará evidente que toda la trayectoria recorrida desde la Singularidad A —Big Bang— hasta la Singularidad Ω está ocurriendo en el Ahora eterno que, en verdad, somos. De este modo, comprenderemos que nuestra vida no ha sido un mero fragmento fugaz en medio de un proceso interminable, sino que, de hecho, siempre hemos sido esa Autoevidencia pura y atemporal en la que todos los mundos han sucedido, suceden y sucederán. No ha habido un “antes”. No habrá un “después”. Sólo hay Ahora. Y Ahora. Y Ahora…
—¿Cuándo podría tener lugar,
verdaderamente, el esperado/temido momento de la Singularidad? ¿Acaso podría
suceder durante el ciclo vital de la actual generación?
Entre quienes indagan seriamente en la idea de la Singularidad en su acepción tecnológica, existe una amplia variedad de opiniones sobre el momento en el que sucederá. Hay algunos que lo ven como un acontecimiento casi inminente, la mayoría lo sitúa entre los años 2030 y 2080, y hay otros que creen que todavía faltan dos o tres siglos, o incluso más, para que la era humana llegue a su fin. Como hemos dicho, la Singularidad, tal como aparece en nuestra investigación, no se reduce a un mero asunto tecnológico. De modo que el momento en el que la inteligencia artificial alcance determinada capacidad de computación no define, verdaderamente, la Singularidad en el sentido cosmológico que estamos planteando. El propio Kurzweil, que sitúa la Singularidad tecnológica en el 2045, afirma que a partir de ese año nuestra civilización se expandirá hacia afuera y podremos saturar el universo con nuestra inteligencia antes del final del siglo XXII. Muchos futurólogos —aunque no todos— hacen sus previsiones acerca del momento de la Singularidad observando el ritmo del progreso sólo desde el punto de vista tecnológico y, exclusivamente, a lo largo del último siglo. Si se amplía el marco del estudio, abarcando otras perspectivas y analizando periodos más extensos, las cosas se perciben con mayor claridad…
En nuestra investigación hemos comprobado cómo la paulatina aceleración del ritmo de las transformaciones que percibimos en todos los ámbitos de nuestro entorno, lejos de ser un fenómeno específico y exclusivo de los últimos años, ha sido, de hecho, la norma permanente a lo largo de todo el proceso evolutivo desde el mismo origen de la vida. Los intervalos entre los sucesivos saltos creativos que han jalonado todo el despliegue de nuestra filogenia, se han ido acortando, una y otra vez, a un ritmo muy preciso. Dicho de forma resumida: todas las grandes novedades han surgido con los sucesivos segundos armónicos. El frente de vanguardia de la ola evolutiva ha ido saltando de nivel, una y otra vez, al llegar al último tercio de cada etapa. Más allá de terremotos, erupciones, meteoritos, glaciaciones, extinciones masivas, plagas, inundaciones, guerras mundiales, pandemias… Ya sea que investiguemos las facetas interiores o exteriores, individuales o colectivas, siempre encontramos la misma pauta en la emergencia de las novedades. En todos los cuadrantes, en todos los niveles, en todas las líneas de desarrollo… La plena coherencia puesta de manifiesto entre esta pluralidad de abordajes, permite perfilar con bastante precisión la ubicación y el contenido de todas y cada una de las etapas del espectro evolutivo, así como de sus fases de emergencia y ocaso. Si esto ha sucedido así a lo largo de todo el proceso desde el origen, no hay ninguna razón para pensar que dejará de hacerlo en los tiempos venideros. Según nuestro esquema, actualmente estamos transitando la etapa C-2 —que abarca desde el año 1909 hasta el 2114—. La etapa C-3 se desarrollará entre el 2114 y el 2183. La C-4 lo hará entre el 2183 y el 2205. La C-5 entre el 2205 y el 2213. La C-6 entre el 2213 y el 2215. La C-7 entre el 2215 y el 2216. Si nuestros cálculos son correctos, en el año siguiente, en el 2217, tendrá lugar la Singularidad Ω. No será tan sólo un acontecimiento tecnológico, sino integral —interior y exterior, individual y colectivo—, como vamos a plantear dentro de un momento.
—¿Qué sucede cuando las máquinas alcanzan o superan la inteligencia humana? ¿Podemos concebir una máquina consciente? ¿Podría una máquina llegar a ser consciente de sí misma?
En muchas ocasiones, en el mundo de la inteligencia artificial se habla de la posibilidad de consciencia en los robots o de alcanzar la inmortalidad cibernética descargando la consciencia humana en algún artefacto imperecedero. Desde la perspectiva no-dual en la que estamos enmarcando nuestra investigación, estos planteamientos parecen bastante ingenuos. Para aclarar este punto de vista, vamos a recordar, a continuación, algunos de los aspectos centrales de nuestra propuesta que plantean grandes dudas sobre esas candorosas expectativas.
La única realidad absoluta de todo y de todos es el mismo y único Vacío no-dual, en el cual las facetas objetiva y subjetiva se encuentran plenamente indiferenciadas. Dicho de otra manera, el Vacío es, a la vez, sujeto y objeto, o sea, invisible pero absolutamente Auto-Evidente. Para contemplarse a sí misma de algún modo, esa Nada autoevidente se polariza como objeto y sujeto, es decir, como energía potencial y consciencia pura. Todos los objetos del universo, en última instancia, están constituidos exclusivamente por esa energía potencial, actualizada en grados diversos a lo largo de un espectro amplísimo de niveles. Del mismo modo, todos los sujetos del universo, en última instancia, están constituidos exclusivamente por esa consciencia pura, actualizada en grados diversos a lo largo de un espectro amplísimo de niveles. La totalidad de este espectro unificado de energía-consciencia potencial, que en sí mismo es atemporal y aespacial, colapsa, momento tras momento, en cada punto-instante del universo espacio-temporal, identificándose ilusoriamente con un sinfín de formas finitas y fugaces desde las que se contempla a sí mismo de infinitos modos, originando, así, un creativo juego toroidal de proyecciones e introyecciones, que va manifestando progresivamente en el universo holográfico la potencialidad infinita de su fundamento Vacío.
Queremos decir con todo esto que la consciencia, lejos de ser un producto de las interconexiones neuronales o de la sofisticación tecnológica, es, en verdad, el fundamento de todo ello. Al igual que todos los objetos del universo no son sino formas finitas de la misma y única energía potencial primordial, todos los sujetos del universo no son sino identificaciones fugaces de la misma y única consciencia pura primordial —el Testigo transpersonal del que habla la tradición hindú—. Como hemos visto, la actualización progresiva del campo unificado potencial de energía-consciencia fundamental en el espacio-tiempo tiene lugar a través de la resonancia entre el flujo ascendente y entrópico procedente del polo originario de energía y el flujo descendente y sintrópico procedente del polo final de consciencia, que colapsa en una determinada onda estacionaria del espectro. Comenzando desde el nivel más bajo —de gran energía y poca consciencia—, los sucesivos colapsos del campo unificado potencial en cada punto-instante del universo espacio-temporal van escalando, gradualmente, las diferentes cotas del espectro de energía-consciencia, desplegando, de este modo, en el mundo de las formas todo el abanico de etapas de nuestra filogenia, que, una tras otra, al integrarse con las ya emergidas previamente, dan lugar a organismos progresivamente más y más complejos y conscientes. Por ejemplo, el ser humano, en el momento actual, integra en sí mismo todas las características —interiores y exteriores— de los armónicos correspondientes a las partículas elementales, a los átomos, a las moléculas, a las células, a los cordados, a los mamíferos, a los primates, a los hominoides, a los homínidos, a los Homo habilis, a los H. erectus, a los H. sapiens arcaicos, a los H. sapiens, a los H. sapiens sapiens, a los humanos neolíticos, a los de la edad antigua, a los de la edad media, a los de la edad moderna y a los de la edad posmoderna. Es decir, en este preciso momento estamos recapitulando, íntegra y simultáneamente, la totalidad de la historia universal. Bastaría con que se eliminara cualquiera de esos peldaños —p. ej. el molecular— para que, automáticamente, se derrumbase todo el resto de la escalera por encima de esa cota. De modo que, irremediablemente, sólo podemos actualizar los niveles más altos del espectro de energía-consciencia si, previamente, hemos desplegado de forma integrada la totalidad de los niveles inferiores, pues es, precisamente, la presencia completa de toda la escalera evolutiva desde la base lo que permite que la interacción entre los flujos ascendentes y descendentes de la energía-consciencia potencial resuenen entre sí, llegado el momento, en los niveles más elevados del espectro.
Partiendo de estas ideas, si nuestro planteamiento es correcto, la respuesta a la pregunta que hemos hecho —¿podemos concebir una máquina consciente?— es inmediata: NO. Los robots, o cualquier otro artefacto mecánico activado por algoritmos de inteligencia artificial, pueden simular comportamientos similares a los propios del pensamiento lógico humano, pero sin el menor atisbo de consciencia de ellos. Como sucede con un libro o con un televisor, que nos pueden aportar ideas o emociones de las que ellos mismos carecen por completo. Todas esas herramientas, por más sofisticadas que se muestren, son, esencialmente, meros objetos materiales, con la consciencia propia de los niveles más elementales del espectro evolutivo. Sus estructuras carecen de la práctica totalidad de peldaños de la larga escalera evolutiva —cuya presencia íntegra, como hemos visto, resulta absolutamente necesaria para la emergencia de los niveles más elevados del espectro de energía-consciencia— y, por tanto, se desenvuelven en la casi total inconsciencia.
—¿Cuáles son las implicaciones de la Singularidad? ¿Cuál es el su significado profundo? ¿Qué es lo que realmente está en juego en ese evento cumbre de la evolución y de la historia?
La respuesta habitual a esta pregunta hace referencia a una versión exclusivamente tecnológica de la singularidad, según la cual —se dice—, dentro de algunas décadas, la inteligencia artificial superará con creces a la inteligencia humana, produciéndose entonces un punto de inflexión y sin retorno, a partir del cual las máquinas serán capaces de construir mejores versiones de sí mismas a un ritmo tan rápido y exponencial que los humanos ya no serán capaces de comprenderlas ni controlarlas. Dentro de este enfoque, algunos creen que las máquinas superinteligentes, a medida que se vayan convirtiendo en la especie dominante del planeta, devaluarán a los seres humanos hasta convertirlos en organismos obsoletos, lo cual, a la larga, podría conducir incluso hasta la propia extinción de la humanidad. Nuestra propuesta apunta por completo en otra dirección. No entendemos la singularidad en un sentido meramente tecnológico, sino que abordamos el tema desde una perspectiva integral y cosmológica. Según el marco global que estamos planteando, la singularidad A originaria consistió, básicamente, en una explosión de energía, y, de forma complementaria, la singularidad Ω final será, básicamente, una implosión de consciencia. Vamos a ver, a continuación, cómo puede suceder esto.
El panorama futuro que, hoy en día, se suele proponer de forma mayoritaria, desde la perspectiva meramente tecnológica, gira en torno a la idea de que nuestros herederos postbiológicos, después de la singularidad, se lanzarán a la conquista del espacio exterior, hasta que, finalmente, logren convertir toda la materia y energía tontas del universo en materia y energía enormemente inteligentes. En esta línea, el astrofísico ruso Nikolái Kardashev propuso, en 1964, una escala para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización —y el grado de colonización del espacio— con tres categorías: una civilización de Tipo I logra el dominio de los recursos de su planeta de origen, una de Tipo II domina los recursos de su sistema planetario, y una de Tipo III domina los recursos de su galaxia. Posteriormente, otros autores han añadido otras dos categorías en esta escala: una civilización de Tipo IV aprovecha la energía de un supercúmulo galáctico, o incluso de la totalidad del universo visible, y una civilización de Tipo V aprovecha la energía de múltiples universos. Todo esto suena bastante aventurado y especulativo, porque si, de verdad, la conquista del espacio exterior es el destino habitual de las civilizaciones más desarrolladas que pueblan el universo —presumiblemente muchas de ellas más avanzadas que la nuestra—, ¿cómo es que no tenemos noticias de ninguna de ellas? Esta es, en esencia, la paradoja planteada en el año 1950 por el físico italiano Enrico Fermi que, más tarde, ha tenido importantes implicaciones en los proyectos de búsquedas de señales de civilizaciones extraterrestres (SETI). En resumen, “la paradoja de Fermi” pone de manifiesto la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y, por otro lado, la completa ausencia de evidencia de dichas civilizaciones.
Tal vez la solución a la paradoja de Fermi no consista en suponer que nuestro conocimiento o nuestras observaciones son defectuosas o incompletas, sino, más bien, en entender que el camino seguido por las civilizaciones más desarrolladas, lejos de dirigirse hacia la conquista del espacio exterior, orienta sus pasos, exactamente, en sentido contrario, es decir, a la conquista del espacio interior. Este es, precisamente, el planteamiento llevado a cabo por el futurista y consultor prospectivo John M. Smart en sus trabajos The Transcension Hypothesis (La hipótesis de la trascensión) y Evo Devo Universe? (¿Universo Evo Devo?). Integrando conocimientos aportados por la física teórica, las teorías de la información y la computación y la biología evolutiva del desarrollo (evo-devo), Smart elabora un marco que busca reconciliar las características evolutivas e impredecibles del surgimiento universal (evo) con las tendencias universales de desarrollo y potencialmente predecibles estadísticamente (devo), particularmente aquellas centrales para acelerar el cambio —lo que resuena claramente con nuestra propuesta entrópica-sintrópica—. Dice: “Una tendencia aparente es una localidad espacial y temporal cada vez mayor del desarrollo de la complejidad universal. Otro es el aparente surgimiento jerárquico de sustratos cada vez más densos y eficientes de espacio, tiempo, energía y materia (STEM) para la adaptación y la computación. Otra es la creciente complejidad, interioridad, empatía, ética e integración de la mente. Esta última tendencia se ha discutido más notablemente en la hipótesis de la noosfera y su predicción de la creciente interconexión, integración, ética y conciencia en mentes complejas”. La hipótesis de la trascensión —o hipótesis de la singularidad del desarrollo— propone que un proceso universal de desarrollo evolutivo guía a todas las civilizaciones suficientemente avanzadas hacia lo que podría denominarse “espacio interior”, un dominio computacionalmente óptimo de escalas de espacio, tiempo, energía y materia cada vez más densas, productivas, miniaturizadas y eficientes y, finalmente, hacia un destino similar a un agujero negro. Si la hipótesis de la trascensión es correcta, el espacio interior, no el espacio exterior, es la frontera final de la inteligencia universal. Cuanto más nos acerquemos a la ingeniería en la escala de Planck, mayores serán las densidades y eficiencias de nuestros objetos diseñados. Uno de los procesos más curiosos de nuestro universo es que parece estar construyendo jerárquicamente zonas especiales de inteligencia que se encuentran cada vez más comprimidas, localizadas y restringidas en el espacio, más aceleradas en el tiempo y con mayores densidades en flujos de energía (ergios/seg/gr) y materia. Dado que la física especial de nuestro universo parece respaldar la computación y la transformación física en niveles cada vez más densos, más miniaturizados y a escalas más eficientes en STEM, parece probable que continúe la actual aceleración de nuestra civilización hacia un límite similar a un agujero negro, que sería el lugar más propicio en el que la inteligencia universal podría alcanzar la mayor comprensión y consciencia. Sorprendentemente, si las tendencias actuales continúan, un límite físico a la aceleración computacional debería llegar dentro de unos siglos.
Hasta ahora, a medida que cada sistema informático en particular se ha saturado en sus capacidades, continuamente han surgido otros nuevos con una miniaturización, densidad de flujo de energía y eficiencia cada vez mayores. Recientemente, he recibido un correo electrónico del informático Jason K. Resch en el que afirma: “He estado recopilando investigaciones para un artículo planificado sobre los límites de la tecnología y hacia dónde se dirige. Durante esa investigación proyecté que, según las tendencias tecnológicas actuales, dentro de aproximadamente dos siglos alcanzaremos los límites físicos fundamentales de la mejor tecnología posible. Básicamente se trata de seguir la ley de rendimientos acelerados de Kurzweil (una generalización de la ley de Moore) hasta alcanzar el límite de Bremermann, un límite a la velocidad computacional impuesto por las leyes conocidas de la física. Actualmente estamos fuera de ese límite por un factor de aproximadamente 1034. O 2112. Por lo tanto, se necesitarán otras 112 duplicaciones de la velocidad actual de la tecnología informática para llegar allí. Durante el siglo pasado, la tendencia ha sido bastante constante: la tecnología informática se duplica aproximadamente cada 18 a 24 meses, lo que nos sitúa a entre 173 y 224 años de ese punto.”
La densidad STEM y la eficiencia de la computación/metabolismo crecen exponencialmente, o más rápidamente, en la vanguardia del desarrollo de la inteligencia universal. Al igual que la gravedad altera el espacio-tiempo alrededor de objetos de gran masa, la compresión STEM puede provocar una curvatura del espacio-tiempo cada vez mayor en los entornos más complejos y, en el límite, dar lugar a la formación de algo similar a un agujero negro. Los agujeros negros, verdaderamente, pueden ser un destino de desarrollo y un atractor estándar para toda inteligencia superior. Pueden, incluso, no sólo ser atractores ideales de complejidad avanzada, sino también llegar a actuar como verdaderas “semillas” dentro de una hipotética cadena de universos sucesivos. En este escenario, cada civilización universal, a medida que hace su transición hacia una inteligencia similar a un agujero negro, puede estar en proceso de convertirse en algo análogo a una semilla o a una espora, es decir, a una estructura de desarrollo que empaqueta su historia y experiencia evolutivas de tal manera que trasciende nuestro universo aparentemente finito y potencialmente moribundo —así como las semillas trascienden los cuerpos biológicos moribundos—, a la espera de que se den las condiciones adecuadas para replicarlo. En la hipótesis de la trascensión se asigna un papel evolutivo potencial en la reproducción del universo a todas las inteligencias culturales que se desarrollan con éxito en el cosmos. En este sentido, se plantea que la inteligencia local de la Tierra está en camino de formar un sistema reproductivo análogo a un agujero negro para la formación de semillas capaces de originar un nuevo universo dentro de un multiverso recursivo. Según esta hipótesis, si la inteligencia local en nuestro planeta continúa desarrollándose con éxito, abandonará nuestro cosmos visible muy pronto en el tiempo universal.
Esta hipótesis de la trascensión planteada por John Smart, aunque fundamentada de forma casi exclusiva en ciencias meramente “objetivas” —física teórica, teorías de la información y la computación y biología evolutiva del desarrollo—, creemos que tiene sugerentes resonancias con las conclusiones de nuestra investigación integral. A continuación, vamos a tratar de ponerlas de manifiesto.
Hemos dicho que la singularidad A originaria consistió, básicamente, en una explosión de energía, y que, de forma complementaria, la singularidad Ω final consistirá, básicamente, en una implosión de consciencia. Esta idea no es sino la conclusión lógica de nuestro planteamiento entrópico-sintrópico: dado que —según dijimos— en el instante original el “apretón de manos” entre los flujos ascendente y descendente de energía-consciencia tuvo lugar en la mismísima base del espectro, en la que la faceta de consciencia estaba plenamente absorbida en la faceta de energía, una vez recorrido todo el proceso evolutivo, en el que la cota de resonancia entre ambos flujos ha ido ascendiendo progresivamente nivel tras nivel, al llegar al momento final del camino, la “transacción” entre los flujos tendrá lugar en la mismísima cumbre del espectro, en la que la faceta de energía estará plenamente absorbida en la faceta de consciencia.
Según nuestro planteamiento —recordemos— en el universo evolutivo se dan, simultáneamente, dos holoarquías antagónicas. Una holoarquía decreciente y entrópica de energías, en la que la máxima capacidad se encuentra en el polo original A, y una holoarquía creciente y sintrópica de consciencias, en la que la máxima capacidad se encuentra en el polo final Ω. Describiendo la trayectoria global desde la perspectiva “interior”, hemos hablado de un proceso holoárquico de la consciencia que, partiendo de su absorción o identificación en el momento original con la faceta “exterior” de la energía, progresivamente, va dando saltos hacia “dentro”, generando sucesivos holones emergentes de mayor profundidad, amplitud y lucidez, que, uno tras otro, trascienden e incluyen a todos sus predecesores. En esencia, se trata de desplegar el potencial básico de todas y cada una de las sucesivas estructuras de la holoarquía anidada evolutiva, evitando la identificación exclusiva con cualquiera de ellas y abrazando la totalidad del espectro ya recorrido, hasta llegar, finalmente, al Testigo puro —la esencia de la consciencia de todos y cada uno de los distintos niveles del desarrollo— que trasciende e incluye la totalidad del proceso.
Este proceso holoárquico de consciencia ha sido descrito minuciosamente por algunos autores —como Sri Aurobindo o Ken Wilber— que han investigado, tanto de forma vivencial como teórica, las etapas finales de este camino de profundización en el espacio interior. Partiendo de la Mente pluralista —relativista— (C-2), cuya estructura se está desplegando actualmente en la vanguardia del desarrollo psicológico, los siguientes estadios a recorrer en el próximo futuro serán —utilizando la terminología propuesta por Wilber—, la Visión lógica inferior —holística— (C-3), la Visión lógica superior —integral— (C-4), la Paramente —transglobal— (C-5), la Metamente —visionaria— (C-6) y la Sobremente —trascendental— o Testigo final (C-7). Una de las características centrales de estas últimas etapas del camino, es la progresiva comprensión sentida, directa e inmediata —no sólo teórica— de que el mundo no es exclusivamente físico, sino psicofísico, es decir, de que el sujeto conocedor y el objeto conocido son como los dos polos de un imán, los dos extremos de un único campo global subyacente. Al llegar al nivel más elevado del espectro de energía-consciencia en el universo manifestado espacio-temporal —es decir al polo final Ω, a la Sobremente, al Yo observador puro—, se tiene la sensación de ser un Testigo cordial y amoroso (sujeto) que abraza la totalidad del Kosmos evolutivo (objeto) —desde el Big Bang hasta el momento final—, sin estar identificado con ningún aspecto en particular de esa inmensa Imagen de Todo-lo-que-es que emerge en tu resplandeciente campo de consciencia. En palabras de Wilber: “Son esta consciencia y este conocimiento casi omnisciente los que convierten la sobremente en el último gran procesador de datos, la máquina de conocimiento amorosa que, en última instancia, es. El estado habitualmente asociado a la sobremente es el causal/Testigo (Yo verdadero o Yo soy), que suele descansar en el silencio puro, que se dedica simplemente a observar, sin juicio, comentario ni atribución alguna, la emergencia del mundo. (…) La sobremente es Yo Soy más todas las estructuras que se remontan hasta el Big Bang, procesando continuamente la información procedente de cualquier nivel de la existencia durante todo el camino de ascenso hasta llegar al suyo”. Mientras creamos ser un sujeto conocedor ajeno a los objetos conocidos, nos seguiremos moviendo en el mundo de la dualidad, pero, aunque el testigo desimplicado —la Sobremente— no es una excepción, ciertamente se encuentra en una posición privilegiada, en el mismo umbral de la realidad no-dual. El Testigo puede ser interpretado, pues, simultáneamente, como el nivel más elevado del proceso de desarrollo, o como el último obstáculo que nos impide descubrir nuestra verdadera naturaleza. [Invitamos a los lectores interesados en este punto a ojear el apartado El último testigo de mi libro Siendo nada, soy todo, cuyo enlace se puede encontrar en la cabecera de este blog.]
El centro de gravedad de la sensación de identidad de los diferentes organismos evolutivos ha ido desplazándose —profundizando—, estrato tras estrato, a lo largo de toda la gran holoarquía del universo, en un juego interminable de sucesivas identificaciones-y-desidentificaciones con todos y cada uno de los niveles del espectro de energía-consciencia, desde el polo originario A hasta el polo final Ω. Llegados a este punto, cuando nos encontramos en la posición del Testigo, en la perspectiva del sujeto último que contempla la totalidad del mundo de los objetos como una realidad ajena, en cualquier momento podemos ser repentinamente arrebatados por el campo unificado potencial de energía-consciencia, que —como sabemos— está más allá del espacio y el tiempo o, mejor dicho, es su verdadero fundamento aespacial y atemporal. En ese ámbito, trascendemos por completo toda distinción entre sujeto y objeto, y descubrimos, de forma instantánea, la verdad definitiva: no hay, ni ha habido nunca, ni testigo ni mundo atestiguado, sino tan sólo una diáfana y gozosa realidad unificada que, instante tras instante, se manifiesta a sí misma ante sí misma de infinitos modos. Comprendemos, así, vivencialmente, que nuestra identidad verdadera es “previa” a toda esa manifestación dual que se despliega entre los polos de energía creadora y de conciencia pura, reflejos extremos del único e inefable Sí mismo. Ya no nos percibimos, pues, como meros espectadores marginados que contemplan un universo ajeno, sino que descubrimos, sin la menor sombra de duda, que nuestra identidad real es, en verdad, todo el espectáculo contemplado.
Este ámbito, al que estamos llamando “realidad relativa potencial” o “campo unificado de energía-consciencia aespacial y atemporal”, es lo que tanto Aurobindo como Wilber conocen como la Supermente, la realidad intermedia entre la Unidad primordial —nuestra “Vacuidad absoluta no-dual”— y la Manifestación —nuestra “realidad relativa espacio-temporal”—, la unidad esencial entre el objeto y el sujeto, entre el conocimiento, el conocedor y lo conocido, que conoce todas las cosas del modo más íntimo imaginable, pues no sólo están en la consciencia de quien las conoce, sino que no están hechas de otra cosa —y no son otra cosa— que modos del propio conocedor. En palabras de Aurobindo: “el Espíritu supramental conoce todas las cosas en él mismo y como él mismo”. Según este filósofo indio, el conocimiento de la Supermente es un conocimiento total que posee una triple visión: trascendental, universal e individual, lo cual significa que cada realidad individual es conocida en su particularidad, pero siempre puesta en relación con la realidad universal de la cual forma parte, y, a su vez, el conjunto de realidades interdependientes que forma la totalidad concreta de la manifestación es aprehendida y valorada como símbolo y expresión de la Realidad trascendente. Del mismo modo, la Supermente posee, de forma simultánea, la visión de los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Esta capacidad goza no sólo de esa visión horizontal extendida, sino también de su carácter de auto-manifestación y expresión simbólica de la Eternidad esencial. El tiempo en su despliegue se muestra así, de modo similar a como lo planteó Platón en Timeo, como “la imagen móvil de la Eternidad”.
Según Wilber, la Supermente es la unión de todo el Kosmos manifiesto con tu Yo soy completamente vacío. Al trascender e incluir todos los niveles de la forma que han aparecido hasta el momento, es una totalidad plena y completa, una Unidad genuina, una Unidad realmente no dual, una Unidad entre la Vacuidad y todo el mundo de la forma. No existe ahí ninguna sensación de un sujeto que vea objetos, sino que simplemente hay un inmenso espacio abierto en cuyo interior emergen, instante tras instante, los fenómenos, sin nadie que mire, nadie que observe y nadie que vea. Las cosas tal como son, emergen y se liberan, suspendidas de la Talidad y resonando interiormente con todas y cada una de las estructuras con las que se encuentre. La Supermente tiene en cuenta y abraza, pues, toda cosa y acontecimiento individual del Kosmos, conocido y desconocido. Lo único que hay es la simplicidad última de un espacio abierto, claro y puro indistinguible de todo lo que en él emerge como su resplandeciente claridad y cuya misma interioridad se siente e irradia como algo infinito y abierto absolutamente a todo.
Recapitulemos, brevemente, lo que hemos expuesto en estos últimos párrafos. Tras el largo proceso de interiorización en la consciencia, a lo largo de los sucesivos niveles de la holoarquía anidada del desarrollo evolutivo, la faceta subjetiva del proceso alcanza el polo de consciencia pura final —el Testigo, la Sobremente o la Singularidad Ω—, desde el que abraza la totalidad del Kosmos evolutivo —desde el Big Bang hasta el instante final—, sin estar identificada con ningún aspecto en particular de esa inmensa Imagen (información) de Todo-lo-que-es que emerge en su resplandeciente campo de consciencia. Cuando la faceta subjetiva llega a este punto, a la posición del Testigo final, implosiona en el campo unificado potencial de energía-consciencia, trascendiendo, así, la manifestación universal en su fundamento aespacial y atemporal, en el que introyecta toda la información procedente de cualquier nivel de la existencia procesada a lo largo de todo el camino de ascenso desde el Big Bang hasta el Testigo. Esta información introyectada en el campo unificado potencial será la semilla que dará origen a un nuevo eslabón del multiverso recursivo, a través del cual la Vacuidad no-dual trata de contemplar, en un sinfín de perspectivas sujeto-objeto, su rostro eternamente invisible.
¿No suena todo esto bastante similar a la hipótesis de la trascensión, planteada por John Smart, según la cual el espacio interior —en el sentido físico—, no el espacio exterior, es la frontera final de la inteligencia universal? Recordemos el surgimiento jerárquico de sustratos progresivamente más densos, productivos, miniaturizados y eficientes de espacio, tiempo, energía y materia (STEM) para la adaptación y la computación —cada vez más cerca de la escala de Planck—, que se orientan hacia una inteligencia similar a un agujero negro, en proceso de convertirse en algo análogo a una semilla, es decir, a una estructura de desarrollo que empaqueta toda su historia y experiencia evolutivas de tal manera que trasciende nuestro universo espacio-temporal, a la espera de que se den las condiciones adecuadas para replicarlo dentro de una hipotética cadena de universos sucesivos.
Creemos que la resonancia entre nuestra propuesta y la hipótesis de la trascensión resulta bastante evidente. Ambos relatos parecen describir un mismo proceso desde dos perspectivas diferentes —subjetiva y objetiva—, que se complementan y enriquecen mutuamente. Según el esquema de los cuatro cuadrantes —que abarca, como hemos dicho, tanto las perspectivas interiores como las exteriores, tanto las individuales como las colectivas—, este abordaje múltiple es, precisamente, la forma adecuada de investigar cualquier aspecto del universo si lo queremos entender en toda su integridad, pues cualquier transformación en cualquiera de los cuadrantes necesita, imperiosamente, la presencia simultánea de transformaciones correlativas en todos los demás. Los cuatro se implican mutuamente entre sí, porque, de hecho, todos ellos no son sino la expresión coordinada de una realidad unificada que los subyace y trasciende. (Recordemos la teoría de la sincronicidad de Jung). Queremos decir con todo esto que no es casual el surgimiento, precisamente ahora, de sustratos computacionales objetivos cada vez más próximos a la escala de Planck, en este momento de la historia en el que la faceta subjetiva de la consciencia se está acercando a la cumbre del espectro —al Testigo—, en la que abrazará la totalidad de la información procedente de cualquier nivel de la existencia procesada a lo largo de todo el camino de ascenso desde las entrañas del Big Bang hasta ese instante final. Como explica Bernard Enginger (Satprem) en su libro Sri Aurobindo o la aventura de la consciencia: La suprema oposición despierta a la suprema identidad (…) el grado de arriba de la supermente no está “arriba”, sino aquí abajo y en toda cosa (…) el extremo límite del pasado toca el fondo del porvenir que lo concibió (…) todo se termina en el círculo perfecto (…) lo supramental es la vibración misma que compone y recompone sin fin la materia y los mundos (…) es preciso entrar en el último finito para hallar el último infinito…
—¿Cómo puede encarar la humanidad el proceso de acercamiento al momento cumbre de la Singularidad? ¿Cómo podemos prepararnos para su advenimiento?
Si la propuesta que estamos
desarrollando apunta en la dirección correcta, el camino de aproximación hacia
la Singularidad afectaría a todas las facetas —orgánica, psicológica, cultural
y social— de nuestra vida. De entrada, conviene dejar muy claro que la especie
humana, lejos de estar condenada a la completa obsolescencia por la imparable
emergencia de artefactos tecnológicos impulsados por inteligencia artificial,
será la pieza clave que permitirá desplegar, individual y colectivamente, todas
las capacidades potenciales de los estadios de desarrollo que aún faltan por
recorrer hasta la llegada a la cumbre en la Singularidad Ω. Al mismo tiempo, es
importante señalar que, aunque los seres humanos desempeñen el papel
fundamental en esta etapa apasionante de la evolución y de la historia, no hay
en ellos —ni ha habido nunca— el menor rastro de una verdadera individualidad
separada que pueda atribuirse los méritos de esta “hazaña”, por la sencilla
razón de que todos y cada uno de los presuntos yoes independientes que creemos
ser no son, en verdad, sino reflejos finitos —identificaciones fugaces— de una
misma y única consciencia pura final, que constituye, junto a la energía
potencial del origen, la polaridad fundamental de la manifestación
universal. Como decía Erwin Schrödinger: “La consciencia es un singular del
que se desconoce el plural”.
La perspectiva integral, desde la que estamos abordando el presente trabajo, aclara enormemente algunos aspectos básicos que habría que tener muy en cuenta para poder acceder saludablemente a la Singularidad final. Como principio general, es importante no olvidar que todos y cada uno de los peldaños del proceso evolutivo se manifiestan en los cuatro cuadrantes, pues no hay interiores sin exteriores —ni viceversa—, ni hay individuos sin colectividades —ni viceversa—. La singularidad, por tanto, sucederá, indefectiblemente, en esos cuatro ámbitos de forma simultánea. Cada uno de ellos necesita de todos los demás para su propia existencia. No cabe, pues, plantear una singularidad exclusivamente tecnológica eliminando, por ejemplo, a los seres humanos de la ecuación. La faceta tecnológica, obviamente, jugará un papel clave en el trayecto integral hacia la Singularidad, pero no como protagonista exclusivo del proceso, sino como herramienta importantísima para facilitar el despliegue de las potencialidades intrínsecas de los sucesivos peldaños en los cuatro cuadrantes y en cada una de las líneas específicas de desarrollo dentro de cada uno de esos cuadrantes. Otra lección básica que aporta el esquema integral hace referencia a la importancia de todos y cada uno de los peldaños de la escalera evolutiva como piezas fundamentales para su despliegue armónico. La absorción exclusiva en cualquiera de ellos produce una distorsión de la panorámica sobre la globalidad. Recordemos, por ejemplo, el modelo mítico-heroico de la Edad Antigua, el modelo absolutista-conformista de la Edad Media, el modelo racional-empírico de la Edad Moderna o el modelo relativista-pluralista de la incipiente Edad Posmoderna. Cada uno de estos paradigmas ha supuesto un paso importante y valioso en el desarrollo de los individuos y de las colectividades humanas, pero ninguno de ellos ha sido capaz de ver más allá de su limitado punto de vista. Basta con observar la completa intransigencia e incomprensión mutua entre, digamos, un miembro de una banda urbana, un radical islámico, un capitalista neoliberal y un militante ecologista. Cada uno, defendiendo con pasión su estrecha verdad relativa, se muestra incapaz de apreciar e integrar las valiosas aportaciones de los otros puntos de vista. La perspectiva comenzará a cambiar con la emergencia de los próximos niveles holístico (C-3), integral (C-4), transglobal (C-5), etc. Las sucesivas envolturas de la holoarquía del desarrollo interior, que trascenderán e integrarán todas las anteriores, irán desplegando paulatinamente mayores cotas de lucidez, profundidad y consciencia y, al mismo tiempo, perspectivas más abarcadoras, amorosas y éticas, lo que les permitirá lidiar con las situaciones de creciente complejidad que se irán presentando en este tramo final de la historia.
Cuando el centro de gravedad de la sensación de identidad de los seres humanos se vaya ubicando en esos estratos más elevados del espectro de energía-consciencia, comprenderemos de forma vivencial —no sólo teórica— que no somos —ni nunca hemos sido— verdaderas individualidades separadas en un mundo ajeno, sino meros reflejos múltiples de una misma y única consciencia pura. Es decir, percibiremos que los otros no son sino expresiones diversas de mí-mismo, y que todo lo otro no es sino la faceta objetiva de la subjetividad común. Esa comprensión radical eliminará, automáticamente, los comportamientos ego-centrados característicos de niveles anteriores, lo cual facilitará el tránsito saludable a lo largo de los últimos tramos hacia la Singularidad. Pero, mientras tanto llegan esos estadios de mayor lucidez e inclusividad, para ir preparando el camino, podemos plantear algunas sugerencias sobre el papel que pueden desempeñar las nuevas tecnologías en el despliegue de los cuatro cuadrantes.
En el cuadrante superior-derecho —que hace referencia a los aspectos externos de los individuos— ya se están realizando investigaciones biológicas y tecnológicas para integrar materiales orgánicos e inorgánicos con vistas a ampliar nuestras capacidades físicas, perceptivas e intelectuales. Pensemos, por ejemplo, en la ingeniería biónica, la terapia genética, la nanomedicina, la bio-impresión de órganos, la realidad virtual y aumentada…
En el cuadrante inferior-derecho —que hace referencia a los aspectos externos de las colectividades— también se presenta un panorama muy prometedor sobre las grandes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías con vistas a facilitar una aproximación real hacia una sociedad global e integrada, así como a facilitar de forma generalizada a toda la humanidad el acceso universal a la alimentación, la sanidad, la vivienda, la educación o el tiempo libre. Pensemos, por ejemplo, en la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología…
En el cuadrante inferior izquierdo —que hace referencia a los aspectos internos de las colectividades— las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ya han comenzado a facilitar la conectividad entre los seres humanos a nivel planetario —recordemos la aldea global de Marshall McLuhan o la noosfera de Teilhard de Chardin—, lo que puede fomentar la consciencia colectiva, el despliegue de valores emergentes compartidos y visiones del mundo verdaderamente cosmocéntricas, en línea con la propuesta integral y no-dual que estamos desarrollando en estas páginas.
En el cuadrante superior izquierdo —que hace referencia a los aspectos internos de los individuos— las nuevas tecnologías también pueden facilitar el crecimiento psicológico hacia estadios integrales y transpersonales de la consciencia y hacia motivaciones de creciente libertad y plenitud. De hecho, en el terreno de la espiritualidad, ya se han comenzado a crear máquinas inteligentes capaces de generar pautas específicas de onda cerebral en los seres humanos —en el cuadrante superior derecho—, correlativos a determinados estados de consciencia meditativos y contemplativos —en el cuadrante superior izquierdo— de los que nos hablan las grandes tradiciones de sabiduría. Quizás en un futuro próximo los investigadores de la IA sean capaces de crear también máquinas que contribuyan al desarrollo de todas las grandes estructuras de consciencia del espectro evolutivo —no sólo de los estados meditativos— que son absolutamente necesarias para el acceso a la Singularidad final. Como dice Ken Wilber: “Rayando en la ciencia ficción, veremos cosas tales como la inyección en el cerebro humano de miles de millones de nanotransmisores conectados a la nube formando un neocórtex mejorado por las máquinas inteligentes y que reciban de ella instrucciones concretas para acelerar el desarrollo de las estructuras y de los estados; viviremos en un auténtico cielo en la tierra para casi cualquier ser humano, porque sus cerebros podrán conectarse a un acelerador del desarrollo que provoque en ellos una iluminación completa”.
En el momento en el que se alcance la Singularidad, los seres humanos, de forma individual y colectiva, descubrirán, vivencialmente, que la verdadera Identidad de todos y de todo es —y ha sido siempre— la misma y única Consciencia pura, el aspecto subjetivo de la polaridad fundamental. En ese instante, desde el nivel que hemos denominado la Sobremente —o el Testigo—, se abrazará íntegramente toda la información procedente de cualquier nivel de la existencia procesada a lo largo del camino de ascenso desde las entrañas del Big Bang hasta ese instante final, y se introyectará inmediatamente en el campo unificado potencial de energía-consciencia subyacente —en la Supermente—, trascendiendo, así, por completo, la manifestación universal espacio-temporal. Esa Realidad Supramental, ubicada eternamente en un Aquí-Ahora omni-comprehensivo, es —y ha sido siempre—, simultáneamente, el único sujeto y objeto de todos los mundos virtuales y fugaces a través de los cuales ha desplegado, despliega y desplegará progresivamente, instante tras instante, la potencialidad infinita de la Vacuidad fundamental auto-evidente, en su intento inagotable de contemplar su rostro invisible en y como el mundo de las formas. Porque, como se afirma en el Sutra del Corazón: “La Vacuidad es forma, la forma es Vacuidad”. Ahora. Ahora. Ahora…
Adenda 11: Una teoría de cuerdas de la evolución
“Si quieres entender
el Universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración” (Nikola
Tesla)
La hipótesis evolutiva
que estamos planteando en estas páginas tiene sugerentes paralelismos con la
llamada teoría de cuerdas —desarrollada en el mundo de la física a lo largo de
las últimas décadas—, la cual, en el momento actual, está considerada como la
más firme candidata a convertirse en la “gran teoría
unificada” perseguida sin éxito por Einstein hasta los últimos días de su
vida. Para poner de manifiesto estas similitudes, vamos a esbozar, de entrada,
algunas de las características más significativas de la prometedora teoría de
cuerdas, y, posteriormente, desarrollaremos nuestra propuesta concreta,
remarcando las posibles resonancias entre ambas.
¿De qué está hecho el
mundo?
La humanidad se ha
planteado esta cuestión desde hace miles de años, pero no ha sido hasta el
siglo pasado que se ha comenzado a vislumbrar una respuesta convincente. Hoy
sabemos que la materia ordinaria está formada por átomos, que, a su vez, están
constituidos por tres componentes básicos: los electrones que giran alrededor
de un núcleo compuesto de neutrones y protones. El electrón está considerado
como una partícula fundamental, pero los neutrones y los protones están
formados por partículas más pequeñas, conocidas como quarks, que, en principio,
sí son elementales. Nuestro conocimiento actual sobre la composición subatómica
del universo se resume en el llamado modelo estándar de la física de
partículas. En él se describe tanto las partículas fundamentales que
constituyen el mundo material, como las fuerzas mediante las cuales estas
partículas interactúan entre sí. En total, hay doce partículas básicas. Seis de
ellas son quarks —denominados arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo— y
las otras seis son leptones —electrón, muon, tauón y sus tres neutrinos correspondientes—.
Por otro lado, existen cuatro fuerzas fundamentales en el universo —la
gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares débil y fuerte—, cada
una de las cuales está producida por partículas fundamentales que actúan como
portadoras de esas fuerzas: el fotón (la partícula de luz que media en las
fuerzas electromagnéticas), el gravitón (la partícula asociada a la gravedad),
los ocho tipos de gluones (las partículas que transportan la fuerza fuerte),
los bosones W y Z (las partículas que transmiten la fuerza débil), y, además,
el recientemente descubierto bosón de Higgs (que es el responsable de las masas
de otras partículas fundamentales). Como decimos, el comportamiento de todas
estas partículas y fuerzas se describe con gran precisión en el modelo
estándar, pero existe una notable excepción con la fuerza de la gravedad, pues
ésta ha resultado muy difícil de describir microscópicamente. Por eso, conseguir
formular una teoría cuántica de la gravedad se ha convertido en uno de los
problemas centrales de la física teórica a lo largo del último siglo.
El revolucionario
surgimiento de las teorías de la relatividad y de la mecánica cuántica a
comienzos del siglo XX transformó radicalmente nuestra visión del mundo. Por un
lado, los clásicos conceptos de espacio y tiempo comenzaron a desdibujarse, y,
por el otro, se puso de manifiesto el comportamiento aparentemente absurdo de
los componentes elementales de la realidad. Pero el hecho incuestionable es que,
desde entonces, estas dos sorprendentes teorías han estado realizando
predicciones de enorme precisión en un sinnúmero de pruebas experimentales. La
teoría general de la relatividad ha logrado esclarecer la fuerza de la gravedad
y la estructura del espacio-tiempo a nivel macroscópico, y la mecánica cuántica
ha descrito con gran eficacia un gran número de fenómenos físicos a nivel microscópico.
A lo largo del pasado siglo, en fin, estos dos marcos han demostrado ser capaces
de explicar la gran mayoría de las características observadas en el universo,
desde las partículas elementales hasta la totalidad cósmica en su conjunto.
La teoría general de la
relatividad describe la fuerza de la gravedad en el marco de la mecánica clásica,
mientras que las demás fuerzas fundamentales —la fuerza nuclear fuerte, la
fuerza nuclear débil y el electromagnetismo— se expresan en el marco de la
mecánica cuántica. Podríamos decir, entonces, que la relatividad general es
analógica, que la mecánica cuántica es digital y que ambos lenguajes, en
esencia, resultan difícilmente conciliables. Sus matemáticas no son compatibles
entre sí. Por eso, los físicos encuentran enormes dificultades cuando tratan de
describir los procesos físicos en determinadas situaciones en las que tanto la
gravedad como el resto de las fuerzas fundamentales se encuentran plena y simultáneamente
presentes, como, por ejemplo, en el
nacimiento del universo o en el centro de los agujeros negros. Resulta
imperiosamente necesario, pues, cerrar de una vez por todas la brecha entre la
relatividad general y la mecánica cuántica. No se puede avanzar más sin encontrar
una gran teoría unificada capaz de describir armónicamente la totalidad de las
fuerzas de la naturaleza. La búsqueda de esta teoría unificada es la base de la
teoría de cuerdas.
Cuerdas vibrantes
La teoría de cuerdas
surgió accidentalmente a finales de la década de los 60 del siglo pasado como
un intento de explicar la interacción fuerte que une a los protones y los neutrones
dentro de los núcleos atómicos —en términos generales, la teoría sugería que la
fuerza fuerte se debía a “cuerdas” que unían partículas adheridas a sus extremos—,
pero, años más tarde, se descubrió que la estructura matemática de la teoría de
cuerdas también permitía una descripción cuántica de la fuerza de la gravedad
de forma natural, lo que la convertía automáticamente en una candidata verdaderamente
prometedora y atractiva para una teoría cuántica de la gravedad. Continuando la
investigación en esta línea —en el ámbito matemático—, los físicos empezaron a
encontrar similitudes entre todas las partículas. Así, finalmente, la teoría ha
evolucionado hasta llegar a transformarse en un marco general con el potencial
de unificar no sólo todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza —incluida
la gravedad— sino también la totalidad del modelo estándar de la física de
partículas, de una forma coherente con las leyes de la mecánica cuántica y de
la relatividad general, permitiendo, de este modo, una explicación unificada
tanto de los fenómenos cuánticos como de los cosmológicos, desde la frenética
danza de los quarks hasta el majestuoso remolino de las galaxias.
Según la teoría de
cuerdas, los componentes fundamentales del universo no son partículas puntuales
de dimensión cero y sin estructura interna, como se pensaba tradicionalmente, sino
"cuerdas" unidimensionales, diminutas y vibrantes, que actúan en la
escala de longitud de Planck (10-35 m.) y pueden cerrarse como un
bucle circular o abrirse como un segmento con dos extremos. Utilizando un solo
parámetro —la tensión de la cuerda—, la teoría de cuerdas es capaz describir
todas las partículas y fuerzas conocidas, incluida la gravedad. La cuantización
de las vibraciones de cuerdas introduce los principios de la mecánica cuántica,
acortando la distancia entre el mundo microscópico de las partículas y el
ámbito macroscópico de la gravedad. Las diferentes propiedades observadas en
las partículas —la masa, la carga o el espín— no son otra cosa que el reflejo de
los diversos patrones resonantes —los diversos “sonidos”— en que una cuerda
puede vibrar. El “tono” de la vibración de cada cuerda determina la naturaleza
de su efecto. Así, los diferentes modos de oscilación de las cuerdas se
manifiestan como las diversas partículas. Al igual que las cuerdas de un instrumento
musical tienen frecuencias de resonancia en las que prefieren vibrar, lo mismo
ocurre en la teoría de cuerdas. La presencia de modos vibracionales
preferenciales puede ser la fuente de configuraciones de materia
energéticamente estables. Cada uno de los patrones
preferidos de vibración de una cuerda —cada “armónico” musical— se corresponde
con una partícula específica. El electrón es una cuerda que vibra de una forma determinada,
el quark up es una cuerda que vibra de otra, etc. La misma idea se aplica
también a cada una de las fuerzas de la naturaleza —fotones, gravitones, etc.—.
Cuando las cuerdas interactúan entre sí, producen sonidos más elaborados, como
cuando varias notas musicales se combinan en un acorde o en una canción. Si la
teoría de cuerdas es correcta… ¡el mundo entero está hecho sólo de cuerdas! Según
los físicos, estas cuerdas no están “hechas de” nada más pequeño. Son el
componente fundamental de la realidad.
La naturaleza de la
realidad es más sencilla y elegante de lo que jamás hubiéramos imaginado. Toda
la materia y todas las fuerzas del universo, en última instancia, no son otra
cosa que la manifestación de simples oscilaciones armónicas de un único objeto microscópico
básico: diminutas hebras de energía similares a cuerdas. Estas cuerdas vibran a
diferentes frecuencias, y estas vibraciones interactúan entre sí para formar
todo lo que vemos, desde los átomos hasta las galaxias. Las diferentes
frecuencias y disposiciones de las cuerdas actúan como las distintas notas de
una sinfonía cósmica. El universo en su conjunto no es, por tanto, una mera
colección de partículas aleatorias, sino una disposición hermosa y ordenada,
similar a una pieza musical cuidadosamente compuesta, producida por la
resonancia de un océano de cuerdas vibrantes. Parece que la teoría de cuerdas está
comenzando a desvelar la “armonía de las esferas” planteada por los pitagóricos
en la antigüedad.
Sorprendentemente, la
realidad que comienza a ponerse de manifiesto a través de la teoría de cuerdas
va mucho más allá del universo espacio-temporal percibido por nuestros
sentidos. Las consecuencias de sustituir partículas puntuales por cuerdas
microscópicas vibrantes son notables, porque la simplicidad y elegancia de la
teoría de cuerdas conlleva, paradójicamente, una enorme complicación. Para que
la teoría sea matemáticamente consistente, se requiere la existencia de
dimensiones adicionales, más allá de las cuatro dimensiones —tres espaciales y
una temporal— con las que estamos familiarizados en la vida cotidiana. Las
matemáticas de la teoría de cuerdas exigen que el universo tenga no sólo las
tres dimensiones espaciales de la experiencia común —longitud, anchura y
altura—, sino seis más, para un total de nueve dimensiones espaciales, o un
total de diez dimensiones espacio-temporales. La versión original de la teoría
de cuerdas bosónica requería hasta 26 dimensiones, las posteriores teorías de
supercuerdas limitaron esa cifra a 10, y, finalmente, la teoría M, el marco
unificador más reciente, necesita un espacio-tiempo con 11 dimensiones para
describir el universo al completo. Si verdaderamente existen esas dimensiones
extra… ¿dónde están?
La teoría de cuerdas
plantea la posibilidad de que haya dimensiones de dos tipos: unas grandes, o
sea, las 4 que conforman lo que percibimos como el espacio-tiempo ordinario, y
otras 6 o 7 diminutas, tan pequeñas, curvadas o plegadas sobre sí mismas que,
aunque se encuentren presentes, resultan indetectables con la tecnología actual.
Los físicos utilizan la idea de “compactación” para construir modelos en los
que el espacio-tiempo resulte aparentemente cuatridimensional. A través de esta
compactación se supone que las 6 o 7 dimensiones adicionales se encierran sobre
sí mismas hasta formar círculos diminutos e imperceptibles. Una analogía
estándar para expresar esta idea consiste en considerar un objeto
multidimensional como una manguera larga de jardín. Si se observa la manguera desde
una gran distancia, parece tener sólo una dimensión —su longitud—, pero, si se
la contempla desde más cerca, se descubre que contiene una segunda dimensión —su
circunferencia—. De manera similar, según la teoría de cuerdas, las tres
dimensiones espaciales de la experiencia común son grandes y manifiestas,
mientras que las otras seis o siete dimensiones están "enrolladas" en
formas intrincadas dentro de la longitud de Planck y, por eso, resultan
indetectables.
Otro enfoque para reducir
el número de dimensiones es el llamado escenario del “mundo-brana”. La teoría
de branas es una extensión de la teoría de cuerdas que incluye objetos
multidimensionales, denominados branas. Estas branas generalizan, pues, la idea
de partículas y cuerdas a entidades que pueden tener más dimensiones. Así, por
ejemplo, una 0-brana es una entidad de dimensión cero —una partícula puntual—,
una 1-brana es una entidad unidimensional —una línea o cuerda—, una 2-brana es
una entidad bidimensional —una superficie o membrana—, una 3-brana es una
entidad tridimensional —un volumen—… una p-brana es una entidad p-dimensional.
Dado que pocos tipos de teorías de cuerdas tienen más de nueve o diez
dimensiones espaciales, las p-branas pueden tener valores de p de hasta 9 o 10.
En este marco, los físicos conciben nuestro universo observable como una brana
tridimensional (3-brana) que flota en un espacio de dimensiones superiores
adicionales enrolladas, un concepto que difiere drásticamente de los modelos
cosmológicos tradicionales, y que, por tanto, ofrece nuevas perspectivas sobre
el origen y la evolución del cosmos.
La teoría de cuerdas es,
en el momento actual, un área de investigación vibrante que continúa experimentando
un rápido desarrollo. Por su rigor conceptual, por sus sólidos fundamentos
teóricos y por su elegancia matemática, la teoría de cuerdas representa un
logro intelectual excepcional y continúa cautivando la imaginación de un gran
número de físicos y matemáticos. A pesar de ello, se enfrenta a un importante
desafío que todavía no ha sabido resolver: no existe evidencia experimental
directa que respalde sus predicciones. La teoría es matemáticamente
convincente, pero, por el momento, resulta imposible de comprobar empíricamente.
Hasta la fecha, no hay ninguna verificación experimental de que la teoría de
cuerdas sea la descripción correcta de la naturaleza. Uno de los problemas fundamentales
con los que se encuentran los físicos tiene que ver con que la teoría de
cuerdas funciona en escalas de energía mucho mayores que las que se pueden
lograr con los aceleradores de partículas actuales, los cuales, si bien
alcanzan escalas de energía impresionantes, no llegan, ni de lejos, a los
niveles necesarios para investigar directamente los fenómenos relacionados con
las cuerdas. Otros problemas que aparecen tienen que ver con la escala
inimaginablemente diminuta de las cuerdas, con las dimensiones adicionales
ocultas, con la multiplicidad de soluciones potenciales que se plantean, con la
extrema complejidad de la matemática implicada, con la falta de referencia a la
presencia del “observador”, característica fundamental de la mecánica cuántica…
Todo ello hace que el futuro de la teoría de cuerdas resulte incierto, pero, al
mismo tiempo, profundamente esperanzador. De hecho, hoy en día, continúa siendo
la candidata más sólida y atractiva para convertirse en la ansiada teoría
unificadora de la física —la esquiva “teoría del todo”—, capaz de desentrañar,
al fin, los misterios del universo en su nivel fundamental.
El universo elegante
El físico y matemático
estadounidense Brian Greene, pionero en el campo de la teoría de supercuerdas,
ha logrado hacer accesible al gran público la teoría de cuerdas a través de su
aclamado libro de divulgación científica El Universo Elegante: Supercuerdas,
dimensiones ocultas y la búsqueda de una teoría final. A continuación,
vamos a reproducir algunas de las frases de esta obra que hacen
referencia al aspecto central que estamos planteando en esta Adenda. [La
numeración de las páginas corresponde a la versión en español de la obra,
publicada por Ed. Crítica (Drakontos Bolsillo), en Barcelona, en 2006.]
P. 32: …las propiedades
que se han observado en las partículas (…) son un reflejo de los distintos
modos en que una cuerda puede vibrar. P. 33: …cada una de las pautas o modelos
de vibración preferidos de una cuerda dentro de la teoría de cuerdas se
presenta como una partícula cuyas cargas de fuerza y de masa están determinadas
por el modelo de oscilación de la cuerda. (…) las propiedades de las partículas
dentro de la teoría de cuerdas son la manifestación de una única característica
física: los resonantes modelos de vibración —es decir, la música— de los bucles
de cuerda fundamentales. La misma idea es asimismo aplicable a las fuerzas de
la naturaleza (…) las partículas de fuerza también están asociadas con modelos
específicos de vibración de cuerdas y, por tanto, todo, toda la materia y todas
las fuerzas, está unificado bajo la misma rúbrica de oscilaciones microscópicas
de cuerdas, es decir, las “notas” que las cuerdas pueden producir. P. 37: Si la
teoría de cuerdas es correcta, la estructura microscópica de nuestro universo
es un laberinto multidimensional ricamente entrelazado, dentro del cual las
cuerdas del universo se retuercen y vibran en un movimiento infinito, marcando
el ritmo de las leyes del cosmos. P. 199: Con el descubrimiento de la teoría de
las supercuerdas, las metáforas musicales adoptan un realismo sorprendente, ya
que esta teoría sugiere que el paisaje microscópico está cubierto de diminutas
cuerdas cuyos modelos de vibración orquestan la evolución del cosmos. P. 201:
…se propone que toda la materia y todas las fuerzas surgen a partir de un
componente básico: las cuerdas oscilantes. P. 211: (Cada una de las cuerdas de
un violín) puede ejecutar una enorme variedad (de hecho, un número infinito) de
modelos de vibración diferentes conocidos como resonancias. Se trata de modelos
de ondas cuyos picos y senos están espaciados uniformemente y encajan
perfectamente entre los extremos fijos de la cuerda. Nuestros oídos perciben
estos diferentes modelos resonantes de vibración como notas musicales
diferenciadas. Las cuerdas de la teoría de cuerdas tienen unas propiedades
similares. Son modelos resonantes de vibración que la cuerda puede sustentar en
virtud de sus picos y senos uniformemente espaciados y que encajan
perfectamente a lo largo de su extensión espacial. [Figura 6.1 Las cuerdas de
un violín pueden vibrar mediante modelos de resonancia en los cuales un número
entero de picos y senos encaja exactamente entre los dos extremos.] P. 212: He
aquí el hecho crucial: del mismo modo que las diferentes pautas vibratorias de
la cuerda de un violín dan lugar a diferentes notas musicales, los diferentes
modelos vibratorios de una cuerda fundamental dan lugar a diferentes masas y
cargas de fuerza. Como se trata de un aspecto crucial, vamos a enunciarlo otra
vez. Según la teoría de cuerdas, las propiedades de una “partícula” elemental
—su masa y sus distintas cargas de fuerza— están determinadas por el modelo
resonante exacto de vibración que ejecuta su cuerda interna. [Figura 6.2 En la
teoría de cuerdas, los bucles pueden vibrar mediante modelos de resonancia
—similares a los de las cuerdas del violín— en los que un número entero de
picos y senos encaja a lo largo de su extensión espacial.] P. 214: Así pues,
vemos que, según la teoría de cuerdas, las propiedades observadas de cada
partícula elemental surgen porque su cuerda interna experimenta un patrón
vibracional resonante particular. Esta perspectiva difiere marcadamente de la
defendida por los físicos antes del descubrimiento de la teoría de cuerdas; en
la perspectiva anterior, las diferencias entre las partículas fundamentales se
explicaban diciendo que, en efecto, cada especie de partícula estaba
"cortada de una tela diferente". Aunque cada partícula se consideraba
elemental, se pensaba que el tipo de "material" que cada una
encarnaba era diferente. La "materia" de los electrones, por ejemplo,
tenía carga eléctrica negativa, mientras que la de los neutrinos no la tenía.
La teoría de cuerdas altera radicalmente esta visión al afirmar que la
"materia" de toda la materia y todas las fuerzas es la misma. Cada partícula elemental está compuesta por una sola
cuerda —es decir, cada partícula es una sola cuerda— y todas las cuerdas son
absolutamente idénticas. Las diferencias entre las partículas surgen porque sus
respectivas cuerdas experimentan diferentes patrones vibracionales resonantes.
Lo que parecen ser partículas elementales diferentes son en realidad
"notas" diferentes en una cuerda fundamental. El universo, al
estar compuesto por una enorme cantidad de estas cuerdas vibrantes, es similar
a una sinfonía cósmica. (…) Este panorama general muestra cómo la teoría de
cuerdas ofrece un marco unificador verdaderamente maravilloso. Cada partícula
de materia y cada transmisor de fuerza consiste en una cuerda cuyo patrón de
vibración es su "huella dactilar". Dado que todo evento, proceso o
suceso físico en el universo es, en su nivel más elemental, descriptible en
términos de fuerzas que actúan entre estos constituyentes materiales
elementales, la teoría de cuerdas promete una descripción única, integral y
unificada del universo físico: una teoría del todo (ToE). P. 296: …las masas y
las cargas de las partículas en la teoría de cuerdas están determinadas por los
posibles modelos resonantes de vibración de las cuerdas. P. 297: Según la
teoría de cuerdas, el universo está formado por cuerdas diminutas cuyos modelos
resonantes de vibración son el origen microscópico de las masas de las
partículas y de las cargas de fuerza. P. 319: Otra característica experimental
de la teoría de cuerdas, relacionada con la carga eléctrica, es algo menos
genérica que las partículas supercompañeras, pero igualmente impactante. Las
partículas elementales del modelo estándar tienen una gama muy limitada de
cargas eléctricas: los quarks y antiquarks tienen cargas eléctricas de un
tercio o dos tercios, y sus negativos, mientras que las demás partículas tienen
cargas eléctricas de cero, uno o menos uno.
La pauta armónica de la
evolución
Vamos a recapitular, a
continuación, algunos aspectos centrales de nuestra investigación sobre la
pauta armónica de la evolución, con vistas a poner de manifiesto los sugerentes
paralelismos que surgen al cotejar nuestra propuesta con la teoría de cuerdas, sobre
la que hemos hecho una primera aproximación en los párrafos anteriores.
De entrada, recordemos el
marco general en el que estamos desarrollando nuestra hipótesis. Hemos afirmado
que para lograr una comprensión integral de la dinámica creativa de la
evolución resulta necesario considerar, al menos, tres ámbitos diferenciados
dentro de la Realidad Una: la realidad absoluta no-dual, la realidad
relativa potencial y la realidad relativa espacio-temporal:
—La realidad absoluta
no-dual: Dado que toda la realidad manifestada aparece, inexorablemente, en
forma de dualidades interdependientes —objeto/sujeto, fuera/dentro,
origen/fin—, podemos entenderlas como manifestaciones polares de una realidad
que las trasciende y que es “previa” a esa dualización. Los físicos hablan de
una energía potencial infinita en el vacío cuántico original, y los sabios
hablan de una consciencia diáfana infinita en el vacío místico final. Nuestra
propuesta es que esos dos vacíos son la misma y única Vacuidad absoluta,
percibida por los físicos de forma objetiva y por los contemplativos de forma
subjetiva, pero que, en sí, no es objetiva ni subjetiva, sino la unidad, la
identidad o la indiferencia de ambas facetas de forma simultánea.
—La realidad relativa
potencial: Como la Vacuidad no-dual carece por completo de la menor
separación entre sujeto y objeto, no puede percibirse a sí misma de ningún
modo. Por eso, si quiere contemplarse, no tiene más remedio que bifurcarse en la
forma de un polo objetivo original —básicamente de energía— y un polo subjetivo
final —básicamente de consciencia—, manteniendo plenamente su esencia vacía.
Entre ambos polos se genera, instantáneamente, un amplísimo espectro de
equilibrios entre ambas facetas polares, que recorre toda la gama desde los
estados más básicos —de enorme energía y poca consciencia— hasta los más
elevados —de poca energía y enorme consciencia. Las diferentes cotas de este
espectro unificado, entrelazado, arquetípico y potencial de
energía-consciencia, son, precisamente, los “niveles potenciales de
estabilidad estratificada” que se irán actualizando, uno tras otro, a lo
largo de los sucesivos peldaños de la evolución universal.
—La realidad relativa espacio-temporal:
El espectro íntegro de energía-consciencia potencial —la función de onda
universal— se actualiza —colapsa— en cada punto-instante de la manifestación
pixelada universal, de forma recursiva. Dicho de otra manera, el Aquí-Ahora
infinito y eterno del ámbito potencial se proyecta e identifica, instante tras
instante, en y como cada aquí-ahora finito y fugaz del ámbito manifestado, para
contemplarse a sí mismo desde esa perspectiva determinada, e, inmediatamente,
retornar a su fundamento potencial. Podemos hablar, así, de una dinámica
toroidal recursiva, a través de la cual la totalidad del espectro arquetípico
siempre presente se va actualizando y desglosando progresivamente en el mundo
de las formas espacio-temporales. En cualquier caso, no debemos olvidar que
todo sucede en un único y mismo Aquí-Ahora pleno que abarca en sí mismo,
íntegramente, todas las ilusorias distancias y duraciones del dinámico
holograma cósmico.
Dentro de este marco
general que acabamos de esbozar, la clave para definir nuestra “teoría de
cuerdas de la evolución” se encuentra, precisamente, en el salto desde la realidad
absoluta no-dual a la realidad relativa potencial, es decir, en la repentina
polarización de la Vacuidad no-dual fundamental, que genera una “distancia”
ilusoria entre el polo objetivo de energía y el polo subjetivo de consciencia, abarcando
todo el espectro de equilibrios posibles entre ambas facetas. Esta “distancia”
de energía-consciencia es, tal cual, la “cuerda” fundamental de nuestra
hipótesis. El polo original de energía y el polo final de consciencia
constituyen los “puntos fijos” extremos de esta cuerda integral, arquetípica y
potencial que estamos planteando.
Pues bien, cuando tiene
lugar la polarización de la Vacuidad no-dual, automáticamente, se produce una
tensión bidireccional entre ambos extremos en un intento de recuperar la
no-dualidad originaria: una corriente ascendente y expansiva procedente del
polo inicial de “energía-(consciencia)” y una corriente descendente y
contractiva procedente del polo final de “consciencia-(energía)”. Ambos flujos
recorren, en direcciones contrarias, la totalidad del espectro de niveles
potenciales de estabilidad en los que se equilibran, en diferentes proporciones,
ambas facetas polares. Instante tras instante, estos flujos ascendentes y
descendentes resuenan entre sí en un nivel determinado —onda estacionaria— del
espectro de energía-consciencia, “colapsando”, así, la totalidad del campo
potencial en un evento concreto del mundo manifestado. Esta idea, como hemos explicado en otras adendas,
tiene una clara sintonía con la teoría entrópica-sintrópica, del matemático L.
Fantappiè, y con la Interpretación Transaccional de la Mecánica Cuántica, de
los físicos J. Cramer y R. Kastner. Todo esto invita a considerar que el aumento
de la complejidad en el proceso evolutivo no es meramente un producto del azar,
sino consecuencia del trabajo conjunto de las fuerzas expansivas y entrópicas (hacia
adelante en el tiempo) y de las fuerzas cohesivas y sintrópicas (hacia atrás en
el tiempo), de modo que el despliegue de los fenómenos ya no es sólo función de
las condiciones iniciales, sino que también depende de un atractor final.
Aunque, por supuesto, conviene aclarar que el lenguaje “temporal” que estamos utilizando
es tan sólo una conveniencia semántica para describir un proceso que es, en
verdad, instantáneo, pues no sucede en el espacio-tiempo sino en el campo
unificado subyacente potencial que es, como hemos dicho, atemporal y aespacial.
El tema central de
nuestra hipótesis evolutiva gira en torno a la inesperada pauta armónica en la
que estos sucesivos niveles de estabilidad del espectro potencial de
energía-consciencia han ido emergiendo, uno tras otro, en el mundo manifestado.
Recordemos algunas ideas básicas de esta hipótesis. La clave de todo se
encuentra en las ondas estacionarias, conocidas por cualquiera que haya tocado
un instrumento musical. La característica de estas ondas consiste en que
dividen a la unidad vibrante —cuerda, tubo o aro— en secciones completas
iguales. Una cuerda de guitarra, por ejemplo, como tiene sus extremos fijos, no
puede vibrar de cualquier manera, sino que tiene que hacerlo de modo que sus
extremos permanezcan inmóviles. Esto es lo que limita sus posibles vibraciones
e introduce los números enteros. La cuerda puede ondular como un todo (ver fig.
1-A), o en dos partes (ver fig. 1-B), o en tres (ver fig. 1- C), o en cuatro, o
en cualquier otro número entero de partes iguales, pero no puede vibrar, por
ejemplo, en tres partes y media o en cinco y cuarto. En la teoría de la música
estas sucesivas ondas estacionarias reciben el nombre de sonidos armónicos.
Imaginemos, por ejemplo, que una cuerda de guitarra está afinada en la nota do —sonido fundamental—. Si ponemos en vibración la mitad de su longitud —primer armónico— obtendremos la misma nota original una octava más alta. Si hacemos vibrar la tercera parte —segundo armónico— conseguiremos una nota diferente, que en nuestro caso será un sol. Es decir, con el segundo armónico surge la novedad sonora. Tomando la nueva nota, a su vez, como sonido fundamental, podemos repetir la experiencia cuantas veces queramos, y, así, iremos obteniendo con cada segundo armónico, sucesivas novedades sonoras escalonadas. O sea, al hacer vibrar un tercio de la longitud aparecerá un salto creativo, y con el tercio del tercio otro, y con el tercio del tercio del tercio otro más, etcétera. La serie ilimitada de estos armónicos, partiendo del “sonido fundamental” de la cuerda original completa, recorren, exactamente, las sucesivas notas del círculo (espiral) pitagórico de quintas, la jerarquía íntegra de niveles de estabilidad del flujo musical.
Este simple hecho nos da la clave de nuestra hipótesis. La propuesta es así de sencilla: considerando la totalidad temporal como una unidad vibrante, los sucesivos segundos armónicos encadenados, es decir, los sucesivos tercios de la duración, jalonarán la emergencia de las novedades evolutivas. O, dicho de otra manera, los segundos armónicos definirán esos “niveles potenciales de estabilidad estratificada” a través de los cuales se va canalizando la creatividad de la naturaleza, esto es, esos peldaños de la escalera evolutiva por los que los flujos de energía van discurriendo en su ascendente proceso creador de organismos más y más complejos y conscientes. En las figs. 2-A, 2-B y 2-C podemos observar gráficamente el proceso global. Tomando la trayectoria temporal completa —desde el “origen” hasta el “final”— como sonido fundamental, hemos dibujado los sucesivos saltos de nivel en ambos sentidos: en la fig. 2-B el tramo que va desde el origen hasta el segundo nodo “P” de exteriorización —lo que se denomina el tramo de “salida” o “hacia fuera”—, y en la fig. 2-A el trecho que abarca desde ese mismo segundo nodo hasta el final —el tramo de “retorno” o “hacia dentro”. En la fig. 2-C reflejamos la trayectoria conjunta, la escalera global de la evolución.
En nuestra investigación
hemos comprobado cómo, de forma sorprendente, este sencillo esquema de
armónicos encadenados se ajusta plenamente a los datos aportados por la
paleontología, la antropología y la historia. Ajustando nuestra trama teórica con
las fechas de aparición de la materia —Big Bang— y de la vida orgánica, se
puede observar como la pauta armónica va marcando el ritmo de emergencia de
todas y cada una de las etapas en las que se despliegan los sucesivos grados
taxonómicos de la filogenia humana: Reino: animal, Filo: cordado, Clase:
mamífero, Orden: primate, Superfamilia: hominoide, Familia: homínido y Género:
homo. A continuación, sucede lo propio con todas las etapas de maduración de
nuestros primitivos ancestros: Homo habilis, H. erectus, H. sapiens arcaico, H.
sapiens —Neandertal— y H. sapiens sapiens —Cromañón—. Y vuelve a suceder lo
mismo, una vez más, con las sucesivas transformaciones vividas por la humanidad
en su historia más reciente: Neolítico, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna
y la emergente Edad Posmoderna. Si, tal como vemos, todas estas etapas de la
Gran Historia se ajustan a las previsiones de la pauta armónica de ritmos,
resulta más que probable que nuestra hipótesis puede darnos también la clave
para vislumbrar cuáles serán los sucesivos estadios que se desplegarán a lo
largo de los próximos años, en un proceso progresivamente acelerado que
conducirá, finalmente, hacia un instante de creatividad infinita —la
Singularidad Ω— dentro de un par de siglos, en torno al año 2217.
Todo esto es, en verdad,
inesperado y sorprendente, pero resulta ya prácticamente definitivo cuando
comprobamos que la misma pauta armónica de ritmos que se ha comportado con
precisión al aplicarla al proceso de la evolución global, hace lo propio al
cotejarla con el proceso de desarrollo de cada ser humano individual. En la
misma trama temporal, con idéntica pauta de despliegue y repliegue, atravesando
las mismas etapas, nuestra pauta armónica de ritmos va marcando, puntualmente,
paso a paso, las sucesivas fases de maduración de las que nos hablan los
embriólogos y los psicólogos del desarrollo, confirmando, así, la vieja idea
del paralelismo filogenético-ontogenético, y apuntando, de forma muy concreta,
hacia un sorprendente universo fractal y holográfico.
Resonancias entre la
teoría armónica y la teoría de cuerdas
Una vez realizadas estas
breves aproximaciones a nuestra hipótesis armónica de la evolución y a la
teoría de cuerdas de la física, estamos en condiciones de sugerir algunos
puntos claramente coincidentes en ambas, y otros probablemente dispares, pero,
en conjunto, creemos que las dos teorías pueden resultar verdaderamente
complementarias y, por tanto, mutuamente enriquecedoras.
La idea central básica en
ambas propuestas, cada una en su ámbito, es prácticamente idéntica. La teoría
de cuerdas afirma que las diferentes propiedades observadas en las partículas
elementales —la masa, la carga o el espín— no son otra cosa que el reflejo de
los diversos patrones resonantes —los diversos “sonidos”— en que una cuerda
puede vibrar. Cada uno de los patrones preferidos de vibración de una cuerda
—cada “armónico” musical— se corresponde con una partícula específica. Toda la
materia y todas las fuerzas del universo, en última instancia, no son otra cosa
que la manifestación de simples oscilaciones armónicas de un único objeto
microscópico básico: diminutas hebras de energía similares a cuerdas. En
palabras de B. Greene: “He aquí el hecho crucial: del mismo modo que las
diferentes pautas vibratorias de la cuerda de un violín dan lugar a diferentes
notas musicales, los diferentes modelos vibratorios de una cuerda fundamental
dan lugar a diferentes masas y cargas de fuerza. Como se trata de un aspecto
crucial, vamos a enunciarlo otra vez. Según la teoría de cuerdas, las
propiedades de una “partícula” elemental —su masa y sus distintas cargas de
fuerza— están determinadas por el modelo resonante exacto de vibración que
ejecuta su cuerda interna.”
Por su parte, la teoría
armónica de la evolución pone de manifiesto que las características básicas de
todas y cada una de las etapas fundamentales de la filogenia y la ontogenia
humanas —tanto en los aspectos exteriores como en los interiores
(energía/consciencia) de individuos y colectividades
(partículas/interacciones)— vienen definidos por los sucesivos segundos armónicos
de la supercuerda vibrante fundamental —o brana integral— que constituye el
campo unificado, entrelazado, arquetípico y potencial, fuente, sostén y término
de todo el universo fenoménico. Más aún, son, precisamente, esos segundos
armónicos encadenados —las notas del círculo (espiral) de quintas— los que van
marcando el ritmo de emergencia de las sucesivas etapas de la evolución global
y del desarrollo individual, desde los niveles más elementales —simplemente
energéticos— hasta los más elevados —con progresivas cotas de complejidad y
lucidez.
A pesar de la diferencia
de lenguajes utilizados en cada una de estas propuestas, la resonancia de fondo
entre ambas resulta obvia. Por otro lado, como hemos dicho, la teoría de
cuerdas investiga los niveles más básicos —fundamentalmente energéticos— del
espectro de la realidad manifestada, mientras que la teoría armónica se centra,
sobre todo, en los procesos de despliegue de la vida, la mente y el espíritu. ¿Podrían
considerarse estas dos teorías como abordajes complementarios sobre una
realidad común? ¿Resultaría posible armonizar, en alguna medida, ambos
enfoques? Para aclarar el panorama, en los próximos apartados vamos a tratar de
exponer, brevemente, la perspectiva de la hipótesis armónica sobre algunos de
los temas clave de la teoría de cuerdas. De este modo, al final, el lector dispondrá
de unos cuantos argumentos para responder a esas cuestiones que acabamos de
plantear.
—¿De qué están hechas las
cuerdas?
Dentro del mundo de la teoría
de cuerdas parece que existen múltiples respuestas ante esta pregunta. Algunos físicos
plantean que las cuerdas son puros objetos matemáticos con propiedades y
dinámicas específicas. Es decir, creen que son simples abstracciones numéricas
y que, por lo tanto, no necesitan más explicaciones. Otros, sin embargo, más
optimistas, afirman que las cuerdas, lejos de ser meras metáforas o simples dispositivos
predictivos, son, en verdad, objetos reales, las diminutas líneas de energía
que constituyen la forma más básica de la existencia, los componentes
fundamentales e irreducibles de toda la materia y todas las fuerzas del
universo. No están “hechas de” nada más simple. No existe ningún objeto más
pequeño que estas hebras de energía.
Desde la perspectiva de
la teoría armónica que estamos desarrollando, el panorama adquiere nuevas
dimensiones. Tal como hemos planteado, la realidad última del universo —lo que
hemos denominado la realidad absoluta no-dual— es “previa” a su
polarización como energía-y-consciencia, de modo que ese Vacío fundamental, en
sí mismo, no es objetivo ni subjetivo, sino la unidad o la identidad de ambas
facetas. Podríamos decir, por tanto, que el Vacío último es, de forma
simultánea e indiferenciada, energía potencial y consciencia pura, o sea, pura luz-lúcida
o lucidez-luminosa no-dual. Como no hay en Eso la menor separación entre sujeto
y objeto, no puede percibirse de
ningún modo —no es “algo” que pueda ser visto por “alguien”—, pero,
evidentemente, tampoco es “nada”, porque, de hecho, todos los entes del
universo —objetivos o subjetivos— no son otra cosa que formas parciales y
relativas de ese Vacío no-dual. La ciencia positivista jamás podrá acceder a
este Vacío intrínsecamente inefable, porque el mero intento de describirlo
objetivamente coloca al investigador “fuera” de su ámbito no-dual. Sin embargo,
paradójicamente, el Vacío del que estamos hablando, lejos de ser una realidad
lejana, misteriosa o desconocida, es la vivencia más próxima, íntima y obvia de
nuestra existencia. ¿Es que hay algo más incuestionable que la propia
Certeza-de-Ser?... ¿es que, querido lector, dudas por un solo instante de tu
propia realidad?... Pues, resulta que esa simple y pura Auto-Evidencia siempre
presente que eres en tu esencia —previa a la más mínima identificación con
cualquier forma concreta— es, precisamente, la Vacuidad no-dual que constituye
y comprehende todos los mundos. ¡Esa simple Auto-Evidencia es la única
sustancia del universo en su conjunto y de todos y cada uno de los entes que lo
componen! O sea que, desde este punto de vista, la respuesta radical a la
pregunta “¿de qué están hechas las cuerdas?” no puede ser otra que: “las
cuerdas —como todas las demás cosas— están hechas de pura Vacuidad autoevidente”.
De todas formas, a continuación, vamos a tratar de dar una respuesta menos
drástica.
Como hemos explicado, la inefable
realidad absoluta no-dual —la pura Auto-Evidencia sin forma—, si
quiere contemplarse a sí misma de algún modo, no tiene más remedio que
bifurcarse —aparentemente— como un polo objetivo —básicamente de energía— y un
polo subjetivo —básicamente de consciencia—, generando, automáticamente, un
amplísimo espectro de equilibrios entre ambas facetas polares, que recorre toda
la gama desde los estados más básicos —de enorme energía y poca consciencia—
hasta los más elevados —de poca energía y enorme consciencia, y constituye lo
que hemos denominado la realidad relativa potencial. Pues bien, la
totalidad de este espectro potencial de equilibrios sujeto-objetivos, creado en
el mismo instante originario entre los polos fijos extremos de energía y
consciencia, es, exactamente, la Supercuerda fundamental o Brana integral
(i-brana) de nuestra hipótesis evolutiva, cuyas vibraciones dan lugar a todas
las formas de la manifestación universal. ¡Fijémonos bien!, según nuestro
planteamiento, esta Supercuerda fundamental o Brana integral es una realidad potencial
unificada “previa” a su actualización paulatina en el espacio-tiempo.
En una adenda anterior
hemos comentado que la física y filósofa R. Kastner, extendiendo el
trabajo pionero de J. Cramer, ha desarrollado una nueva Interpretación
Transaccional e la Mecánica Cuántica, llamada Relativista (RTI) o Posibilista
(PTI), que sostiene que las funciones de onda cuántica no se mueven tanto en el
universo físico, sino que existen como “posibilidades” en el espacio
multidimensional de Hilbert, del cual emergen las transacciones en el universo
“real”. Kastner propone definirlas con el término “potencia” —con el que
Aristóteles denominaba la capacidad de ser algo en el futuro—, en
sintonía con la afirmación del físico teórico alemán W. Heisenberg: “Los
átomos o las partículas elementales no son reales en sí mismos; forman un mundo
de potencialidades o posibilidades, y no tanto un mundo de cosas o hechos”.
Kastner pide una nueva categoría metafísica para describir esas
"posibilidades no del todo reales", que, lejos de ser meras
abstracciones, constituyen un mundo de dimensiones superiores cuya estructura
está descrita por las matemáticas de la teoría cuántica. La metáfora del
“iceberg” usada por Freud para describir el subconsciente humano puede
aplicarse igualmente al “reino ontológico de posibilidades” o “tierra cuántica”
que plantea Kastner. Este “quantumland” hace referencia a la masa del
iceberg que existe por debajo de nuestra vista, mientras que la punta, la
apariencia espacio-temporal, es solo una pequeña parte de todo lo que es el
universo físico. Los procesos cuánticos, aunque tengan lugar fuera del espacio-tiempo,
constituyen una parte fundamental de ese universo.
Este planteamiento de
Kastner sobre un “reino ontológico de posibilidades” del que surge el mundo
concreto espacio-temporal, coincide plenamente con nuestra propuesta sobre una realidad
relativa potencial de sonidos armónicos que se actualiza,
rítmicamente, a lo largo de los sucesivos peldaños de la escalera evolutiva. Ideas
similares a éstas han sido sugeridas desde ámbitos muy diversos: físicos,
biológicos, psicológicos, espirituales…
Por ejemplo, el físico D.
Bohm, en clara resonancia con esta idea, postula la existencia de una realidad
fundamental —el “orden implicado”—, en la que la materia y el espíritu están
unificados, que se despliega, instante tras instante, como el universo
manifestado —el “orden explicado”. Partiendo de los sorprendentes datos de la
física cuántica, Bohm propone la existencia, a nivel muy profundo, de un orden
intrínseco que, más allá del espacio y del tiempo, envuelve la totalidad de la
realidad cósmica de relaciones. Este orden intrínseco se proyectaría a cada
instante en el orden manifiesto, que, a su vez, se inyectaría o se
introyectaría de nuevo, a cada instante, en el orden intrínseco. Bohm llama
“holo-movimiento” a este continuo despliegue y repliegue entre el orden
implicado y el orden explicado que constituye el fenómeno dinámico básico del
que emanan todos los sucesos de la realidad manifestada en el espacio-tiempo. Lo
fundamental en el orden implicado es la presencia simultánea de una secuencia
de muchos grados de envolvimiento, mientras que, por el contrario, en el orden
explicado todos esos grados se hacen presentes de forma extendida y manifiesta.
De igual modo, el
filósofo de sistemas E. Laszlo postula la idea de un campo de
información como sustancia del cosmos. Utilizando el término sánscrito Akasha,
con el que la tradición hindú designa al fundamento que subyace a todas las
cosas y se convierte en todas las cosas, Laszlo denomina a este campo unificado
de información como "campo akáshico". El Akasha
—afirma— es una dimensión en el universo que no solo subyace a todas las cosas
que existen en él, sino que las genera e interconecta, conservando la información
que han generado. Es la matriz de la realidad, la red del mundo, la memoria del
cosmos. La cosmología akáshica concibe el universo como un sistema
integral que evoluciona en la interacción de dos dimensiones: una dimensión
oculta o akáshica y una dimensión observable o manifiesta. Según este
modelo, la dimensión oculta “in-forma” a la dimensión manifiesta, y ésta, a su
vez, “de-forma” a la dimensión oculta, modificando su potencial de información.
Esta interacción bidireccional entre ambas dimensiones constituye un bucle
continuo de acción y reacción, que crea una coherencia progresiva en la
dimensión manifiesta, lo cual, según Laszlo, puede explicar por qué la
evolución es un proceso informado y no azaroso.
En profunda sintonía con
esto, el físico teórico N. Haramein plantea un dominio fundamental de
información del que todo surge y al que todo retorna. La intercomunicación no
local, más allá de cualquier marco de espacio y tiempo, es posible gracias a la
red de memoria espacial unificada formada por microagujeros de gusano del campo
holográfico básico de información en la escala de Planck. La memoria y los
procesos recursivos de información de retroalimentación y proalimentación del
vacío cuántico —u holocampo— permiten el aprendizaje y el comportamiento
evolutivo. El flujo de información dinámica desde y hacia ese campo puede ser
la fuente generadora de la materia organizada, de los sistemas biológicos
autoorganizados y, en última instancia, de las entidades autoconscientes.
Haramein afirma, en resumen, que vivimos en un universo altamente entrelazado e
interconectado donde un campo fundamental de información, compartido a través
de todas las escalas, impulsa mecanismos evolutivos en los que el entorno influye
en el individuo y el individuo influye en el entorno, en una totalidad
interconectada no local: un universo que en última instancia es Uno.
En la misma línea, el
bioquímico R. Sheldrake propone una dinámica similar al holomovimiento
de Bohm en la que unos campos morfogenéticos, implicados y no locales,
canalizan la memoria colectiva de formas y comportamientos a las generaciones
siguientes. Sheldrake pone especial énfasis en la idea de que el orden
explicado, en cierto modo, enriquece al implicado, el tiempo a la eternidad,
porque lo finito contribuye al orden global re-inyectando sus aportaciones de
nuevo a la totalidad. Cada momento es una proyección del todo, pero ese momento
se introyecta de nuevo en el todo. El siguiente momento implica, en parte, una
re-proyección de esa introyección, y así sucesivamente. De este modo, como cada
instante contiene una proyección de la re-inyección de los instantes anteriores
—lo que constituye una cierta forma de memoria—, se parece a sus predecesores,
pero también se distingue de ellos. Según este concepto de proyección e
introyección, todos los entes del universo estamos contribuyendo a la
naturaleza intrínseca más profunda, porque participamos en la introyección del
orden manifiesto en el orden implicado, creando, así, un orden superior que,
instante tras instante, va conformando la dinámica evolutiva.
Este planteamiento sobre una realidad potencial unificada, más allá del
espacio y el tiempo, no sólo ha sido desarrollado por investigadores del mundo
objetivo de la energía, sino también por indagadores del mundo subjetivo de la
consciencia. Así, por ejemplo, el psiquiatra C. Jung retomó la expresión
medieval “unus mundus” —un solo mundo— para sugerir la existencia de una
realidad subyacente unificada a partir de la cual
todo emerge y a la cual todo retorna. Afirmó que era
extraordinariamente probable que la mente y la materia no fueran sino dos
aspectos diferentes y complementarios de ese unus mundus trascendental. Jung, conjuntamente con el físico W. Pauli, puso de manifiesto
que los conceptos de “arquetipo” y “sincronicidad” reforzaban,
precisamente, la existencia de esa unidad subyacente. Jung observó que las
capas más hondas de la psique pierden la peculiaridad individual a mayor
profundidad —se vuelven más colectivas— y que en este “inconsciente colectivo”
existen unas pautas dinámicas primordiales, que él denominó “arquetipos”. Estos
arquetipos son, en sí mismos, elementos vacíos, virtualidades, ideas en sentido
platónico, tendencias innatas, modelos desprovistos de contenido a partir de
los cuales se forman las variaciones individuales. Un arquetipo posee, en
principio, un núcleo significativo invariable que determina su modo de
manifestación, pero la manera en que se expresa en cada caso no depende de él
solamente, sino también del material del mundo fenoménico con el que cuenta
para hacerse visible. Los arquetipos no son propiamente elementos psíquicos, ni
tampoco materiales, sino más bien realidades psicofísicas pertenecientes al
ámbito de lo “psicoide”, anteriores a una eventual separación en esos dos
dominios que nosotros percibimos escindidos en nuestra realidad cotidiana. Los
arquetipos formarían parte de ese unus mundus que, según la filosofía
escolástica, contenía en potencia la materia y el espíritu y, por tanto, podría
ser entendido como un reino de “materia espiritual” o de “espíritu material”.
Resonando con esta idea
que estamos planteando de equiparar nuestra realidad relativa potencial
con el “orden implicado” de Bohm, con el “quantumland” de Kastner o con
el “unus mundus” de Jung, la psicóloga M. L. von Franz afirmaba
que resultaba posible aplicar la terminología de Bohm a las ideas de Jung, de
tal modo que los arquetipos se podrían considerar como estructuras dinámicas e
inobservables del orden implicado o replegado. O, en la misma línea, el
psiquiatra S. Grof ha propuesto que “en una versión ampliada de la
teoría holonómica, los arquetipos podrían ser comprendidos como fenómenos sui generis,
como principios cósmicos entrelazados con el tejido del orden implicado”.
Después de esta breve
recapitulación de diversas perspectivas sobre la realidad relativa potencial,
estamos en condiciones de responder a la pregunta “¿De qué están hechas las
cuerdas?” de un modo menos drástico y radical del que lo hemos hecho en
nuestra respuesta original: “las cuerdas —como todas las demás cosas— están
hechas de pura Vacuidad autoevidente”. Tal como hemos explicado, con la
polarización aparente de la Vacuidad no-dual fundamental, se genera,
instantáneamente, todo un espectro potencial de equilibrios sujeto-objetivos
entre los polos fijos extremos de energía y consciencia. Es, precisamente, la
totalidad de este espectro potencial de energía-consciencia lo que
constituye la Supercuerda fundamental o Brana integral (i-brana) de
nuestra hipótesis evolutiva, cuyas vibraciones dan lugar a todas las formas de
la manifestación universal, desde los niveles y dimensiones más básicos —de enorme
energía y poca consciencia— hasta los más elevados —de poca energía y enorme
consciencia. Como acabamos de ver en los párrafos anteriores, es posible
contemplar este espectro potencial de energía-consciencia desde un sinfín de
perspectivas. Puede interpretarse como la función de onda universal, como el
espacio multidimensional de Hilbert, como el reino ontológico de posibilidades,
como la tierra cuántica potencial, como el campo unificado de información, como
el orden implicado, como la red de memoria espacial unificada, como el campo
holográfico morfogenético, como el unus mundus trascendental, como el
inconsciente colectivo, como el mundo de los arquetipos psicofísicos, como el
ámbito de lo psicoide, como el mundo de las ideas platónicas o mundo inteligible,
como los objetos eternos de Whitehead…
El hecho de que esta
supercuerda fundamental tenga un carácter potencial y unificado
tiene implicaciones inmediatas. Recordemos, aquí, unas frases de B. Greene que
hemos recogido anteriormente: “Cada partícula elemental está compuesta por
una sola cuerda —es decir, cada partícula es una sola cuerda— y todas las
cuerdas son absolutamente idénticas. Las diferencias entre las partículas
surgen porque sus respectivas cuerdas experimentan diferentes patrones
vibracionales resonantes. Lo que parecen ser partículas elementales diferentes
son en realidad "notas" diferentes en una cuerda fundamental.” Nuestra
propuesta va incluso un paso más allá. No sólo decimos que todas las cuerdas
son absolutamente idénticas, sino que planteamos que todas las cuerdas
son, en esencia, una única y misma supercuerda potencial, cuyos infinitos
posibles modos de vibración se actualizan y colapsan en las formas de diferentes
partículas elementales y del resto de entidades del universo multidimensional. Si
esta propuesta es correcta, conceptos tales como “realidad no-local”,
“entrelazamiento” o “no-separabilidad”, tan frecuentes en los textos del mundo
cuántico, quedarían automáticamente clarificados. Después de la verificación en
el laboratorio de la llamada “paradoja EPR”, ha quedado demostrada, sin sombra de duda, la existencia en
el mundo real de sucesos que violan el viejo “principio de localidad” —la
suposición de que dos objetos alejados entre sí no pueden influirse mutuamente
de manera instantánea—, confirmando, así, la "espeluznante acción a
distancia" tan temida por Einstein. Es decir, que, si dos partículas han interactuado
en algún momento, el estado de cualquiera de ellas afectará instantáneamente al
estado de la otra sin importar la distancia que las separe. Dado que, tal como
estamos proponiendo, todas las partículas elementales no son otra cosa que
diferentes modos de vibración de una misma y única supercuerda potencial
fundamental, este modo de comportamiento sincronizado entre partículas
entrelazadas, lejos de ser un fenómeno espeluznante e inexplicable, resulta ser
un hecho completamente lógico y natural. Porque, como hemos dicho, cada
punto-instante —cada aquí-ahora finito y fugaz— de la manifestación pixelada
universal no es otra cosa que una expresión sonora del mismo y único Aquí-Ahora
infinito y eterno de la brana potencial integral, a través de la cual la
inefable Vacuidad no-dual, atemporal y aespacial trata de contemplar su rostro
invisible de infinitos modos, instante tras instante… aquí-ahora… aquí-ahora…
aquí-ahora…
—¿Dónde están las dimensiones adicionales?
Anteriormente hemos
explicado que una teoría de cuerdas matemáticamente consistente requiere la
existencia de dimensiones adicionales, más allá de las cuatro con las que
estamos familiarizados en la vida cotidiana, tres espaciales y una temporal.
Las matemáticas de la teoría de cuerdas exigen que el universo tenga, al menos,
seis dimensiones más. Si verdaderamente existen esas dimensiones extra… ¿dónde
están? Los físicos utilizan la idea de “compactación” para construir modelos en
los que el espacio-tiempo resulte aparentemente cuatridimensional. A través de
esta compactación se supone que las 6 o 7 dimensiones adicionales se encierran
sobre sí mismas hasta formar círculos diminutos e imperceptibles. Estas
dimensiones están tan curvadas, plegadas y enrolladas sobre sí mismas dentro de
la longitud de Planck que, aunque se encuentren presentes, resultan
indetectables con la tecnología actual. Otro enfoque para reducir el número de
dimensiones es a través de la teoría de branas, una extensión de la teoría de
cuerdas que incluye objetos multidimensionales, denominados branas. Estas
branas generalizan la idea de partículas y cuerdas a entidades que pueden tener
más dimensiones. Así, por ejemplo, una 0-brana es una entidad de dimensión cero
—una partícula puntual—, una 1-brana es una entidad unidimensional —una línea o
cuerda—, una 2-brana es una entidad bidimensional —una superficie o membrana—,
una 3-brana es una entidad tridimensional —un volumen o cuerpo—… una p-brana es
una entidad p-dimensional.
En el resumen inicial de la
teoría armónica de la evolución hemos visto cómo con el salto desde la realidad
absoluta no-dual a la realidad relativa potencial, es decir, con la
repentina polarización de la Vacuidad no-dual fundamental, se genera una
“distancia” ilusoria entre el polo objetivo de energía originario y el polo
subjetivo de consciencia final, abarcando todo el espectro de equilibrios
posibles entre ambas facetas. Es, precisamente, la totalidad de este espectro
potencial de energía-consciencia lo que constituye la supercuerda
fundamental o brana integral (i-brana) de nuestra hipótesis evolutiva,
cuyas vibraciones dan lugar a todas las formas de la manifestación universal,
desde los niveles y dimensiones más básicos —de enorme energía y poca
consciencia— hasta los más elevados —de poca energía y enorme consciencia. En la
comprobación de nuestra hipótesis hemos visto cómo, partiendo del sonido
fundamental de la supercuerda completa, los sucesivos segundos armónicos
encadenados van marcando las características y el ritmo de emergencia de todas
y cada una de las etapas básicas de la evolución de la filogenia humana —de
acuerdo a los datos aportados por la paleontología, la antropología y la
historia— y del desarrollo de nuestra ontogenia —de acuerdo a los datos
aportados por la embriología y por la psicología del desarrollo.
En este punto queremos incluir un dato más, de especial interés en el tema que estamos tratando. Cuando anteriormente explicamos la emergencia de los segundos armónicos encadenados, dijimos que, si la cuerda de guitarra de nuestro ejemplo está afinada en la nota do, su segundo armónico —1/3 de su longitud— será un sol. De igual modo, el segundo armónico de este sol, será un re. Y el de este re, será un la. Y si repetimos la operación indefinidamente, obtendremos una cadena de sonidos —do, sol, re, la, mi, si#, do#, sol#...— que son, exactamente, las sucesivas notas del círculo (espiral) pitagórico de quintas. Si, como hemos visto, cada nota de esta cadena constituye el sonido característico de una determinada etapa de la evolución, con cada tercio de la duración obtendremos un sonido nuevo y, por tanto, un salto evolutivo. En la fig. 3-A se indican los sucesivos sonidos fundamentales con sus correspondientes armónicos, y en la fig. 3-B se señala, precisamente, el orden en que van apareciendo los segundos armónicos encadenados. Como podemos ver, cada siete saltos se sobrepasa la escala original y comienza a repetirse la misma serie de notas en un semitono más alto.
En nuestra comprobación
de la hipótesis armónica con los datos evolutivos, se puede ver cómo las
transiciones entre estas sucesivas series de siete armónicos consecutivos se
corresponden, exactamente, con el surgimiento de la vida autoorganizada,
de la mente autoconsciente y del intelecto autorreflexivo. En una
adenda anterior hemos esquematizado todo el proceso evolutivo afirmando que en
el polo original el aspecto de consciencia se encontraba completamente
absorbido por el aspecto de energía, de modo que todo el trayecto desde
entonces no ha sido sino un progresivo distanciamiento y desidentificación de
la faceta subjetiva respecto a la faceta objetiva. En resumen, durante las
primeras etapas de desarrollo de la materia, la faceta de consciencia se
encuentra absorbida por la faceta de energía; con el surgimiento de la vida,
la faceta de consciencia da un salto hacia atrás, se separa de la mera materia,
la percibe y, así, puede actuar sobre ella; con el surgimiento de la mente
humana, la faceta de consciencia vuelve a saltar hacia el interior, aparece la
autoconsciencia, que se separa de la simple vida subconsciente y aumenta, así,
la capacidad de acción sobre el mundo natural; con el surgimiento del intelecto
racional, la faceta de consciencia vuelve a saltar, una vez más, hacia atrás,
lo que permite pensar sobre el pensamiento y, de esta forma, se acrecienta
exponencialmente la comprensión sobre el funcionamiento de las cosas y, por
tanto, la capacidad de intervención sobre ellas. Todo este proceso resulta
posible por la presencia, desde el mismo instante originario, de la consciencia
pura ―el Testigo del que habla la tradición hindú― como polo final.
En la filosofía y la
teoría de sistemas, un holón es una entidad que es simultáneamente un todo y
una parte de un todo más grande. Es decir, un holón es un sistema que tiene sus
propias características como entidad individual, pero también forma parte de
otro sistema de mayor escala. Una jerarquía dinámica de holones recibe el
nombre de holoarquía. Según nuestro planteamiento —recordemos— en el universo
evolutivo se dan, simultáneamente, dos holoarquías antagónicas. Una holoarquía
decreciente y entrópica de energías, en la que la máxima capacidad se encuentra
en el polo original A, y una holoarquía creciente y sintrópica de consciencias,
en la que la máxima capacidad se encuentra en el polo final Ω. Describiendo la
trayectoria global desde la perspectiva “interior”, hemos hablado de un proceso
holoárquico de la consciencia que, partiendo de su absorción o identificación
en el momento original con la faceta “exterior” de la energía, progresivamente,
va dando saltos hacia “dentro”, generando sucesivos holones emergentes de mayor
profundidad, amplitud y lucidez, que, uno tras otro, trascienden e
incluyen a todos sus predecesores. En esencia, el proceso va desplegando el
potencial básico de todas y cada una de las sucesivas estructuras de la holoarquía
anidada evolutiva, evitando la identificación exclusiva con cualquiera de ellas
y abrazando la totalidad del espectro ya recorrido, hasta llegar, finalmente,
al Testigo puro —la esencia de la consciencia de todos y cada uno de los
distintos niveles del desarrollo— que trasciende e incluye la
totalidad del proceso. Esta dinámica holoárquica de consciencia ha sido descrita
minuciosamente por algunos autores —como Sri Aurobindo o Ken Wilber— que han
investigado, tanto de forma vivencial como teórica, las etapas finales de este
camino de profundización en el espacio interior.
¡Pues, bien!, nuestra propuesta es que estos sucesivos holones de la gran holoarquía evolutiva son, precisamente, las estructuras dinámicas que despliegan en el universo manifestado, una tras otra, las dimensiones básicas de la supercuerda potencial fundamental o brana integral (i-brana). En el mismo momento originario en el que tiene lugar la polarización aparente de la Vacuidad no-dual fundamental, se genera, instantáneamente, la totalidad del espectro de energía-consciencia entre los polos extremos, con todos los niveles y dimensiones potenciales superpuestos y presentes de forma simultánea. Por eso, denominamos brana integral (i-brana) a esta realidad potencial fundamental. Es a través del proceso evolutivo cómo estos niveles y dimensiones potenciales se van actualizando, uno tras otro, en y como el mundo manifestado. Utilizando el lenguaje de la teoría de branas, podríamos decir que tras el punto-instante original o 0-brana de dimensión 0 —un punto—, van surgiendo la 1-brana unidimensional —una línea o cuerda—, la 2-brana bidimensional —una superficie o membrana—, la 3-brana tridimensional —un volumen o cuerpo—… y así, sucesivamente, a través de las p-branas p-dimensionales con valores de p hasta 9 o 10. La clave que queremos resaltar en este proceso es el hecho de que cada una de las sucesivas branas trasciende e incluye a la anterior, es decir, la línea trasciende e incluye al punto, la superficie trasciende e incluye a la línea, el volumen trasciende e incluye a la superficie… Aplicando —y ampliando— esta idea a nuestra holoarquía evolutiva, podemos plantear la cadena de holones como la progresiva expresión dinámica de las dimensiones básicas de la supercuerda potencial fundamental o brana integral: 1) holón unidimensional —cuerdas o partículas elementales—, 2) holón bidimensional —átomos—, 3) holón tridimensional —moléculas (materia) —, 4) holón tetradimensional —células (vida)—, 5) holón pentadimensional —seres autoconscientes (mente)—, 6) holón hexadimensional —seres racionales (intelecto)—… Ω) holón integral —testigo transpersonal. Todo parece indicar que, en última instancia, el propósito de la dinámica cósmica no es otro que el de manifestar en el mundo de las formas, nivel tras nivel, la totalidad del espectro de energía-consciencia del fundamento potencial, para llegar finalmente a integrar, de forma simultánea, desde el polo originario de energía hasta el polo final de consciencia, desvelando, así, su no-dualidad intrínseca.
En las figs. 7-A y 7-B se pone de manifiesto cómo la pauta armónica en la que emergen los sucesivos niveles y dimensiones del espectro básico de energía-consciencia es idéntica tanto en el proceso de despliegue de la filogenia humana —macrocosmos— como en el proceso de despliegue de su ontogenia —microcosmos. En el eje de abscisas se representa la dimensión temporal y en el eje de ordenadas se representan los múltiples niveles y dimensiones del espectro básico de energía-consciencia —o sea, la holoarquía evolutiva o “gran cadena del ser”. Las únicas diferencias entre ambos gráficos están, por un lado, obviamente, en la escala temporal de uno y otro proceso, y, por otro lado, en la cota del espectro de energía-consciencia en la que se ubica el sonido fundamental en cada caso. En el proceso filogenético de nuestra especie —en el macrocosmos— la cota se sitúa en la interfaz entre la “materia” y la “vida”, y en el proceso ontogenético humano —en el microcosmos— se sitúa un par de peldaños más arriba, entre la “mente” y el “intelecto” (o alma).
La teoría entrópica-sintrópica
y la interpretación transaccional de la mecánica cuántica (ver la fig. 15) nos
permiten comprender cómo todos los eventos del universo espacio-temporal
surgen, instante tras instante, por la acción simultánea y coordinada en el
ámbito potencial de los flujos ascendentes procedentes del polo original de
energía y de los flujos descendentes procedentes del polo final de consciencia,
los cuales, al resonar entre sí en un nivel específico —alto o bajo— del
espectro de energía-consciencia, “colapsan” la brana potencial integral del
fundamento unificado en una brana finita específica del mundo manifestado.
Según este esquema, la teoría de cuerdas planteada por los físicos centra sus investigaciones
en el nivel más bajo de ese espectro de la manifestación universal, en la brana
unidimensional de las partículas elementales, y se pregunta por la ubicación de
las seis o siete dimensiones adicionales que se necesitan para que la teoría
sea matemáticamente consistente. ¿Dónde
están esas dimensiones extra?
Llegados a este punto, creemos
que la teoría armónica está en condiciones de aportar una posible respuesta a
esa cuestión. Según nuestro planteamiento, todas las dimensiones del universo
manifestado se encuentran plenamente presentes —desde el mismo instante
originario en el que tiene lugar la polarización aparente de la Vacuidad esencial—
en la misma y única supercuerda fundamental o brana integral básica, de forma
unificada, superpuesta y potencial. Todo el proceso de la manifestación
evolutiva universal no es sino la paulatina actualización y despliegue de estos
niveles y dimensiones potenciales, a través del colapso, instante tras
instante, de la brana integral básica en y como las sucesivas formas de la gran
holoarquía evolutiva —1-branas (partículas), 2-branas (átomos), 3-branas
(moléculas), 4-branas (células)…—, que van integrando más y más dimensiones a
través de entidades y organismos progresivamente complejos y conscientes. En
resumen, todas las dimensiones están potencialmente presentes en cada
punto-instante (0-brana) del vacío universal, y manifiestamente
presentes, de forma progresiva, en los sucesivos niveles de la holoarquía
evolutiva. Esta es la clave del gran holograma cósmico en el que habitamos: la
información de la totalidad se encuentra plena y potencialmente presente
en la parte más insignificante de la manifestación universal.
—Una observación osada
El físico Paul C. W.
Davies y el periodista científico Julian Brown publicaron en 1988 un libro
titulado Supercuerdas: ¿Una Teoría de Todo?, en el que recogían una
serie de entrevistas, llevadas a cabo en la BBC, con algunos de los más
destacados defensores y detractores de la teoría de cuerdas. A continuación,
vamos a reproducir algunas frases de la entrevista realizada al físico teórico
John Ellis. [La numeración de las páginas corresponde a la versión en español
de la obra, publicada por Alianza Editorial, en Madrid, en 1990.]
P. 196: (J. E.) Creo
que es bueno pensar en términos de cuerdas clásicas, … como por ejemplo cuerdas
de violín. Sabemos que, al pulsar una cuerda de violín, ésta puede oscilar a
muchas frecuencias diferentes —que tiene diferentes armónicos—. La supercuerda
es algo así. Los diferentes tipos de partículas elementales, creemos,
corresponderán a los diferentes modos en que este aro puede oscilar, de forma
bastante parecida a las diferentes notas que se pueden tocar en la misma cuerda
de violín. Hay de hecho, en principio, un número infinito de modos diferentes
en los que la supercuerda puede oscilar. … (P) ¿Está diciendo que la
diferencia, digamos, entre un quark up y un quark down se debe más o menos
enteramente al diferente patrón de movimiento que se produce en torno a ese
pequeño lazo? (J. E.) Correcto. … P. 198: (J. E.) De hecho, lo
que llamamos carga eléctrica sería algún tipo de propiedad colectiva de la
cuerda como un todo, y si la cuerda oscilara de diferentes modos, entonces
parecería tener una carga eléctrica diferente. … (P) En otras palabras,
la carga eléctrica podría verse como una cualidad del movimiento de la
cuerda, más que algo que simplemente añadimos a una partícula o un objeto
fundamental. … (J. E.) Sí, creo que sería una buena forma de pensar en
ello. (P) La gente se pregunta a menudo sobre lo que es la carga eléctrica,
y normalmente no se puede decir nada más que sólo es una propiedad fundamental,
pero usted parece estar diciendo que podríamos explicar la carga eléctrica
en términos de una suerte de dinámica. (J. E.) Recordemos lo que
entendemos realmente por carga eléctrica. Lo que entendemos es que hay un campo
que se llama campo electromagnético y que es lo que se acopla a la carga
eléctrica y es el responsable de retener a los electrones alrededor del núcleo,
o es el responsable de las ondas de radio, por ejemplo. Los campos
electromagnéticos están, de hecho, asociados a partículas llamadas fotones.
Estos fotones son, a su vez, un modo diferente de oscilación de la cuerda,
exactamente del mismo modo que el electrón es algún modo de oscilación de la
cuerda. Así que lo que llamamos carga eléctrica es realmente un acoplamiento
entre distintos trozos de cuerda que están oscilando de formas ligeramente
diferentes, y el fotón no es más elemental ni menos elemental que el
electrón. [Las negritas son mías].
Permítasenos poner de
manifiesto, en este punto, una curiosa resonancia que parece producirse entre
lo que hemos planteado en nuestra teoría armónica de cuerdas y las ideas que
acabamos de exponer de J. Ellis. (Pedimos perdón, de entrada, por la osadía). Sabemos que un quark up tiene una
carga eléctrica igual a +2/3 de la
carga elemental, es decir, +2/3 e. Sabemos, igualmente, que un quark
down tiene una carga eléctrica igual a −1/3 de la carga elemental, es decir, −1/3 e.
Recordemos que estos quarks up y down son las partículas elementales
constituyentes de los protones y los neutrones, que forman los núcleos atómicos
de toda la materia conocida (un protón está formado por dos quarks up y
un quark down, y un neutrón está formado por dos quarks down y un quark up). De
igual modo, las otras parejas de quarks —charm y strange y top y botton— tienen
las mismas cargas eléctricas que up y down, o sea, +2/3 e
y −1/3 e.
En el apartado anterior
hemos dicho que todo el proceso de la manifestación evolutiva universal no es
sino la paulatina actualización y despliegue de los niveles y
dimensiones potenciales de la brana integral básica, a través de sucesivos
colapsos, instante tras instante, en y como todo el espectro de formas de
la gran holoarquía evolutiva, empezando por las 1-branas (cuerdas
unidimensionales o partículas), 2-branas (átomos), etc. También hemos
explicado cómo esos colapsos se originan en la supercuerda potencial de
energía-consciencia primordial por la resonancia entre los flujos ascendentes
procedentes del polo original de energía y los flujos descendentes procedentes
del polo final de consciencia, y tienen lugar en un nivel concreto del espectro
de energía-consciencia, comenzando por las cotas más bajas —1-branas— y
ascendiendo de forma paulatina hasta la cota Ω. ¡Fijémonos bien!, —recordad la
fig. 15— en todos los casos en los que tiene lugar la resonancia entre estos
dos flujos antagonistas, el tramo ascendente abarca 2/3 de la cuerda
completa (o sea, +2/3) y el tramo descendente abarca 1/3 de la
misma cuerda (o sea, −1/3)… ¿no os recuerda a algo esto?
Entre las frases recogidas de la entrevista a J. Ellis están éstas: “lo
que llamamos carga eléctrica sería algún tipo de propiedad colectiva de la
cuerda como un todo”, “la carga eléctrica podría verse como una cualidad del
movimiento de la cuerda”, y también “la diferencia, digamos, entre un
quark up y un quark down se debe más o menos enteramente al diferente patrón de
movimiento que se produce en torno a ese pequeño lazo.”. ¿No suena todo
esto demasiado parecido a nuestra teoría armónica de cuerdas? ¿Es posible que
estas similitudes sean algo más que meras casualidades? ¿Podría haber algo
verdaderamente significativo en estos paralelismos? No soy físico y, por tanto,
no estoy en condiciones para responder a estas cuestiones. Por eso, si algún teórico
de cuerdas tiene la paciencia de leer esta adenda, ni que decir tiene que, por
mi parte, estaría encantado de conocer sus opiniones. ¡Vosotros diréis!
—Cuerdas abiertas y
cerradas
La mayoría de las versiones de la teoría de cuerdas implican dos tipos
de cuerda: cuerdas abiertas, que forman segmentos con dos puntos extremos
desligados, y cuerdas cerradas, que forman bucles o lazos circulares. Las
primeras son topológicamente equivalentes a un intervalo de línea, y las
segundas son topológicamente equivalentes a una circunferencia. No todas las teorías de cuerdas
contienen cuerdas abiertas, pero toda teoría debe incluir cuerdas cerradas, ya
que las interacciones entre cuerdas abiertas siempre pueden resultar en cuerdas
cerradas. Las cuerdas, tanto abiertas como cerradas, interactúan entre sí
dividiéndose y uniéndose. Una cuerda cerrada puede dividirse en dos cuerdas
abiertas, o dos cuerdas abiertas pueden unirse para formar una cuerda cerrada.
Las cuerdas pueden formar también tríos de abiertas o cerradas o medio
cerradas. Los descubrimientos en la teoría de cuerdas en los años 90 han
mostrado que las cuerdas abiertas deben ser, siempre, el término de un tipo de
objetos denominados D-branas —una clase particular de las p-branas de las que
hemos hablado— y el espectro de posibilidades de cuerdas abiertas se ha
incrementado en gran medida. Dado que la energía fluye a lo largo de las cuerdas,
puede deslizarse hasta uno de sus puntos extremos y desaparecer. Esto plantea
un problema, ya que la conservación de la energía establece que la energía no puede
desaparecer del sistema. Por lo tanto, una teoría consistente de cuerdas debe
incluir lugares en los cuales la energía pueda fluir cuando abandona una cuerda.
Estos objetos son, precisamente, las D-branas. Cualquier versión de la teoría
de cuerdas que permita cuerdas abiertas debe incorporar necesariamente D-branas,
y todas las cuerdas abiertas deben tener sus puntos finales unidos a estas D-branas.
En nuestra teoría armónica de la evolución también hemos planteado los
dos tipos de cuerdas, tanto las abiertas como las cerradas. En nuestro caso, el
asunto está relacionado con las características específicas de los puntos
extremos de las cuerdas. Tal como hemos visto, la supercuerda potencial
fundamental o brana multidimensional integral surge por la polarización
aparente de la Vacuidad no-dual en un polo objetivo inicial
—básicamente de energía— y un polo subjetivo final —básicamente de consciencia—,
manteniendo plenamente su esencia vacía. Toda la realidad manifestada es, por
tanto, indefectiblemente, sujeto-objetiva. No existe un universo objetivo ahí
fuera, al margen del observador que lo contempla. Todo, en última instancia, no
es más que un sinfín de perspectivas relativas, aparentes e ilusorias de la
Vacuidad absoluta, inefable y no-dual sobre Sí Misma, que surgen y desaparecen
instante tras instante, a través de la interacción entre los polos de energía y
consciencia.
Como hemos explicado, la
separación aparente entre esos polos de energía y consciencia genera,
automáticamente, una supercuerda potencial que los liga y abarca todo el
espectro de equilibrios posibles entre ambas facetas. Por eso, cualquier
interacción sujeto-objetiva entre dos puntos, cercanos o lejanos, del mundo
manifestado se produce a través de una cuerda vibrante potencial entre ambos,
que colapsa, instante tras instante, en un determinado nivel de la gran
holoarquía del universo, en función de la ubicación de los centros de gravedad
de los entes u organismos que actúan como “sujeto” y “objeto” en esta
interacción. Cuando la relación tiene lugar entre entidades presuntamente
independientes podemos hablar de “cuerdas abiertas”, mientras que cuando el nexo
tiene lugar dentro de un mismo ente u organismo debemos hablar de “cuerdas
cerradas”, aunque —según nuestro planteamiento— todas las cuerdas, en última
instancia, son siempre cerradas, ya que todos los sujetos y objetos del
universo no son, en verdad, sino las expresiones polares de una misma y única
Vacuidad no-dual.
En la adenda sobre la
evolución toroidal hemos explicado cómo cualquier interacción sujeto-objetiva
es, en última instancia, una dinámica cerrada entre el Vacío y las formas. Vamos
a recordar en este punto un par de ideas que expusimos anteriormente. Hemos
dicho que el vacío cuántico original que plantean los físicos y el vacío
místico final que vivencian los contemplativos no son sino la misma y única
Vacuidad, percibida por los físicos de forma objetiva y por los contemplativos
de forma subjetiva, pero que, en sí misma, no es objetiva ni subjetiva, sino
“previa” a esa perspectiva dual. Del mismo modo hemos afirmado que la Vacuidad
no-dual, en su intento de verse a sí misma, se dualiza aparentemente como un
polo original —básicamente de energía— y otro final —básicamente de consciencia—,
generando, así, una distancia ilusoria entre ambos. Pero, insistimos, esa
presunta distancia espacio-temporal entre los dos polos es completamente
ilusoria, porque en realidad todo sucede en el mismo y único Aquí-Ahora aespacial
y atemporal de la Vacuidad siempre presente.
Si queremos reflejar
gráficamente estas dos ideas en cualquiera de las figuras lineales que hemos
utilizado hasta aquí —por ejemplo, en las figs. 7-A y 7-B con las que
anteriormente hemos esquematizado las trayectorias globales de la evolución
universal y del desarrollo individual del ser humano, desde el polo A de
energía original hasta el polo Ω de consciencia final— deberemos realizar un
par de maniobras en esa superficie plana sobre la que hemos representado ambas
gráficas (ver la fig. 14-A). En primer lugar, si hemos planteado que la energía
y la consciencia no son dos realidades diferentes sino tan sólo los aspectos
objetivo y subjetivo de la misma y única Vacuidad siempre presente, deberíamos
unificar las líneas horizontales de la base y de la cumbre del gráfico, pues,
como hemos dicho, representan, respectivamente, los niveles de máxima energía y
de máxima consciencia que son uno y lo mismo en la realidad fundamental. Para
ello, bastará con doblar sobre sí misma la superficie plana del dibujo,
haciendo coincidir la línea superior con la inferior, obteniendo, así, un
cilindro (ver la fig. 14-B). A continuación, si hemos afirmado que la distancia
temporal entre el instante original A y el instante final Ω es ilusoria —pues
todo sucede en el Ahora atemporal—, deberíamos unificar también las líneas
verticales de la izquierda y de la derecha del gráfico, pues, como hemos dicho,
representan, respectivamente, los momentos original y final de todos los
procesos evolutivos y de desarrollo. Para ello, de nuevo, habremos de doblar
sobre sí mismo nuestro cilindro, hasta hacer coincidir las líneas verticales
extremas, obteniendo, de esta forma, una figura parecida a un “dónut” en el que
el agujero central queda reducido a un punto sin dimensiones. Es lo que en
geometría se denomina un “toro de cuerno” (ver la fig. 14-C). Teniendo en
cuenta lo que acabamos de exponer —llevando hasta sus últimas consecuencias las
pautas que se han ido desvelando en nuestra investigación—, todo apunta hacia
una fascinante dinámica toroidal de energía-consciencia, instantánea y eterna,
como el elemento clave para la comprensión integral del universo. Según este
esquema, los flujos parten de un Centro sin dimensiones —en su faceta A—, siguen
una trayectoria espiral —vórtice divergente—, alcanzan la superficie exterior
del toro, y retornan al mismo Centro —en su faceta Ω— a través de otra espiral
—vórtice convergente—, para reiniciar desde ahí su interminable proceso.
Resulta básico comprender,
aquí, el sentido último de ese punto central del “toro de cuerno” que estamos
planteando, pues ahí radica el germen de todo lo demás. Como hemos visto, ese Centro
se deduce, por un lado, de la comprensión unificada de la energía potencial
infinita del vacío cuántico y de la consciencia pura ilimitada del vacío
místico, y, por otro, de la percepción del carácter ilusorio del tiempo, y, por
tanto, de la simultaneidad absoluta del polo original A y del polo final Ω de
todos los procesos. El Centro de esa dinámica toroidal, que se manifiesta como
el universo espacio-temporal en su conjunto y como todas y cada una de las
estructuras que lo componen, es, pues, la misma y única Vacuidad no-dual, sin
forma, ilimitada, atemporal, inefable, vacía y plena, fuente y meta de todos
los mundos, potencialidad absoluta. Insistimos, ese Centro no-dual es uno y el
mismo en todo y en todos, su verdadera naturaleza, su identidad última.
Anteriormente hemos
planteado que la vibración de la supercuerda potencial ilusoria de
energía-consciencia que se crea entre los polos A y Ω genera, desde el mismo
instante original, un sonido fundamental determinado y toda una gama de
armónicos, que constituyen el espectro total de niveles y dimensiones
potenciales arquetípicos que se actualizan, paso a paso, a lo largo de la
evolución y de la historia. Pues bien, este mismo esquema multinivelado de
energía-consciencia que hemos planteado en la supercuerda potencial o brana
integral de nuestra hipótesis, deberemos aplicarlo ahora a ese “toro de cuerno”
vibrante que, según hemos propuesto, genera todo el proceso universal. Nos
encontraríamos, entonces, con una dinámica toroidal profundamente anidada en un
sinfín de niveles y dimensiones —como una “matrioshka”—, desde la minúscula
escala de Planck hasta la totalidad cósmica, reflejando, así, la radical
estructura fractal del universo (ver la fig. 14-D). La característica
fundamental de este fascinante toro anidado radica en que el centro es común e
idéntico en la totalidad de sus niveles, de modo que todos los flujos
universales, sea cual sea la cota o dimensión del espectro de
energía-consciencia a través de los que se desplieguen, parten y finalizan en
ese inefable centro no-dual que unifica en sí mismo las facetas de fuente —A— y
receptáculo —Ω— de todos los mundos.
—¿Una teoría del todo?
Como hemos comentado
anteriormente, la mecánica cuántica describe con precisión la estructura microscópica
de las partículas elementales, mientras que la relatividad general, por su
parte, explica con maestría las actividades macroscópicas del universo. El problema
al que se enfrentan los físicos es que ambas teorías, hermosas y eficaces al
aplicarlas en sus respectivos ámbitos, resultan ser profundamente incompatibles
entre sí. Frente a este panorama, la teoría de cuerdas —o la teoría M— aparece,
hoy en día, como la más firme candidata para resolver este problema, ya que ha
sido capaz de desarrollar un marco general con el potencial de unificar no sólo
todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza —incluida la gravedad— sino
también la totalidad del modelo estándar de la física de partículas, de una
forma coherente con las leyes de la mecánica cuántica y de la relatividad
general, permitiendo, de este modo, una explicación unificada tanto de los
fenómenos cuánticos como de los cosmológicos. Dado el enorme potencial y la
gran elegancia de la teoría de cuerdas, muchos físicos esperan que con el
tiempo se desarrolle hasta el punto de describir completamente nuestro
universo, convirtiéndose en la teoría definitiva, en la verdadera “teoría del
todo” (o ToE por sus siglas en inglés)… pero, ¿qué significa, exactamente, la
palabra “todo” en esa expresión?
A continuación, vamos a copiar
un par de párrafos de la “Nota para el lector” con la que Ken Wilber
comienza su libro Una Teoría de Todo, publicado por la Ed. Kairós, en
Barcelona, en 2001:
“Según se dice, en el
interior de los quarks existen cuerdas vibrantes que constituyen las unidades
fundamentales que hay detrás de todo. Pero, si esto fuera así, se trataría de
una totalidad extraña y más bien anémica, bastante ajena, por otra parte, a la
riqueza del mundo cotidiano. Es muy posible que las cuerdas constituyan una parte
importante —y hasta fundamental— del mundo, pero en ningún caso parece que
se trate de un asunto muy significativo. Usted y yo sabemos que, si las cuerdas
existen, sólo constituyen una pequeña parte de la imagen global, y lo sabemos
cada vez que echamos un vistazo a nuestro alrededor, cada vez que escuchamos a
Bach, hacemos el amor, nos asustamos por el fragor de un trueno, nos extasiamos
ante una puesta de sol o contemplamos un mundo resplandeciente que parece
compuesto por algo mucho mayor que esas delgadas bandas unidimensionales
microscópicas…”
“Los griegos tenían una
hermosa palabra —Kosmos— para referirse a la Totalidad
ordenada de la existencia, una totalidad que incluía los reinos físicos,
emocionales, mentales y espirituales. Desde su punto de vista, la realidad
última, pues, no era tanto el cosmos (la dimensión estrictamente física) como
el Kosmos (que incluye las dimensiones físicas, emocionales, mentales y
espirituales). El Kosmos no se refería sólo a la materia inanimada e
insensible, sino a la Totalidad viva compuesta por la materia, el cuerpo, la
mente, el alma y el espíritu. ¡Si debe existir una auténtica ToE, ésa no debe
centrarse exclusivamente en el cosmos sino en el Kosmos! Lo que ocurre es que
la modernidad ha acabado reduciendo el Kosmos al cosmos, la totalidad compuesta
de materia-cuerpo-mente-alma-y-espíritu a la materia hasta el punto de que, en
el mundo insípido y anodino del materialismo científico, nos conformamos con la
idea de que una teoría que unifique la dimensión física realmente es una ToE…”
Como hemos explicado
anteriormente, todo el proceso de la manifestación evolutiva universal no es,
según nuestro planteamiento, sino la paulatina actualización y despliegue de todo
el abanico de dimensiones que se encuentran presentes, unificadas y superpuestas,
de forma potencial, en la brana integral fundamental desde el mismo instante
originario. A través de repetidos colapsos, todos esos niveles potenciales del
espectro de energía-consciencia fundamental se van desplegando ordenadamente en
y como los sucesivos holones de la gran holoarquía evolutiva, empezando por los
más básicos, las 1-branas (cuerdas unidimensionales o partículas), las 2-branas
(átomos), etc. Hasta el momento presente, el trabajo de los físicos que
desarrollan la teoría de cuerdas se ha centrado, casi exclusivamente, en el
nivel más bajo de ese espectro, es decir, en el de las cuerdas unidimensionales
que se manifiestan como las partículas elementales del modelo estándar… ¿y qué
pasa con el resto del espectro?...
Tal como hemos explicado,
nuestra teoría armónica de cuerdas de la evolución ha ampliado el campo de
investigación de la teoría de cuerdas de la física hasta abarcar la totalidad
del espectro de la realidad manifestada, desde la energía original hasta la
consciencia final, pasando por todos los niveles y dimensiones intermedios, ya
sean materiales, vitales, mentales, intelectivos o espirituales. Al extender el
ámbito de estudio, se ha puesto de manifiesto, de forma sorprendente, cómo una simple
pauta armónica —la serie de “notas” que constituyen el círculo (espiral) de
quintas pitagórico— produce la emergencia de todos y cada uno de los niveles
del proceso de evolución y desarrollo. ¡Parece que “el universo elegante” de
Greene es, verdaderamente, aún más “kósmico”, simple y elegante de lo esperado!
Nuestra investigación, por otra parte, no sólo ha ampliado el campo de estudio
a todo el abanico de dimensiones desplegadas a lo largo del proceso evolutivo,
sino que lo ha hecho desde una perspectiva integral, es decir, teniendo en
cuenta los aspectos “exteriores” e “interiores” de “individuos” y
“colectividades”, lo que ha permitido rastrear los “armónicos” característicos
de cada uno de los niveles del espectro tanto en los ámbitos orgánicos como en
los psicológicos, los sociológicos y los culturales. Para completar el
panorama, la teoría armónica ha incluido también en su espacio de investigación
el espectro potencial de energía-consciencia —la supercuerda fundamental o
brana integral— y, en última instancia, la Vacuidad no-dual, o sea, la simple y
pura Auto-Evidencia siempre presente, que es la verdadera esencia de todo y de
todos en este fascinante juego de la manifestación universal.
La teoría de cuerdas,
como hemos comentado, se enfrenta a un importante desafío que todavía no ha
sabido resolver: no existe evidencia experimental directa que respalde sus
predicciones. La teoría es matemáticamente convincente, pero, por el momento,
resulta imposible de comprobar empíricamente. Dado el tamaño inimaginablemente
diminuto de las cuerdas y las inalcanzables escalas de energía en las que
funcionan, hasta la fecha no ha habido forma de verificar de ningún modo que la
teoría de cuerdas sea una descripción correcta de la naturaleza. Desde la
perspectiva integral de la teoría armónica de la evolución, se observa que la
teoría de cuerdas de la física ha centrado su trabajo, de forma casi exclusiva,
en el nivel más bajo del espectro de la realidad manifestada, y, además, lo ha
hecho tan sólo en los aspectos “exteriores” de “individuos” —partículas
elementales— y “colectividades” —interacciones. Teniendo en cuenta las enormes
energías en juego y la prácticamente total inconsciencia en esas cotas del
espectro de la manifestación, resulta casi imposible, al menos hasta el
momento, la verificación de sus propuestas, ni objetiva ni subjetivamente. Si
la teoría de cuerdas se animara a ampliar su campo de estudio —en la línea de
la teoría armónica que estamos planteando— el panorama cambiaría por completo…
Una teoría de cuerdas integral, que investigara unificadamente la totalidad del espectro de la realidad manifestada, permitiría ampliar de forma exponencial las posibilidades de verificación de la teoría en un sinfín de ámbitos, pasados o futuros, interiores o exteriores, individuales o colectivos. Por ejemplo, nuestra hipótesis armónica de la evolución, al plantear previsiones muy concretas sobre los acontecimientos que tendrán lugar a lo largo de los dos próximos siglos en el trayecto acelerado hacia el polo de la Singularidad Ω, puede ser considerada como una proposición plenamente científica, ya que es completamente falsable en cualquiera de sus previsiones en los diversos ámbitos de la realidad manifestada. Incluso los ámbitos no manifestados espacio-temporalmente —la realidad relativa potencial y la realidad absoluta no-dual— pueden ser abordados desde muy diversas perspectivas, tanto teóricas como vivenciales, tanto objetivas como subjetivas. Recordemos la función de onda universal, la “tierra cuántica” potencial de Kastner, el espacio multidimensional de Hilbert, el orden implicado de Bohm, el campo holográfico morfogenético de Sheldrake, la red de memoria espacial de Haramein, el campo unificado de información de Laszlo… Este mismo ámbito —el espectro de energía-consciencia potencial de la supercuerda fundamental— también puede ser abordado desde la perspectiva interior. Recordemos el mundo de los arquetipos psicofísicos o el inconsciente colectivo de Jung, la realidad inteligible o mundo de las ideas platónicas, las formas eternas de los archivos akáshicos de las tradiciones orientales, los vasanas del budismo Yogachara… Incluso la inefable Vacuidad no-dual —a la que la ciencia positivista jamás podrá acceder, porque el mero intento de describirla objetivamente coloca al investigador “fuera” de su ámbito no-dual— ha sido vivenciada por un sinfín de “despiertos” en todas las grandes tradiciones no-duales de sabiduría, como en el taoísmo filosófico, en el hinduismo —vedānta advaita, shivaísmo de Cachemira—, en el budismo mahāyāna —ch’an, zen—, en el budismo vajrayāna —mahāmudrā, dzogchen—, en el judaísmo —cábala—, en el cristianismo —mística renana y castellana—, en el islam —sufismo—… Parece que ha llegado la hora de romper los estrechos límites del paradigma materialista y empezar a plantear cosmovisiones de mayor envergadura, capaces de integrar, sin prejuicios, todas las facetas en las que se despliega la insondable Vacuidad. Quizás, al final, descubramos que la realidad —nuestra verdadera realidad— es mucho más fascinante de lo que jamás hubiéramos podido imaginar.
Adenda 12: La Auto-Evidencia
y sus formas
Sucedió en 1979. A
principios de aquel año, tras abandonar la comunidad “no violenta” de Mas Roger
—en Cabacés— y pasar unas semanas en la comunidad “contemplativa” del Mas Blanc
—en Centelles—, estuve unos meses en casa de mis padres y, hacia el mes de
junio, fui a visitar a unos amigos que habían restaurado una vieja casa
rectoral abandonada en el barrio de La Magdalena —una parroquia rural del
concejo asturiano de Villaviciosa— y habían formado allí una pequeña comunidad
“sin pretensiones de ningún tipo”. El caso es que fui tan sólo de visita… pero
me quedé a vivir allí. Fue una época preciosa, de mucha naturaleza, huerta,
compañerismo, lecturas, meditaciones y risas… ¡muchas risas! Total, que, al
llegar el otoño, mis amigos, por razones de estudio o de trabajo, se fueron
marchando, y el que había ido de visita… se quedó allí de inesperado ermitaño.
Alguno de los “anfitriones” se pasaba por la vieja rectoral algún fin de
semana. Así ocurrió a mediados de diciembre. Resulta, que, precisamente, en
aquel diciembre del 79, exactamente en la madrugada del domingo día 16, tuvo
lugar el instante más importante de mi vida. Sucedió algo que cambió
radicalmente, de forma vivencial, mi comprensión de la realidad. Intentaré
contaros en qué consistió aquel “regalo” de la Vida.
Aquella noche este Barbas
había dormido muy bien. Se despertó muy temprano y, como ya no tenía sueño, aún
en la cama, tumbado cara arriba, se puso a hacer una relajación empezando por
los pies… y, de repente… inesperadamente… gratuitamente… sucedió… ¡la Evidencia
absoluta!... ¡la Claridad absoluta!… ¡la Simplicidad
absoluta!... ¡la Certeza absoluta de que Eso siempre había estado
presente!... ¡la Luz infinita reflejada en cien mil rayos en la cáscara
del universo!... ¡todo estaba bien!... ¡todo había estado bien siempre!...
¿cómo no lo había visto antes si Eso siempre había estado plenamente
presente?... ¿cómo no lo veía toda la gente de forma habitual?... Tan sólo duró
un instante. Al cabo de un momento, este Barbas se sentó en el banquito de
meditación para recuperar Aquello… y… ¡se había esfumado!...
aparentemente. El ego quiso atrapar lo inatrapable y…
Cuando traté de explicar
a uno de los anfitriones que estaba en la casa lo que había sucedido, comprendí
lo que significaba la palabra Inefable… ¡no sabía qué decirle!... tan
sólo pude balbucear aquello de que “la vida es Evidencia”. “¿Evidencia
de qué?”, me preguntó… y yo sólo acerté a decirle… “¡Evidencia-de-la-Evidencia!”.
Por eso, cuando en mis escritos utilizo la expresión Auto-Evidencia, no
se trata de una idea… ¡me refiero a la Obviedad-siempre-presente de la que
tengo Certeza absoluta! Toda la investigación, vivencial y teórica, que
he desarrollado desde entonces, no ha sido sino un burdo intento de comprender Aquello
que está mucho más allá de las palabras… ¡lo que, en Verdad, somos!
De entrada, no entendía
nada —¿cómo podía ser que la totalidad del mundo evolutivo de las formas fuera,
en esencia, una pura Diafanidad auto-luminosa?—, pero, a lo largo de los
años, sorprendentemente, aquello que en principio parecía una vivencia
completamente descabellada, resultó ser la clave para entender la dinámica
integral del universo. Voy a tratar de esbozar a continuación ese esquema
global —surgido espontáneamente al tomar en consideración todas las facetas de
la Realidad—, que, de modo muy simple, integra armónicamente la Vacuidad
y las formas, la Atemporalidad y el tiempo, la Potencialidad infinita
y el mundo de la finitud. Es posible que este sencillo esquema pueda despejar
muchas de las dudas que se suelen plantear al tratar de esclarecer el tema de
la “práctica espiritual”.
Partiendo, pues, de la rotunda vivencia de que el fundamento último de todo es la simple Evidencia-de-la-Evidencia, podemos afirmar que la esencia de la realidad carece del menor atisbo de separación entre sujeto y objeto, o, dicho de otro modo, que posee ambas facetas de forma indiferenciada. Si esto es así, tanto el realismo materialista —que afirma que todo es objeto— como el idealismo espiritualista —que afirma que todo es sujeto— sólo abordan la mitad de una realidad absoluta que es, precisamente, la no-dualidad radical de ambos aspectos. Los físicos hablan de una energía potencial infinita en el vacío cuántico original, y los contemplativos hablan de una consciencia diáfana infinita en el vacío místico final. Lo que aquí estamos planteando es que esos dos vacíos no son sino la misma y única Vacuidad absoluta, percibida por los físicos de forma objetiva y por los contemplativos de forma subjetiva, pero que, en sí, no es objetiva ni subjetiva, sino la no-dualidad, la identidad o la indiferencia de ambas facetas de forma simultánea. No es Algo. No es Alguien. Es, simplemente, la pura Auto-Evidencia siempre presente.
Pues bien, como esa Vacuidad
no-dual carece por completo de la menor separación entre sujeto y objeto,
no puede percibirse a sí misma de ningún modo. Por eso, si quiere contemplarse,
no tiene más remedio que desdoblarse aparentemente en un polo objetivo original
—básicamente de energía— y un polo subjetivo final —básicamente de
consciencia—, manteniendo plenamente su esencia vacía. Entre ambos polos se
genera, instantáneamente, un amplísimo espectro de equilibrios entre ambas
facetas polares, que recorre toda la gama desde los estados más básicos —de
enorme energía y poca consciencia— hasta los más elevados —de poca energía y
enorme consciencia. Las diferentes cotas de este espectro unificado,
entrelazado, arquetípico y potencial de energía-consciencia, son, justamente,
los “niveles potenciales de estabilidad estratificada” que se irán
actualizando, uno tras otro, a lo largo de los sucesivos peldaños de la
evolución global del universo y del desarrollo individual de todos los
organismos que lo componen… aunque, de hecho, todos esos procesos temporales no
son otra cosa que meras apariencias que suceden en el único Aquí —que abarca
todas las distancias— y Ahora —que abarca todas las duraciones— de ese campo
unificado potencial bi-uno de energía-consciencia.
Este espectro íntegro de energía-consciencia potencial —la función de onda universal o campo unificado de información— se actualiza —colapsa— en cada punto-instante de la manifestación pixelada del universo espacio-temporal, momento tras momento, comenzando por los niveles más básicos y ascendiendo, paulatinamente, hacia los más elevados. Dicho de otra manera, el Aquí-Ahora infinito y eterno del ámbito potencial se proyecta e identifica, instante tras instante, en todos y cada uno de los aquí-ahora finitos y fugaces del ámbito manifestado, para contemplarse a sí mismo desde ese sinfín de múltiples perspectivas, e, inmediatamente, retornar a su fundamento potencial. Podemos hablar, así, de una dinámica recursiva instantánea y eterna, a través de la cual la totalidad del espectro arquetípico siempre presente se va actualizando y desglosando paulatinamente en el mundo de las formas espacio-temporales, generando, paso a paso, entidades progresivamente complejas y lúcidas que integran en sí mismas un número creciente de niveles del espectro de energía-consciencia fundamental. Todo parece indicar que, en última instancia, el propósito de esta dinámica cósmica no es otro que el de manifestar en el mundo de las formas, nivel tras nivel, la totalidad de ese espectro potencial, para llegar finalmente a integrar, de forma simultánea, el polo originario de energía y el polo final de consciencia, desvelando, así, su no-dualidad intrínseca.
No existe, por tanto, un universo real ahí afuera, ni tampoco existen verdaderas individualidades separadas por ningún lado. El único protagonista en esa danza creativa de la manifestación universal es la misma y única Auto-Evidencia siempre presente, desdoblándose aparentemente como objeto y sujeto —como energía y consciencia— e identificándose, instante tras instante, con organismos progresivamente complejos desde los que se contempla a sí misma de infinitos modos. Todo es un puro juego de apariencias sujeto-objetivas de la simple Auto-Evidencia consigo misma, desde sí misma, para sí misma, en sí misma. En función de las peculiaridades de los organismos con los que se identifique como sujeto perceptor, así serán las características de los objetos percibidos en su entorno. Hay “sonidos” porque hay “oídos” (y viceversa). Hay “colores” porque hay “ojos” (y viceversa). Incluso el marco espacio-temporal en el que ubicamos todos los sucesos es puramente imaginario. El “espacio” y el “tiempo”, lejos de ser realidades objetivas absolutas, son tan sólo constructos ilusorios de nuestras mentes para ordenar desde el presente limitado y fugaz sus recuerdos y expectativas… aunque, en verdad, todo está sucediendo en un mismo y único Aquí-y-Ahora pleno y eterno que abarca en sí mismo todas las supuestas “distancias” y “duraciones”.
Si el panorama que
estamos planteando es básicamente correcto, tal vez nos pueda ayudar a clarificar,
en buena medida, el sentido último de la “búsqueda espiritual”. Veamos. En
primer lugar, podemos afirmar que la creencia de ser un individuo separado y
autónomo resulta totalmente ilusoria, dado que la verdadera identidad de todo y
de todos es la misma y única Auto-Evidencia siempre presente,
interactuando consigo misma en el mundo de las apariencias sujeto-objetivas.
Por eso, cualquier pretensión por parte de un presunto ser separado de alcanzar
esforzadamente la iluminación en el futuro resulta completamente
absurda. Ni existe tal ser separado, ni existe tal futuro, ni hay
nada que alcanzar. La esencia de todo es ya, desde siempre, la misma y
única Vacuidad autoluminosa y atemporal. Por tanto, incluso podríamos
afirmar que cualquier “práctica espiritual” llevada a cabo por un ilusorio individuo
separado para lograr su realización resulta profundamente contradictoria, ya
que, lejos de eliminar el engaño de su supuesta existencia separada —que es lo
que, aparentemente, le oculta su verdadera identidad no-dual en el presente—,
refuerza, precisamente, esa errónea creencia.
¡Vaya broma! Estamos
afirmando que ya somos, desde siempre, la absoluta Auto-Evidencia, pero,
de hecho, nos seguimos sintiendo como individuos separados… ¿qué hacer
entonces? La dinámica evolutiva que hemos planteado hace un momento puede, en
este punto, aportarnos una sugerencia clarificadora. Hemos explicado cómo la
invisible, a-temporal y a-espacial Auto-Evidencia, para
contemplarse a sí misma de algún modo, se desdobla aparentemente como la
polaridad objeto-y-sujeto —a través de un polo originario de energía y un polo
final de consciencia—, generando instantáneamente —Aquí-y-Ahora— todo un
espectro unificado y potencial de equilibrios entre ambas facetas. Hemos visto
también cómo este espectro íntegro de energía-consciencia potencial se
actualiza —colapsa—, instante tras instante, en cada aquí-y-ahora finito y
fugaz de la manifestación pixelada del universo espacio-temporal,
comenzando por los niveles más básicos de energía y ascendiendo,
paulatinamente, hacia los más elevados y conscientes.
Podríamos esquematizar
todo ese proceso afirmando que en el instante original el aspecto de
consciencia se encontraba completamente absorbido por el aspecto de energía,
de modo que todo el trayecto desde entonces no ha sido sino un progresivo
distanciamiento y desidentificación de la faceta subjetiva respecto a la faceta
objetiva. En resumen, durante las primeras etapas de desarrollo de la materia,
la faceta de consciencia se encontraba absorbida por la faceta de energía; con
el surgimiento de la vida, la faceta de consciencia da un salto hacia
atrás, se separa de la mera materia, la percibe y, así, puede actuar sobre
ella; con el surgimiento de la mente humana, la faceta de consciencia
vuelve a saltar hacia el interior, aparece la autoconsciencia, que se separa de
la simple vida subconsciente y aumenta, así, la capacidad de acción sobre el
mundo natural; con el surgimiento del intelecto racional, la faceta de
consciencia vuelve a saltar, una vez más, hacia atrás, lo que permite pensar
sobre el pensamiento y, de esta forma, se acrecienta exponencialmente la
comprensión sobre el funcionamiento de las cosas y, por tanto, la capacidad de
intervención sobre ellas. Todo este proceso resulta posible por la presencia,
desde el mismo instante originario, de la consciencia pura ―el Testigo
del que habla la tradición hindú― como polo final. Quisiéramos añadir aquí que,
sorprendentemente, este mismo proceso de desidentificación de la consciencia se
repite —tanto en lo que respecta a las etapas recorridas como a la pauta
temporal en la que se despliegan— en el desarrollo individual de cada uno de
los organismos cuerpo-mente que van surgiendo como resultado del largo camino
evolutivo.
En muchas tradiciones
no-duales de sabiduría —comprendiendo que el ojo que ve no es ninguna de las
cosas vistas— se sugieren prácticas de meditación que consisten, básicamente,
en una actitud permanente de discernimiento y desapego —de observación y
aceptación, de atención y desasimiento, de vigilancia y abandono— como medio
para facilitar la paulatina desidentificación del sujeto observador de
cualquier absorción con el mundo objetivo de las formas finitas, ya sean
percepciones, sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos o intuiciones.
Con este simple gesto de “ver y dejar fluir todo lo visto”, la faceta de
consciencia va profundizando en sí misma, paso a paso, hasta, finalmente,
descubrirse como el Testigo último, capaz de contemplar y abrazar la totalidad
del espectro de la realidad, tras haber trascendido por completo toda identificación
exclusiva con cualquier nivel del mundo manifestado… ¡Observad!, ¿no recuerda
todo esto a lo que acabamos de explicar sobre el proceso evolutivo? ¡Parece que
la meditación no-dual no es sino la quintaesencia de lo que ha estado
sucediendo permanentemente a lo largo de la evolución global del universo y del
desarrollo individual de cada uno de los organismos resultantes!, ¡el
progresivo distanciamiento y desidentificación de la faceta subjetiva respecto
a la faceta objetiva! O sea que, en esencia, ¡todo el proceso de la evolución
global y del desarrollo individual no ha sido otra cosa que la “meditación” del
universo y de los diferentes organismos que lo componen para descubrir su
realidad última!...
Anteriormente, hemos afirmando que ya somos, desde siempre, la absoluta Auto-Evidencia y que, por tanto, no hay nada que hacer para alcanzarla —¿hay algo más incuestionable que la Certeza-de-Ser en este preciso instante?—, pero que, de hecho, al ubicar el centro de gravedad de nuestra sensación de identidad en algún nivel concreto del espectro de la manifestación relativa, nos sentimos como individuos separados, atrapados en una forma particular… ¿qué hacer, entonces? Según lo que acabamos de exponer en los últimos párrafos, la solución a esta cuestión no consistiría tanto en “hacer” algo particular, sino, más bien, simplemente, en sintonizar lúcidamente con el flujo natural de la evolución y el desarrollo, a través del simple gesto de “ver y dejar fluir todo lo visto” —en total resonancia con el mensaje de las tradiciones no-duales de sabiduría—, hasta que el centro de gravedad de la sensación de identidad se sitúe en la posición del Testigo final, puerta de entrada a la Auto-Evidencia siempre presente, en la que se disipa plenamente la absurda creencia de ser, o de haber sido en algún momento, una entidad separada. Todo está sucediendo siempre por sí solo, espontáneamente, sin la intervención de ningún individuo independiente y ajeno al proceso mismo. Por eso, “quien ha descubierto la plenitud primordial que sostiene y constituye el mundo, abraza gozoso la vida creativa que se expresa en todo y en todos, y permanece disponible y atento al incontenible flujo que surge en cada instante, maravillado y silencioso ante la belleza y la inteligencia de esta danza eterna entre el vacío y las formas”.
ADAMS, HENRY B.: The Rule of Phase Applied to History. En: The Degradation of the Democratic Dogma, Macmillan, pp. 267-311, 1909.
AGUDELO, G. y AGUDELO, J. S.: El universo sensible. IIEH. México,
2002.
ALCÁZAR, J. y BAYO, E.: El hombre fósil. Penthalon Ed. Madrid,
1985.
ARCIDIACONO,
GIUSEPPE y SALVATORE: Sintropia, entropia, informazione. Di Renzo
Editore. Roma, 1991.
ARCIDIACONO, SALVATORE: L'evoluzione
dopo Darwin. La teoria sintropica dell'evoluzione. Di Renzo Editore. Roma,
1992.
ASSAGIOLI, ROBERTO: Ser transpersonal. Gaia Ed. Madrid,
1993.
AUROBINDO, SRI: Isha Upanishad. Ed. Kier. Buenos Aires, 1971.
AUROBINDO, SRI: La vida divina (3 tomos). Ed. Kier. Buenos Aires, 1971.
AUROBINDO, SRI: L’Idéal de l’Unité Humaine. Ashram Press.
Pondicherry, 1971.
AUROBINDO, SRI: Le Cycle Humain. Ashram Press. Pondicherry, 1972.
AUROBINDO, SRI: Síntesis del yoga (3 tomos). Ed. Kier. Buenos Aires, 1972.
AUROBINDO, SRI: Guía del yoga integral. Plaza &
Janés Ed. Barcelona, 1977.
AUROBINDO, SRI: Heráclito y Oriente. Ed. Leviatán. Buenos Aires, 1982.
AYALA, FRANCISCO J.: Origen y evolución del hombre. Alianza Ed. Madrid, 1980.
BATESON, GREGORY: Espíritu y Naturaleza. Amorrortu Ed. Buenos Aires, 1990.
BECK, D. y COWAN,
C.: Spiral Dynamics. Blackwell
Publishing. Oxford,
2006.
BENTOV, ITZHAK: A Brief Tour of Higher
Consciousness: A Cosmic Book on the Mechanics of Creation. Inner Traditions
/ Bear & Co. Rochester, 2000.
BERGSON, HENRI: La evolución creadora. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1973.
BERTALANFFY, LUDWIG VON: Teoría general de los sistemas. Fondo de
Cultura Económica. México, 1976.
BJERVE,
ANDREAS: The Fractal-Holographic Universe. [ http://holofractal.net/ ].
BOHM, DAVID: La
totalidad y el orden implicado. Ed. Kairós. Barcelona, 1988.
BOHM, D. y PEAT, F. D.: Ciencia, orden y creatividad. Ed. Kairós. Barcelona, 1988.
BOSTROM, NICK: How
long before superintelligence? [Originalmente publicado en Int. Jour. of
Future Studies, 1998, vol. 2]. [ https://nickbostrom.com/superintelligence ]
BOUCHART D’ORVAL, JEAN: La plenitud del vacío. Edicomunicación.
Barcelona, 1991.
BRESLAUER, SAM: Nothingness, Fractal of Self
& the Evolution of Embodied Pure Consciousness. Journal
of Consciousness Exploration & Research. Volume 10, 2019. BRESLAUER, SAM: Nothingness &
the Fractal of Self: A Non-Dual
Philosophical Theory & Scientific Model of Consciousness. Journal
of Consciousness Exploration & Research. Volume 10, 2019.
BRESLAUER, SAM: Comparisons of Fractal of Self Model of Consciousness with
Other Models. Journal
of Consciousness Exploration & Research. Volume 11, 2020.
BROSSE, THÉRÊSE: Conciencia-energía. Taurus Ed. Madrid,
1981.
BRIGGS, J. y PEAT, F. D.: Espejo y reflejo: del caos al orden. Gedisa Ed.
Barcelona, 1994.
BRIGGS, J. y
PEAT, F. D.: A través del maravilloso
espejo del universo. Gedisa Ed. Barcelona, 1996.
BRONOWSKI,
JACOB: New Concepts in the Evolution of
Complexity. Stratified Stability and Unbounded Plans. In Zygon, 5
(1970).
BRUNO, GIORDANO: Mundo, magia, memoria. Taurus Ed. Madrid, 1982.
BRUTEAU, BÉATRICE: Evolución hacia la divinidad. Ed. Diana. México D. F., 1977.
BUCKE, RICHARD: Cosmic consciousness. Dover
Publications. Mineola, New York, 2009.
BURLANDO, BRUNO: The fractal dimension of taxonomic systems. Journal of Theoretical Biology,
146 (1) - 1990.
CALLEMAN, CARL J.: El calendario Maya y la transformación de la consciencia. Inner Traditions. Rochester, Vermont, 2007.
CAPRA, FRITJOF: El Tao de la física. Luis
Cárcamo Ed. Madrid, 1984.
CAPRA, FRITJOF: El punto crucial. Integral Ed. Barcelona, 1985.
CAPRA, FRITJOF: La trama de la vida. Ed. Anagrama. Barcelona, 1998.
CAVALLÉ, MÓNICA: La sabiduría recobrada. Oberón. Madrid, 2002.
CAVALLÉ, MÓNICA: La sabiduría de la no-dualidad. Ed. Kairós. Barcelona, 2008.
CHALINE, J., NOTTALE, L. y GROU, P.: L’arbre de la vie a-t-il une structure
fractale? Académie
des sciences / Elsevier, Paris. Paléontologie / 1999.
CHALINE, JEAN: La relativité d’échelle dans la morphogenèse du vivant: fractal,
déterminisme et hasard. Paper in Annales de Chirugie Plastique Esthétique,
2012.
CHAUDHURI, HARIDAS: Yoga integral. Ed. Kairós. Barcelona, 1991.
CHOPRA, D. y KAFATOS, M.: Tú
eres el universo. Gaia Ed. Madrid, 2018.
COHEN, ANDREW: Iluminación evolutiva. Ed. Obelisco.
Barcelona, 2012.
COMBS, ALLAN: Radiance of Being: Understanding the Grand
Integral Vision; Living the Integral Life. Paragon House. St. Paul,
Minnesota, 2002.
COMBS, A. y
KRIPPNER, S.: Spiritual growth and the evolution of consciousness:
Complexity, evolution, and the farther reaches of human nature. International Journal of Transpersonal
Studies, 18(1). (1999).
[ http://digitalcommons.ciis.edu/ijts-transpersonalstudies/vol18/iss1/3/ ]
COMMONS, M. L. y
RICHARDS, F. A.: A general model of stage
theory. En M. L. Commons, F. A. Richards & C. Armon (eds.): Beyond formal operations, late adolescent
and adult cognitive development. Praeger. New York, 1984.
COOK-GREUTER,
SUSANNE: Ego Development: Nine Levels of
Increasing Embrace. S. Cook-Greuter. Wayland, 1985.
COOMARASWAMY, ANANDA: El tiempo y la eternidad. Ed. Kairós.
Barcelona, 1999.
COREN, RICHARD L.: The Evolutionary Trajectory. CRC Press, 1998.
COSTA DE BEAUREGARD, OLIVIER: Irreversibilità,
entropia, informazione. Di Renzo Editore. Roma, 1994.
COVENEY, P. y HIGHFIELD, R.: La flecha del tiempo. Plaza & Janés
Ed. Barcelona,
1992.
CRAMER, JOHN G.: The
Transactional Interpretation of Quantum Mechanics,
Reviews of Modern
Physics, Vol. 58: 647-688, 1986.
CRAMER, JOHN G.: The
Quantum Handshake - Entanglement, Nonlocality, and Transactions. Springer,
2016.
CUSA, NICOLÁS: La docta ignorancia. Aguilar. Buenos Aires, 1957.
DAVIES, PAUL: Proyecto cósmico. Ed. Pirámide. Madrid, 1989.
DAVIES, PAUL: La mente de Dios. Mc Graw-Hill. Madrid, 1993.
DAVIES, P. y BROWN, J: Supercuerdas.
¿Una teoría de todo? Alianza Ed. Madrid, 1990.
DE CAYEUX, ANDRÉ: ¿Qué curva sigue la humanidad? Revista 3er. milenio, nº 23.
Barcelona, 1995.
DESHIMARU, TAISEN: El Sutra de la Gran Sabiduría. Miraguano Ed. Madrid, 1987.
D’ESPAGNAT, BERNARD: En busca de lo real. Alianza Ed. Madrid, 1983.
DEVOS, COREY: The
Shape of Things to Come: A Singularity in All Four Quadrants. 2016. [ https://integrallife.com/singularity-all-four-quadrants/ ]
DI CORPO, U. y
VANNINI, A.: The Evolution of Life.
According to the law of syntropy. In Syntropy Journal, 2011. [ http://www.sintropia.it/journal/english/2011-eng-1-2.pdf ]
DI CORPO, U. y
VANNINI, A.: Syntropy, Cosmology and
Life. In Syntropy Journal, 2012 (1). [ http://www.sintropia.it/journal/english/2012-eng-1-6.pdf ]
DÍEZ FAIXAT, JOSÉ: A Hypothesis on the Rhythm of Becoming.
World Futures: The Journal of General Evolution. Volume 36. Number 1. 1993. [https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02604027.1993.9972329.]
DÍEZ FAIXAT, JOSÉ: Entre la evolución y la eternidad. Ed. Kairós. Barcelona, 1996.
DÍEZ FAIXAT, JOSÉ: Siendo nada, soy todo. Ed. Dilema. Madrid, 2007.
DÍEZ FAIXAT, JOSÉ: Non-dual
Singularity. En L. Grinin y A. Korotayev (ed.): Evolution – Trajectories
of Social Evolution. Uchitel Publishing House. Volgograd, 2022.
[ https://www.sociostudies.org/upload/sociostudies.org/book/evol_8_en/08_Faixat.pdf ]
DOMÉNECH QUESADA, JUAN LUIS: Del punto omega de Teilhard a la
neo-ortogénesis de la nueva biología. México, 2005. In Teilhard.net [ teilhard.net/del-punto-omega-de-teilhard-a-la-neo-ortogenesis-de-la-nueva-biologia/ ].
DOSSEY, LARRY: Tiempo, espacio y medicina. Ed. Kairós. Barcelona, 1986.
DOWD, MICHAEL: Thank God for Evolution. New World
Library. Novato, California, 1998.
EKSTIG, BÖRGE: Superexponentially Accelerating Evolution. World
Futures: The Journal of New Paradigm Research. Volume 68, 2012 – Issue 1. [http://dx.doi.org/10.1080/02604027.2011.653263]
ELDREDGE, N. y
GOULD, S. J.: Punctuated Equilibria: An
Alternative to Phylogenetic Gradualism. En Schopf, Thomas J. M. (ed.): Models in Paleobiology. Freeman, Cooper.
San Francisco, 1972.
ELIADE, MIRCEA: El mito del eterno retorno. Alianza Ed. Madrid, 1989.
ENOMIYA-LASSALLE, HUGO: ¿A dónde va el hombre? Ed. Zendo Betania. Brihuega, 2011.
FANTAPPIÈ, LUIGI: Sull’interpretazione
dei potenziali anticipati della meccanica ondulatoria e su un Principio di
finalità che ne discende, Rend. Acc. d’ltalia, serie 7.a, vol. 4°, fasc.
1–5, 1942.
FANTAPPIÈ, LUIGI: Principi di una teoria unitaria del mondo fisico e
biológico. Di Renzo Editore. Roma, 1993.
FANTAPPIÈ, LUIGI: Conferenze scelte.
Di Renzo Editore. Roma,
1993.
FERGUSON, MARILYN: La conspiración de Acuario. Ed. Kairós. Barcelona, 1985.
FERRER, JORGE N.: Espiritualidad creativa. Ed. Kairós.
Barcelona, 2003.
FOWLER, JAMES: Stages of Faith. Harper & Row. San Francisco, 1981.
FREGTMAN, CARLOS: Música transpersonal. Ed. Kairós. Barcelona, 1990.
FULLER, R. BUCKMINSTER: Synergetics:
Explorations in the Geometry of Thinking (1 y 2). Macmillan
Pub Co. London, 1982, 1983.
GARCÍA
CASAS, MIGUEL: Teoría de la vida
embarazada y la reproevolución.
[ www.upv.es/jugaryaprender/vidaembarazada/VER.pdf ]
GEBSER,
JEAN: Origen y presente. Ed.
Atalanta. Vilaür (Girona), 2011.
GEFTER, AMANDA: Cosmic Solipsism.
En FQxI Essay (2012): https://forums.fqxi.org/d/1512-cosmic-solipsism-by-amanda-gefter.
GLEICK, JAMES: Caos. Ed. Seix Barral. Barcelona, 1988.
GLÖTZL, ERHARD: General
Evolutionary Theory of Everything: From the origin of life to the market
economy. 2023. [ https://drive.google.com/file/d/1CamZomNs3Mt7-8OW751wiKXYxddRLtFP/view?usp=drive_link ]
GODWIN, ROBERT W.: One Cosmos under God. Paragon House. St.
Paul, Minnesota, 2004.
GONZÁLEZ GARZA, ANA Mª: Colisión de paradigmas. Ed. Kairós.
Barcelona, 2005.
GOOD, IRVING J.: Speculations
Concerning the First Ultra Intelligent Machine. En: Advances in Computers, Vol. 6, F.L. Alt and M.
Rubinoff (eds.), Academis Press, pp. 31-88, 1965.
GOSWAMI, AMIT: Evolución creativa. La esfera de los libros. Madrid, 2008.
GOULD, STEPHEN J.: La flecha del tiempo. Alianza Ed. Madrid, 1992.
GOULD, STEPHEN J.: Ontogenia y filogenia. Ed. Crítica. Barcelona, 2010.
GRASSÉ, PIERRE: El hombre, ese Dios en miniatura. Ed. Orbis. Barcelona, 1986.
GRAVES, CLARE: The Never Ending Quest. ECLET. Santa Barbara, 2005.
GREENE, BRIAN: El universo elegante. Drakontos. Barcelona, 2010.
GRIBBIN, JOHN: Schrödinger's
Kittens and the Search for Reality. Back Bay Books, 1996.
GRINBERG-ZYLBERBAUM, JACOBO: La
teoría sintérgica. INPEC. México, 1991.
GROF, STANISLAV: Psicología transpersonal. Ed. Kairós. Barcelona, 1988.
GROF, STANISLAV: El juego cósmico. Ed. Kairós. Barcelona,
1999.
GROF, STANISLAV (ed.): Sabiduría antigua y ciencia moderna. Cuatro
Vientos Ed. Santiago de Chile, 1991.
GROF, STANISLAV (ed.): La evolución de la conciencia. Ed. Kairós. Barcelona, 1994.
GUITTON, JEAN: Dios y la ciencia. Ed. Debate. Madrid, 1992.
HAGUE, PAUL: The Singularity in Time. The Omega Point of
Evolutionary Convergence. [ www.paragonian.org/pdf_files/the_singularity_in_time.pdf ]
HAILS, MARIO: La curva de la evolución - Del Big Bang
a la Aldea Global. Editorial
Dunken, 2020.
HALPERN, PAUL: El tiempo imperfecto. Mc Graw-Hill. Madrid, 1992.
HAMEROFF, S. y PENROSE, R.: Consciousness in
the universe: a review of the 'Orch OR' theory. Physics of Life
Reviews,11(1), 39-78. (2014).
HARAMEIN,
N., BROWN W. D. y VAL BAKER, A.: The Unified Spacememory
Network: from Cosmogenesis to Consciousness. NeuroQuantology, Volume 14, Issue 4, (2016). [ https://holofractal.org/spacememory.pdf
]
HEISENBERG, WERNER: La imagen de la naturaleza en la física actual. Ed. Orbis. Barcelona, 1988.
HEISENBERG, SCHRÖDINGER, EINSTEIN
y otros: Cuestiones cuánticas. Ed.
Kairós. Barcelona, 1987.
HERÁCLITO: Fragmentos. Aguilar. Buenos Aires, 1959.
HILLIS, W. DANIEL: Something
That Goes Beyond Ourselves. Chapter 23: Close To the Singularity, 1996.
[https://www.edge.org/conversation/w_daniel_hillis-something-that-goes-beyond-ourselves ].
HOGGARD, NICK: How Chaos Theory Brings Order
to the Evolution of Intelligence. [https://www.researchgate.net/publication/376191088_How_Chaos_Theory_Brings_Order_to_the_Evolution_of_Intelligence?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InByb2ZpbGUiLCJwYWdlIjoicHJvZmlsZSJ9fQ]
HOOFT, GERARD ‘T: The holographic principle.
Basics and Highlights in Fundamental Physics; 37: 72-100. (2001).
HUXLEY, ALDOUS: La filosofía perenne. Edhasa. Barcelona, 1977.
JÄGER, WILLIGIS: En busca del sentido de la vida. Narcea Ed. Madrid, 1995.
JASPERS, KARL: Origen y meta de la historia. Ed.
Revista de Occidente. Madrid, 1968.
JANTSCH, ERICH: The Self-Organizing Universe. Pergamon
Press. Oxford, 1980.
JUNG, CARL G.: Sincronicidad. Ed. Sirio. Málaga, 1990.
JUNG, CARL G.: Arquetipos e inconsciente colectivo. Ed. Paidós. Barcelona, 1991.
KASTNER, RUTH E.: The
Transactional Interpretation of Quantum Mechanics: The Reality of Possibility.
Cambridge University Press. Cambridge, 2012.
KASTNER, RUTH E.: Understanding
Our Unseen Reality: Solving Quantum Riddles. Imperial College Press, 2015.
KASTNER, RUTH E.: Adventures
in Quantumland: Exploring Our Unseen Reality. World Scientific Publishing Europe Ltd., 2019.
KAUFFMAN, STUART: Reinventing the Sacred. Basic Books. New
York, 2008.
KEGAN, ROBERT: In Over Our Heads. Harvard University
Press. Cambridge, 1994.
KELLY, SEAN M.: Coming Home: The Birth and Transformation of
the Planetary Era. Lindisfarne Books. Aurora, CO, 2010.
KOESTLER, ARTHUR: Las raíces del azar. Ed. Kairós.
Barcelona, 1974.
KOESTLER, ARTHUR: The Ghost in the Machine.
Last Century Media, 1982.
KOHLBERG, LAWRENCE:
The Philosophy of Moral Development. Harper & Row. San Francisco,
1981.
KOROTAYEV, ANDREY: The
21st Century Singularity and its Big History Implications: A re-analysis.
Journal of Big History, II (3); 73 – 119; 2018.
KOROTAYEV, ANDREY y
LEPOIRE, DAVID (eds.): The 21st Century Singularity and Global Futures: A
Big History Perspective. Springer, 2020.
KOWALL, JAMES: Science and Nonduality (from 2014). [https://scienceandnonduality.wordpress.com/ ]
KURZWEIL, RAY: Age of Intelligent Machines. MIT Press, 1990.
KURZWEIL, RAY: The Age of Spiritual Machines: When
Computers Exceed Human Intelligence. Penguin Books, 1999.
KURZWEIL, RAY: La Singularidad está cerca. Lola Books. Berlín, 2012.
LALOUX, FREDERIC: Reinventar las organizaciones. Arpa Ed. Barcelona, 2016.
LANZA, R. y BERMAN, B.: Biocentrismo.
Ed. Sirio. Málaga, 2012.
LANZA, R. y BERMAN, B.: Más
allá del biocentrismo. Ed. Sirio. Málaga, 2018.
LASZLO, ERVIN: Evolución: la gran síntesis. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1988.
LASZLO, ERVIN: La gran bifurcación. Ed. Gedisa. Barcelona, 1990.
LASZLO, ERVIN: El cosmos creativo. Ed. Kairós. Barcelona, 1997.
LASZLO, ERVIN: La ciencia y el campo akásico. Ed. Nowtilus. Madrid, 2003.
LASZLO, ERVIN: El universo in-formado. Ed. Nowtilus. Madrid, 2007.
LASZLO, ERVIN: El cambio cuántico. Ed. Kairós. Barcelona, 2009.
LASZLO, ERVIN: El paradigma akáshico. Ed. Kairós. Barcelona, 2013.
LASZLO, ERVIN: La naturaleza
de la realidad. Ed. Kairós. Barcelona, 2017.
LEFFERTS, MARSHALL: Cosmometry. [ http://cosmometry.net/ ].
LEFFERTS, MARSHALL: Cosmometry. Cosmometria
Publishing. 2019.
LEITH, BRIAN: El legado de Darwin. Salvat Ed.
Barcelona, 1988.
LEONARD, GEORGE: El pulso silencioso. Edaf. Madrid, 1979.
LEPOIRE, DAVID J.: An Exploration of Historical Transitions with Simple System Dynamics
Models. First International Big History Conference, Grand Rapids MI, Aug
2-5, 2012.
LEPOIRE, DAVID J.: Potential nested accelerating returns logistic growth in Big History.
En Evolution: From Big Bang to Nanorobots.
Editado por Leonid Grinin and Andrey Korotayev. Volgograd: ‘Uchitel’ Publishing
House, 2015.
LEPOIRE, DAVID J.: Interpreting Big History as Complex Adaptive System Dynamics with
Nested Logistic Transitions in Energy Flow and Organization. Emergence:
Complexity & Organization, aceptado el 3/28/2015.
LOEVINGER, JANE: Ego Development. Jossey-Bass. San Francisco, 1976.
LORIMER, DAVID (ed.): El espíritu de la ciencia. Ed. Kairós.
Barcelona, 2000.
LOVEJOY, ARTHUR O.:
The Great Chain of Being. Harvard University Press.
Cambridge, 1976.
LOVELOCK, JAMES: Gaia, una nueva visión de la vida sobre la tierra. Ed. Orbis. Barcelona, 1985.
LOY, DAVID: No-dualidad. Ed.
Kairós. Barcelona, 2000.
LUPASCO, STEPHANE: Energía y materia psíquica. Fundación Cánovas del Castillo. Madrid, 1983.
MC INTOSH, STEVE: Integral Consciousness and the Future of
Evolution. Paragon House. St. Paul, Minnesota, 2007.
MC INTOSH, STEVE: Evolution’s Purpose. Select Books. New
York, 2012.
MC KENNA, TERENCE: Invisible Landscape. Kuperand. London,
1994.
MAC LEAN, PAUL: The Triune Brain in Evolution. Plenum. New York, 1990.
MANDELBROT, BENOÎT: La
geometría fractal de la naturaleza. Tusquets Editores. Barcelona, 1997.
MARTÍNEZ LOZANO, ENRIQUE: Otro modo de ver. Otro modo de vivir.
Ed. Desclée de Brouwer. Bilbao, 2014.
MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, MIGUEL: El paradigma emergente. Ed. Gedisa.
Barcelona, 1993.
MASLOW, ABRAHAM: El hombre autorrealizado. Ed. Kairós. Barcelona, 1972.
MATURANA, HUMBERTO: La realidad: ¿objetiva o construida? Ed. Anthropos. Barcelona,
1995.
MATURANA, H. y VARELA, F.: El árbol del conocimiento. Ed. Debate. Madrid,
1990.
MAXWELL, GRANT: The Dynamics of Transformation. Persistent Press. Nashville,
2016.
MEIJER D. K. F. y GEESINK H. J. H.: Consciousness
in the Universe is Scale Invariant and Implies an Event Horizon of the Human
Brain. NeuroQuantology,
Volume 15, Issue 3, 41-79. (2017).
MEIJER, D., IVALDI,
F., FAIXAT, J. y KLEIN, A.: Mechanisms for Information Signalling in the
Universe: The Integral Connectivity of the Fabric of Reality Revealed. [https://www.researchgate.net/publication/353804793_Mechanisms_for_Information_Signalling_in_the_Universe_The_Integral_Connectivity_of_the_Fabric_of_Reality_Revealed?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InByb2ZpbGUiLCJwYWdlIjoicHJvZmlsZSJ9fQ ]
MERLO, VICENTE: Las enseñanzas de Sri Aurobindo. Ed. Kairós, 1998.
MERRY, PETER: Volution Theory [ www.volutiontheory.net ]
MEYER, FRANÇOIS: L’accélération evolutive. Essai sur le
rythme évolutif et son interprétation quantique. Librairie des Sciences et
des Arts. Paris, 1947.
MINSKY, MARVIN L.: Will robots inherit the
earth? Scientific American, 1994.
MODIS, THEODORE: Forecasting the growth of complexity and
change. North-Holland, 2001. [ www.growth-dynamics.com/articles/Forecasting_Complexity.pdf ]
MORAVEC, HANS: Today's
Computers, Intelligent Machines, and Our Future. Analog Science Fiction and
Fact, 1979.
MORAVEC, HANS: Mind
Children: The Future of Robot and Human Intelligence, Harvard U. Press,
1988.
MORIN, EDGAR: El paradigma perdido. Ed. Kairós. Barcelona, 1974.
MORIN, EDGAR: Ciencia con consciencia. Ed. Anthropos. Barcelona, 1984.
MORRIS, SIMON
CONWAY: Life’s Solution. Cambridge
University Press, 2004.
NAGEL, THOMAS: La mente y el
cosmos. Editorial
Biblioteca Nueva. Madrid, 2014.
NAZARETYAN, AKOP: Peering into the 21st Century: Mega-History
and its “Mysterious Singularity”. [ temnyjles.narod.ru/Nzrtn/Xxi-angl.htm
]
NAZARETYAN, AKOP: Futuro no-lineal. Ed. Suma Qamaña. Buenos Aires, 2014.
NISKER, WES: Naturaleza de Buda. El Tao de la evolución. La liebre de marzo.
Barcelona, 2002.
PANDA, NRUSINGH C.: Ciencia y Vedanta. Ed. Etnos. Madrid, 2011.
PÁNIKER, SALVADOR: Aproximación al origen. Ed. Kairós. Barcelona, 1982.
PANIKKAR, RAIMON: La intuición cosmoteándrica. Ed. Trotta. Madrid, 1999.
PANOV, ALEXANDER: Scaling law of the biological evolution and
the hypothesis of the self-consistent Galaxy origin of life. Advances in
Space Research, 36 (2005).
[ http://alpha.sinp.msu.ru/~panov/ASR_Panov_Life.pdf ]
PANOV, ALEXANDER: ¿Punto de bifurcación evolutivo? LeonAlado.org .
PANOV, ALEXANDER: Crisis sistémica de la civilización como
singularidad de la historia y posible rol del programa SETI en el desarrollo
post-crisis. LeonAlado.org
PEAT, F. DAVID: Sincronicidad. Ed. Kairós. Barcelona, 1988.
PHIPPS, CARTER: Evolucionarios. Ed. Kairós. Barcelona, 2013.
PIAGET, JEAN y
INHELDER, BÄRBEL: The Psychology of the
Child. Basic Books. New York, 1969.
PIGEM, JORDI
(coord.): Nueva conciencia. Integral monográfico 22. Integral Ed.
Barcelona, 1991.
PRIBRAM, KARL H.: Languages of the brain.
Brandon House, 1971.
PRIBRAM, K. y MARTÍN, J.: Cerebro, mente y holograma. Ed.
Alhambra. Madrid, 1980.
PRIGOGINE, I. y STENGERS, I.: La nueva alianza. Alianza Ed. Madrid,
1990.
RACIONERO, L. y MEDINA, L.: El nuevo paradigma. P.P.U. Barcelona,
1990.
REES, PHILIPPA: Involution: An Odyssey Reconciling Science
to God. Kindle Edition. CollaborArt Books, 2013.
REEVES, ETTER, VON
FRANZ and others: La sincronicidad. Gedisa Ed. Barcelona, 1993.
RESCH, JASON K.:
AlwaysAsking.com. [ https://alwaysasking.com/about-jason/ ]
RICARD, M. y THUAN, T. X.: El infinito en la palma de la mano. Ed.
Urano. Barcelona, 2001.
RUELLE, DAVID: Azar y caos. Alianza Ed. Madrid, 1993.
RUSSELL, PETER: La tierra inteligente. Gaia Ed. Madrid, 1993.
RUSSELL, PETER: El agujero blanco en el tiempo. Gaia Ed. Madrid, 1994.
RUSSELL, PETER: Ciencia, conciencia y luz. Ed. Kairós.
Barcelona, 2001.
RUSSELL, PETER: A Singularity in Time. En Varios
Autores: The Mistery of 2012. Sounds
True, 2009. [ http://www.peterrussell.com/Odds/SoundsTrue2012.php
]
RUSSELL, WALTER: The Universal One. The University of
Science & Philosophy. Waynesboro, 1927.
RUYER, RAYMOND: La gnosis de Princeton. Ed. Eyras. Madrid, 1985.
SAGAN, CARL: Los dragones del Edén. Ed. Grijalbo. Barcelona, 1979.
SANDÍN, M., AGUDELO, G. y ALCALÁ, J. G.: Evolución: un nuevo paradigma. Ed. IIEH.
Madrid, 2003.
SATPREM: Sri Aurobindo o la aventura de la conciencia. Ed. Obelisco. Barcelona, 1984.
SCHRÖDINGER, ERWIN: Mente y materia. Tusquets Ed. Barcelona, 1983.
SCHRÖDINGER, ERWIN: ¿Qué es la vida? Tusquets Ed. Barcelona,
1983.
SCHRÖDINGER, ERWIN: Mi concepción del mundo. Tusquets Ed. Barcelona, 1988.
SHELDRAKE, RUPERT: Una nueva ciencia de la vida. Ed. Kairós. Barcelona, 1989.
SHELDRAKE, RUPERT: La presencia del pasado. Ed. Kairós.
Barcelona, 1990.
SHELDRAKE, R., MC
KENNA, T. y ABRAHAM, R.: Chaos,
Creativity and Cosmic Consciousness. Inner Traditions, 2001.
SITHAMPARANATHAN, J.: La filosofía de la existencia en Ramana
Maharshi y la ciencia moderna. Ed. Gulaab. Madrid, 2008.
SMART, JOHN M.: Acceleration Watch. [ www.accelerationwatch.com/ ]
SMART, JOHN M.: Evo Devo Universe?
A Framework for Speculations on Cosmic Culture. A chapter in: Cosmos
& Culture, S. Dick and M. Lupisella (Eds.), NASA Press, 2009. [https://www.researchgate.net/publication/253514068_Evo_Devo_Universe_A_Framework_for_Speculations_on_Cosmic_Culture]
SMART, JOHN M.: The Transcension
Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations May Invariably Leave Our
Universe, and Implications for METI and SETI. https://accelerating.org/articles/transcensionhypothesis.html
SMITH, CARTER
VINCENT: Twelve Stage Vision. [ www.twelvestagevision.com/ ]
SMITH, CARTER
VINCENT: Accelerating Evolution. [ acceleratingevolution.info/ ]
SMUTS, JAN C.: Holism and Evolution. Macmillan. New
York, 1927.
SNOOKS, GRAEME D.: The Dynamic Society. Routledge. London,
1996.
SNOOKS, GRAEME D.: The origin of life on earth: A new general
dynamic theory. (2005). [ https://sites.google.com/site/graemesnooks/articles/SnooksASR.pdf ]
STEINHART,
ERIC: Teilhard
de Chardin y el Transhumanismo. Evolución y ambiente, Instituto de Investigación sobre la
Evolución Humana, IIEH, 2024. https://www.iieh.com/index.php/categories/evolucion-ambiente/de-fondo
STEWART, IAN: ¿Juega Dios a los dados? Ed. Crítica. Barcelona, 1991.
STEWART, JOHN: Evolution’s Arrow: the direction of
evolution and the future of humanity. The Chapman Press. Canberra, 2000.
SWIMME, BRIAN: El corazón secreto del cosmos. Ed. San
Pablo. Buenos Aires, 1997.
SZENT-GYORGYI,
ALBERT: Drive in Living Matter to Perfect Itself. Synthesis 1, Vol. 1,
No. 1, pp. 14-26, 1977.
TALBOT, MICHAEL: Misticismo y física moderna. Ed. Kairós.
Barcelona, 1986.
TALBOT, MICHAEL: Más allá de la teoría cuántica. Ed. Gedisa. Barcelona, 1988.
TALBOT, MICHAEL: El universo holográfico. La esfera de los libros. Madrid, 2007.
TART, CHARLES: Psicologías transpersonales (2 tomos). Ed. Paidós. Buenos Aires,
1979.
TAYLOR, STEVE: El salto.
Gaia Ed. Madrid, 2018.
TAYLOR, STEVE: Por una ciencia
espiritual. Koan Libros. Badalona, 2019.
TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE: El fenómeno humano. Taurus Ed. Madrid,
1959.
TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE: El medio divino. Taurus-Alianza. Madrid,
1960.
TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE: El futuro del hombre. Taurus Ed. Madrid,
1964.
TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE: La activación de la energía. Taurus Ed.
Madrid, 1965.
TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE: Himno del universo. Ed Trotta. Madrid, 2004.
THOM, RENÉ: Estabilidad estructural y morfogénesis. Gedisa Ed. Barcelona, 1987.
THOMPSON, WILLIAM I. (ed.): Gaia: implicaciones de la nueva biología. Ed.
Kairós. Barcelona, 1989.
TORRENT, RAQUEL (ed.): Evolución integral. Ed. Kairós.
Barcelona, 2009.
VANNINI, ANTONELLA:
From mechanical to life causation. In Syntropy Journal, 2005 (1). [ http://www.sintropia.it/journal/english/2005-eng-1-2.pdf ]
VANNINI, A. y DI
CORPO, U.: Quantum Physics, Advanced Waves and Consciousness. Journal of
Cosmology, 2011. [ http://journalofcosmology.com/Consciousness101.html ]
VARELA, THOMPSON y ROSCH: De cuerpo presente. Gedisa Ed. Barcelona, 1997.
VAUGHAN, FRANCES: El arco interno. Ed. Kairós. Barcelona, 1991.
VIKOULOV, ALEX M.: Ecstadelic
[ https://www.alexvikoulov.com/ ]
VINGE, VERNOR: The Coming Technological Singularity. In NASA. Lewis Research Center, Vision 21,
1993. [ https://docs.google.com/file/d/0B-5-JeCa2Z7hN1RfRDlqcXpVYzA/edit ].
VINGE, VERNOR: Marooned
in Realtime, St. Martin’s Press. 1986.
VISSER, FRANK: Ken Wilber. Ed. Kairós. Barcelona, 2004.
WADDINGTON, BOHM, THOM y otros: Hacia una biología teórica. Alianza Ed. Madrid,
1976.
WADE, JENNY: Changes of Mind. State University of New
York. Albany, 1996.
WALKER, KENNETH: Enseñanza y sistema de Gurdjieff. Ed. Dédalo. Buenos Aires, 1976.
WALLACE, B. ALAN: La ciencia de la mente. Ed. Kairós. Barcelona, 2009.
WALSH, VAUGHAN (ed.): Más allá del ego. Ed. Kairós. Barcelona,
1982.
WALSH, VAUGHAN (ed.): Trascender el ego. Ed. Kairós. Barcelona, 1994.
WARTELLA, MELVYN: Ego, evolución e iluminación. Ed. Sirio. Málaga, 2005.
WASHBURN, MICHAEL: El ego y el Fundamento Dinámico. Ed. Kairós. Barcelona, 1997.
WATTS, ALAN: El libro del tabú. Ed.
Kairós. Barcelona, 1972.
WEBER, RENÉE: Diálogos con científicos y sabios. Los libros de la liebre de
marzo. Barcelona, 1990.
WEIL, PIERRE: Los límites del ser humano. La liebre de marzo. Barcelona, 1997.
WHEELER, JOHN A. y
FEYNMAN, ROBERT P.: Interaction with the Absorber as the Mechanism of
Radiation. Review of Modern Physics; 17: 157-161, 1945.
WHEELER, JOHN A. y
FEYNMAN, ROBERT P.: Classical Electrodynamics in Terms of Direct
Interparticle Action. Reviews of Modern Physics 21 (July): 425-433, 1949.
WHITEHEAD, ALFRED NORTH: Process and Reality. Corrected edition
by David Ray Griffin and Donald W. Sherburne. The Free Press. New York, 1985.
WILBER, KEN: El espectro de la conciencia. Ed. Kairós. Barcelona, 1990.
WILBER, KEN: La conciencia sin fronteras. Ed. Kairós. Barcelona, 1984.
WILBER, KEN: El proyecto Atman. Ed. Kairós. Barcelona,
1989.
WILBER, KEN: Después del Edén. Ed. Kairós. Barcelona,
1995.
WILBER, KEN: Los tres ojos del conocimiento. Ed. Kairós. Barcelona, 1991.
WILBER, KEN: Sexo, ecología, espiritualidad (2 tomos). Gaia Ed. Madrid,
1996-1997.
WILBER, KEN: Breve historia de todas las cosas. Ed. Kairós. Barcelona, 1997.
WILBER, KEN: Ciencia y religión. Ed. Kairós. Barcelona, 1998.
WILBER, KEN: El ojo del espíritu. Ed. Kairós. Barcelona, 1998.
WILBER, KEN: Diario. Ed.
Kairós. Barcelona, 2000.
WILBER, KEN: Una visión integral de la psicología. Alamah. México D. F., 2000.
WILBER, KEN: Una teoría de todo. Ed. Kairós. Barcelona, 2001.
WILBER, KEN: Espiritualidad integral. Ed. Kairós. Barcelona, 2007.
WILBER, KEN: El cuarto giro. Ed. Kairós. Barcelona, 2016.
WILBER, KEN: La meditación integral. Ed. Kairós. Barcelona, 2016.
WILBER, KEN: La religión del futuro.
Ed. Kairós. Barcelona, 2018.
WILBER, KEN: En busca de la
totalidad. Ed Kairós. Barcelona, 2025.
WILBER, BOHM, PRIBRAM y otros: El paradigma holográfico. Ed. Kairós. Barcelona, 1987.
WOODHOUSE, MARK: Más allá del dualismo y del materialismo. En Doore, Gary (ed.): ¿Vida después de la muerte? Ed. Kairós. Barcelona, 1993.
WOODHOUSE, MARK: La conciencia y el monismo de la energía. En Lorimer, David (ed.): Más allá del cerebro. Ed. Kairós.
Barcelona, 2003.
WRIGHT, ROBERT: Nonzero: The Logic of Human Destiny.
Vintage. New York, 2001.
XIRINACS, LLUIS M.:
Sujeto. Ed. Claret. Barcelona, 1975.
YOUNG, ARTHUR M.: The Reflexive Universe. Delacorte Press.
New York, 1976.
ZDENEK III, CARL
CHRISTOPHER: The Fractal Nature of
Consciousness, The Evolution of the “Global Human”, and The Driving Forces of
History.
[ cejournal.org/GRD/zdenek.pdf ]
ZUKAV, GARY: La Danza de los Maestros. Ed. Argos Vergara. Barcelona, 1981.




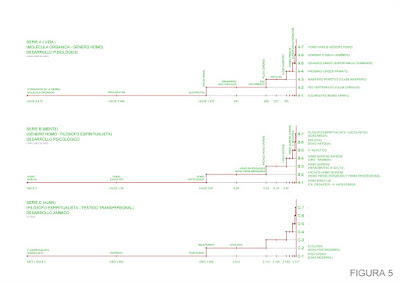





























6 comentarios:
Realmente curioso! :-) Vuelvo otro día a leerlo completo. Gracias por compartir y felicidades por tu valentía!
Un abrazo en la Luz
http://frasesdedios.blogspot.com.es/
Hola José!
Formidable su trabajo.
José, he encontrado una forma de comprender el proceso de la Evolución de la Conciencia, desde Fibboncci como una Cadena de Markov "ACUMULABLE" biologizable en Teselasiones de Voronoi, además de ampliar el Trabajo de Ken Wilber desde uan Re interpretación de Los castillos de Indra y las Perlas de Indra en un modelo especular Holofractal Oscilante, de 3, Siete-Diez planos "ESPECULARES", que corresponden a la visión de los MahaLokas, Lokas y los Planos Talas y con correspondencia a la visión de medio oriente.norafricana.
Este modelo se ajusta perfectamente al modelo de el Maestro Sinesio: http://www.redcientifica.org/procesos_de_autoorganizacion_en_la_conciencia_y_crecimiento_humanos.php
Ya estoy en contacto con el y su trabajo nos me es de especial aprecio para terminar el proyecto completo.
-
Espero sea de su interés el que podamos interactuar.
Gracias.
José Antonio Palos
www.nuevapiedraroseta.blogspot.mx
A very interesting and informative article. Users really wants like that effective information which you given. so please keep it up your work.
www.miguelribeiro.net
Interesante modo de ver la Realidad Suprema.
No vi en la bibliografía ningún libro de Allan Kardec...
Me parece necesario incluir el punto de vista Espírita.
Abrazos.
Hola. No se si lees algo esto. Me surgen preguntas y me gustaría comentarte alguna cosa. Me llamo Carlos y este es mi e-mail cfv1955@gmail.com. Conoces el libro de Ouspensky. "Un nuevo modelo de Universo" ? Ahí vienen explicadas, algo. temas similares a los que propones.
Publicar un comentario